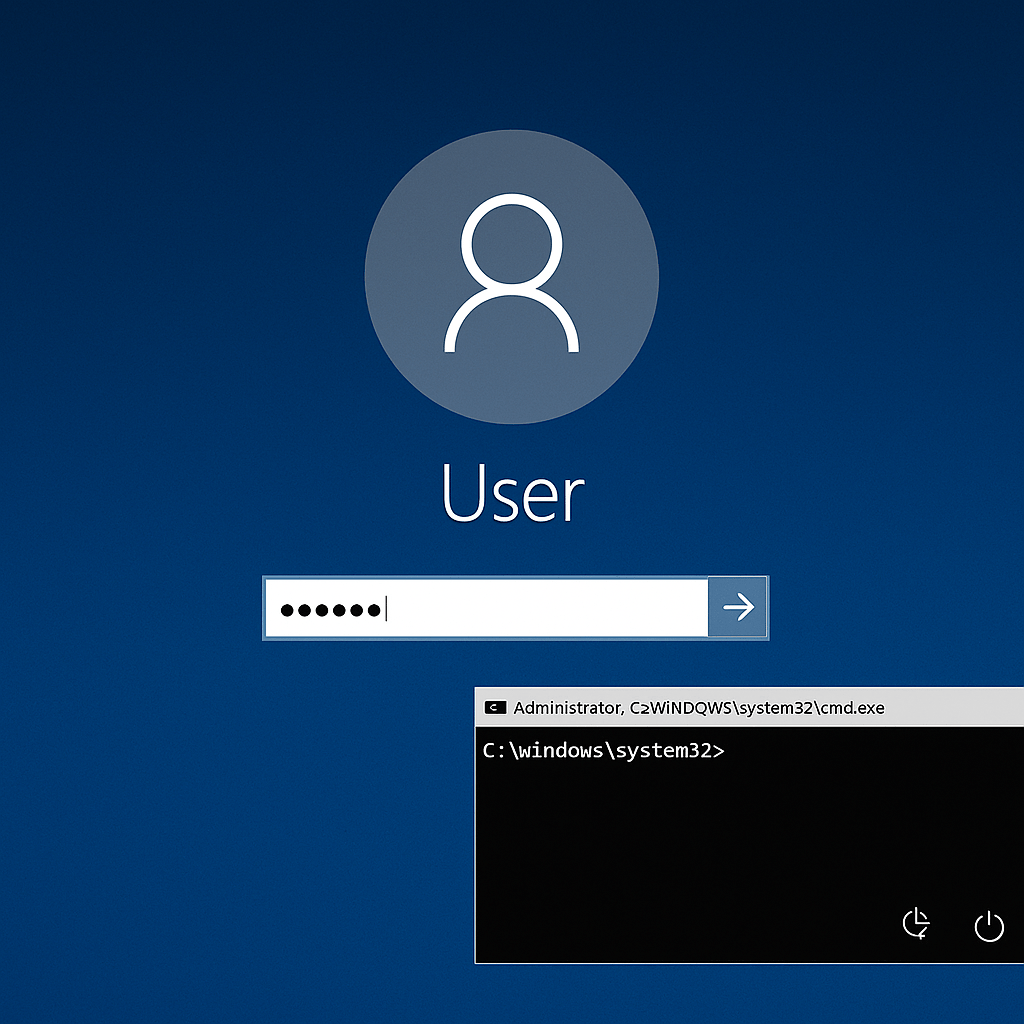Un caracol en la estampida
Pese a los contendores en la Palma y las colas del hambre en Paiporta, seis meses después de la Dana todos —incluso yo— creíamos que el Estado funciona

Cuando llegué al Intercambiador de Moncloa, las escaleras automáticas no funcionaban. Hace años me habría dado igual, pero ahora soy una enferma crónica que pasa las noches conectada a una máquina de oxígeno y que necesita un concentrador portátil para andar, y la interminable escalera se erguía ante mis ojos como un K2 imposible: mis pulmones no habrían aguantado ni cuatro peldaños. Y de las dársenas a la calle había muchísimos más.
Había ido a Madrid en autobús porque a las 13:20 tenía una reunión en Isaac Peral esquina con Cea Bermúdez, y bajé del autobús a las 12:35, con tiempo de sobra para ir andando; un paseíto de 10 minutos para cualquiera y un esfuerzo de 20 para mí. Pero sin medios mecánicos, me resultaba imposible salir del intercambiador. Por un momento, se me pasó por la cabeza volver a la dársena y esperar el siguiente autobús de vuelta a mi pueblo. ¡Quién me había mandado salir de él! Fue entonces cuando vi que el ascensor funcionaba.
Y los unos y los otros, españoles y extranjeros, contribuyentes y receptores de ayudas sociales, solteros y casados se movían con la seguridad de quien sabe que, a su regreso, todo volvería a funcionar. Porque esa es la función del Estado: que las cosas funcionen
Probablemente, el arquitecto del intercambiador calculó que, si las escaleras se averiaran, los discapacitados quedaríamos atrapados allí abajo. Yo todavía no soy una discapacitada oficial: llevo seis meses —y lo que me queda— esperando que me llamen para pasar el tribunal médico, pero es obvio que ya no soy la de antes. ¡Si hasta me canso barriendo la cocina! Cuando rebosaba salud no me fijaba en los detalles que facilitan la vida a las personas menos funcionales, como aquel ascensor providencial. No sé si tiene su propio suministro de energía autónomo, el caso es que estaban operativos cuando llegué.
La inmensa mayoría de los viajeros optaban por subir las escaleras a pie. Algunos, incluso, saltaban los escalones de dos en dos. Y los unos y los otros, españoles y extranjeros, contribuyentes y receptores de ayudas sociales, solteros y casados se movían con la seguridad de quien sabe que, a su regreso, todo volvería a funcionar. Porque esa es la función del Estado: que las cosas funcionen. Y en ese momento, a pesar de los contendores en la Palma y las colas del hambre en Paiporta seis meses después de la Dana todos —incluso yo— creíamos que el Estado funciona.
Como la luz acababa de irse en ese momento y todavía no sabíamos que el mundo se había parado, en el gran ascensor sólo íbamos cinco personas: una anciana, un cincuentón grandote con muletas y piernas muy finitas, dos “jóvenes” pelobrócoli y yo, con mis gafitas nasales y el ruido que hace el motorcito de mi concentrador. Me pareció curioso que, siendo los marroquíes apenas un 2% de la población supusieran un 40% de los usuarios ascensoriles. Y más siendo tan jóvenes.
Siguió mirándome muy insistentemente, como si su derecho natural fuera que yo agachara la cabeza ante él. Pero no bajé la mirada, y el ascensor llegó a su destino. El muchacho me echó un último vistazo despectivo, se giró y enfiló la salida. Yo salí tranquilamente tras él, y lo vigilé hasta que se perdió por un camino que lo alejaba del mío
Los españoles no se fijaron en mí, bastante tenían con sus propias desgracias. Uno de los magrebíes tenía mejores cosas que hacer y se dio la vuelta para estar de frente a la calle cuando el ascensor abriera sus puertas. El otro, en cambio, tenía el aspecto de quien no tiene donde dormir y examinó el concentrador con atención, quizá con curiosidad científica. Pero en la mano izquierda llevaba enrollada una gruesa cadena de plata a modo de puño americano; tal vez sólo estaba calibrando cuánto podrían darle por mi máquina. Ancianos, enfermos crónicos y discapacitados somos presa fácil de esos delincuentes que el gobierno importa, subvenciona y protege.
Cuando terminó de inspeccionar el concentrador, sus ojos siguieron el cable que salía de él y que acababa en mis gafitas nasales. De mi nariz, subió a mis ojos. Y me miró con el lógico —me cago en la mar— desprecio que el joven bárbaro reserva para la decadente, vieja y enferma Europa. Y no se cansó. Siguió mirándome muy insistentemente, como si su derecho natural fuera que yo agachara la cabeza ante él. Pero no bajé la mirada, y el ascensor llegó a su destino. El muchacho me echó un último vistazo despectivo, se giró y enfiló la salida. Yo salí tranquilamente tras él, y lo vigilé hasta que se perdió por un camino que lo alejaba del mío.
Entonces me di cuenta de que los semáforos tampoco funcionaban.
Los coches circulaban despacio, y los peatones nos íbamos agrupando junto a los pasos de ídem hasta que éramos suficientes para atrevernos a cruzar todos a la vez. Por suerte, sólo tuve que hacerlo dos veces. Soy un caracol en la ribera de los madrileños, que siempre tienen prisa y están sincronizados como aves migratorias: quién sabe por qué, por una acera bajan y, por la otra, suben. Leí el otro día en un hilo de Pedro Torrijos que eso se debe a la psicología de la percepción.
Yo uso indistintamente la una y la otra, según me apetezca. Y como voy despacio, tengo tiempo de observar el comportamiento de mis congéneres. A medida que avanzaba, la gente iba saliendo de los edificios y llenando la calle. Por todas partes había alegres corillos de oficinistas y empleados disfrutando del recreo inesperado, convencidos de que en unos minutos volverían al trabajo.
Llegué a mi destino con tiempo de sobra. El portero me confirmó que los ascensores no funcionaban —la reunión era en un 7º—, pero como todavía faltaban 20 minutos para mi cita y estábamos a tiempo de que volviera la luz, decidí esperar. Busqué en el móvil noticias sobre el apagón, pero internet no funcionaba. Mientras, en el cruce en el que desembocaban cinco grandes calles, el tráfico colapsaba. Era como ver una película distópica, algo que ya conocía.
Cincuenta minutos más tarde, me sumé a la riada humana y me encaminé hacia Moncloa con la idea de coger un taxi — Uber y similares no funcionaban— en la parada de Paseo de Moret. El intercambiador quedaba descartado: no sabía cuánto tiempo habría que esperar
En ese momento, me llegaron de milagro mensajes de mis hijos —que sabían que, contra mis costumbres, estaba en Madrid—: “Se ha ido la luz en toda España y Portugal. Coge un taxi y vete a casa”. Pero la persona con la que había quedado había bajado los siete pisos para proponerme que tuviéramos la reunión en una terraza cercana. Y yo no tenía prisa. De modo que decidí que ya volvería a casa cuando acabáramos. A partir de entonces, los teléfonos dejaron de funcionar en todos los sentidos.
Cincuenta minutos más tarde, me sumé a la riada humana y me encaminé hacia Moncloa con la idea de coger un taxi — Uber y similares no funcionaban— en la parada de Paseo de Moret. El intercambiador quedaba descartado: no sabía cuánto tiempo habría que esperar, las dársenas estarían llenas de gente que consumiría todo el oxígeno y a mi concentrador le quedaba, como mucho, unos 80 minutos de autonomía. Por suerte, llevaba 50€ encima.
Buscando desesperadamente un taxi
Pero antes de cruzar Princesa, vi que en la parada del Paseo de Moret sólo había furgones de la policía, que se habían desplegado para mantener el orden y la ley mientras los guardias urbanos dirigían el tráfico. La única opción era parar un taxi allí mismo, pero todos los que pasaban estaban ocupados. Y, además, competía con infinidad de personas que buscaban desesperadamente lo mismo que yo: podrían pasar horas antes de que lograra subirme a alguno.
Hacía un sol implacable y ni siquiera podía ver la pantalla del móvil, el concentrador pesa lo suyo y, si no llegaba un taxi pronto, acabaría teniendo problemas respiratorios: había que cambiar de estrategia. Yo no tenía ninguna prisa; no tenía niños que recoger del cole ni padres ancianos a los que cuidar. Podía echarme a un lado mientras durara la estampida. Y, muy despacito, me fui hacia otras calles menos concurridas. buscando un lugar a la sombra en el que esperar cómodamente a que pasara un taxi libre.
Me senté a disfrutar del desagüe humano en una parada de autobús de Fernando el Católico y apagué el oxígeno, por si me hiciera falta más tarde. Tres cuartos de hora después, pasó un taxi con el cartel verde. Exactamente 48€ me costó llegar a mi casa. El euro digital, para Christine Lagarde y Ursulita; a mí, dame billetes.