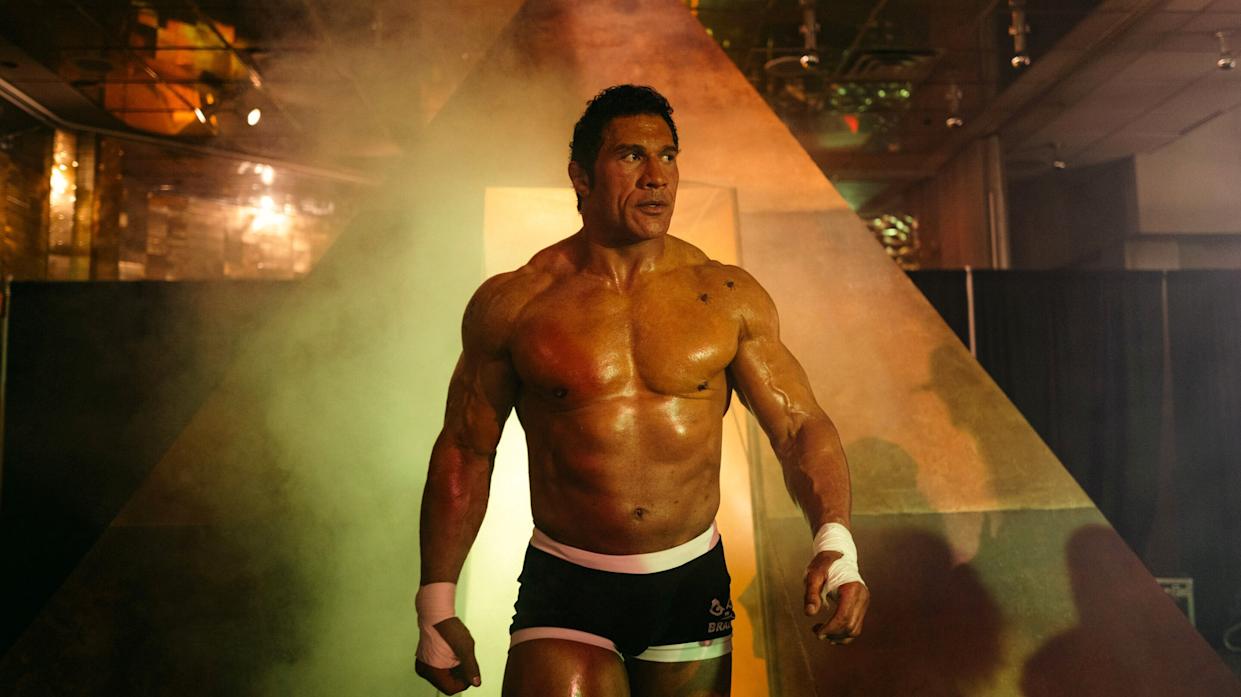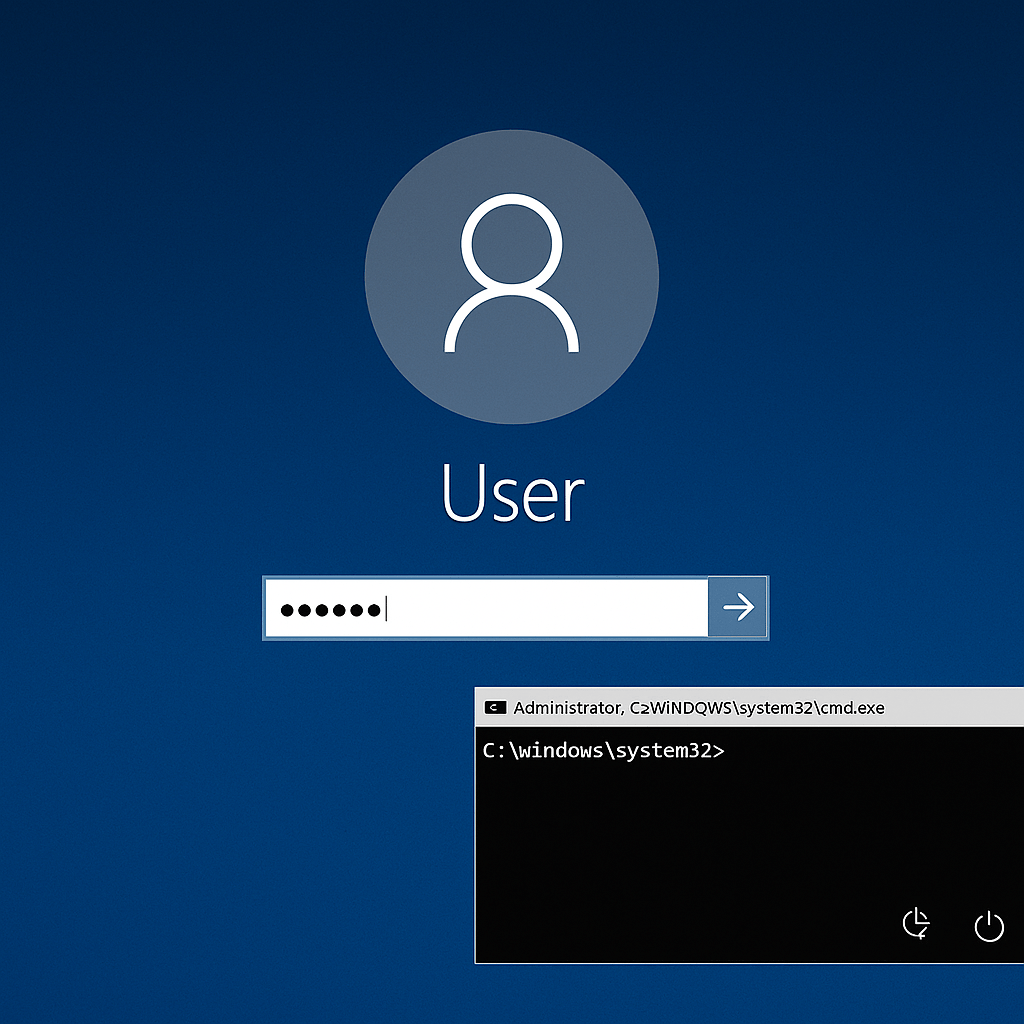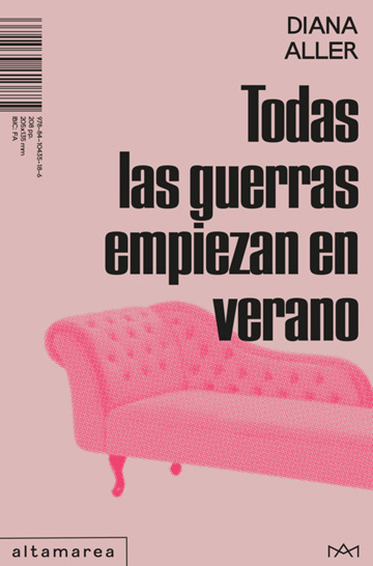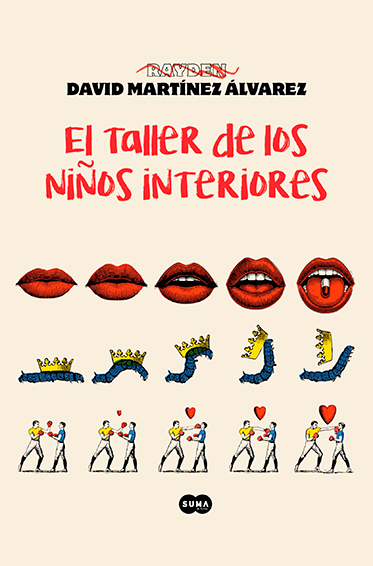Conducción autónoma: ¿dónde estamos?
Cuando hablamos de una tecnología como la conducción autónoma, que se desarrolla a gran velocidad pero de manera desigual, en unos pocos mercados, y que muchos aseguraban que sería imposible y que nunca la veríamos funcionando, conviene de vez en cuando parar y revisar exactamente dónde nos encontramos. En apenas año y medio, Waymo ha …

Cuando hablamos de una tecnología como la conducción autónoma, que se desarrolla a gran velocidad pero de manera desigual, en unos pocos mercados, y que muchos aseguraban que sería imposible y que nunca la veríamos funcionando, conviene de vez en cuando parar y revisar exactamente dónde nos encontramos.
En apenas año y medio, Waymo ha pasado de 50,000 a 250,000 viajes de pago semanales en sus cuatro mercados estadounidenses (Phoenix, San Francisco Bay Area, Los Angeles y Austin), un hito que confirma ya de manera definitiva la madurez operativa de la tecnología de conducción autónoma y el interés de los usuarios por un servicio que ya empieza a ser prácticamente cotidiano en algunas ciudades.
Este crecimiento llega acompañado de un nuevo estudio aún en fase de pre-publicación, que analiza 91 millones de kilómetros recorridos sin conductor, y que concluye que el Waymo Driver reduce drásticamente los accidentes graves frente a la conducción humana.
La seguridad, en efecto, es un argumento incontestable, porque los datos son rotundos: un 92% menos de peatones heridos, un 82% menos de ciclistas y motoristas y un 96% menos de choques en intersecciones en comparación con los promedios de conducción humana equivalentes. A la vista de este diferencial, resulta difícil discutir que la conducción autónoma será, tarde o temprano, la opción por defecto en zonas urbanas densas: la reducción del coste social de la siniestralidad es demasiado valiosa como para ignorarla. Los que pensaban que la conducción autónoma era imposible «a menos que todos los vehículos sean autónomos» se equivocaban de parte a parte: cada vehículo autónomo añadido a un sistema mejora la seguridad del mismo.
La misma investigación reconoce, no obstante, un límite muy concreto, que probablemente es una de las principales barreras de entrada a la adopción a escala mundial: cada despliegue exige una cartografía de alta definición (los llamados HD maps) que hay que crear y, sobre todo, mantener actualizados con todos los posibles incidentes que afectan a las vías. La literatura académica señala que los métodos tradicionales son «muy costosos», requieren vehículos de mapeo específicos y personal altamente cualificado, y se vuelven rápidamente obsoletos a medida que la ciudad cambia su fisonomía o simplemente se llevan a cabo determinadas operaciones de mantenimiento, como la limpieza o la reparación de un simple bache. Estos costes ocultos explican por qué todavía hablamos de cuatro o cinco ciudades, y no de cuarenta o cincuenta.
Waymo, de hecho, mapea exhaustivamente cada nueva región antes de abrir el servicio. Esa dependencia de mapas ajustados al centímetro es la antítesis de la «escalabilidad» con la que solemos asociar al desarrollo de software. Mientras no exista un estándar global y procesos de actualización en tiempo real, exportar el modelo a ciudades con infraestructuras caóticas o sujetas a normativas erráticas o cambiantes, como ocurre en buena parte de Europa, Latinoamérica o el sudeste asiático, resulta muy caro y complejo.
Por otro lado, conducir ya no es lo que era. Conviene poner la lupa sobre el hecho de que, paralelamente, conducir se está convirtiendo en una actividad cada vez más insoportable. Entre los radares de tramo, los límites de velocidad cada vez más bajos, las zonas de bajas emisiones, los controles automatizados y la vigilancia constante, el placer de conducir ha desaparecido para la inmensa mayoría. La conducción privada ya no es un supuesto sinónimo de libertad como nos vendían hace años, sino un ejercicio constante de estricto cumplimiento normativo, y todo ello en un entorno de poblaciones cada vez más envejecidas, al menos en el mundo desarrollado. En ese contexto, dejar el volante a un sistema autónomo no es solo más seguro: es más sensato y eficiente, y probablemente, también más placentero.
La administración estadounidense acaba de relajar varias normas federales para que los fabricantes puedan solicitar exenciones de seguridad cuando los vehículos sean exclusivamente autónomos, una medida que pretende «ganar la carrera contra China». El mensaje es claro: Washington está dispuesto a rebajar barreras si eso atrae capital y talento. En la Unión Europea, por el contrario, los marcos normativos siguen fragmentados y llenos de problemas, y constituyen un terreno mucho menos fértil para la experimentación masiva.
Mientras los Estados Unidos afinan su regulación, la compañía china Pony.ai ha logrado recortar un 70% el coste de su sistema y aspira a la rentabilidad en 2025, apoyada por sus alianzas con Toyota, BAIC y GAC y por un ecosistema regulatorio más homogéneo dentro de China. Esa combinación de manufactura barata y apoyo gubernamental amenaza con convertir a los operadores chinos en los fabricantes de facto de la conducción autónoma global, sobre todo en mercados emergentes donde Waymo o Cruise no tienen presencia.
La respuesta americana no se limita a Waymo: Uber acaba de pactar con May Mobility el despliegue de miles de robotaxis, mientras los camiones de Aurora ya realiza entregas sin conductor entre Dallas y Houston. Pero todas ellas comparten el mismo talón de Aquiles: un crecimiento geográficamente concentrado y dependiente de esos costosos mapas y de acuerdos quirúrgicos con cada autoridad local.
En la última presentación de resultados de Alphabet, Sundar Pichai deslizó además que Waymo contempla la posibilidad de vender vehículos autónomos a particulares en el largo plazo. La idea despierta inquietud: si sustituimos el modelo de flota compartida por coches autónomos particulares, podríamos agravar la congestión, no reducirla, porque el coste marginal de mover un coche sin conductor es muy bajo y la tentación de «viajes vacíos» (circulando sin pasajeros) crecería, además del fenómeno de la evolución del uso como vehículo para recogidas, etc. Sería repetir, con esteroides, el fenómeno que ya vimos con Uber y Lyft al principio de su expansión.
Si algo demuestra la experiencia vivida desde la primera ciudad, Phoenix, hasta la última, Austin, es que la conducción autónoma ha dejado de ser un experimento y empieza cada vez más a ser infraestructura. No obstante, su despliegue global será desigual: veremos islas de autonomía, centros urbanos bien cartografiados, corredores logísticos, etc., rodeados de extensiones donde el volante humano seguirá siendo imprescindible.
Por otro lado, para que la autonomía aporte todo su valor social (menos siniestros, menos emisiones, menos coches aparcados, etc.) necesitamos dos condiciones: una, mantenerla en régimen de flota compartida, integrándola con el transporte público y gravando los trayectos vacíos; y dos, desarrollar estándares abiertos de cartografía dinámica y de intercambio de datos que permitan a cualquier operador actualizar sus mapas sin duplicar cada inversión.
Y si no lo hacemos por eficiencia o sostenibilidad, hagámoslo al menos por aburrimiento: si conducir ya no es divertido, que al menos sea innecesario. Porque lo que está claro es que la autonomía ya ha ganado el debate técnico y ético, ahora solo falta que lo asumamos como sociedad y lo despleguemos con inteligencia.