Cómo no sentirse culpable por los libros no leídos
Los vergonzantes baches literarios de los que muchos adolecemos ya de por sí hieren el amor propio en la intimidad, ni que hablar cuando no hay más remedio que exponerlos en público y quedar irremediablemente en evidencia. La figura de aquel que puede sentenciar muy orondo que por supuesto que leyó tal o cual libro se agiganta de manera directamente proporcional al achicamiento del que no lo leyó. Aquellos que están en falta, diminutos y en silencio, asisten a esas escenas sin siquiera poder balbucear una excusa que funcione como paliativo de su ignorancia.De esas experiencias traumáticas, me quedó grabada a fuego especialmente una que me tocó presenciar, años atrás, protagonizada por una mujer estupenda e imponente que se enfrascó en una disertación sesuda con un escritor que prometía en esa época convertirse en un referente de las letras argentinas, si no mundiales. Tal era el ego del caballero que ya parecía estar pergeñando el discurso que algún día pronunciaría en Estocolmo. La novela en cuestión era Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal. Y entre ambos se inició un duelo intelectual, no falto de seducción, sobre la voz narrativa, el personaje principal, la estructura de la novela, y la posibilidad de establecer puntos de contacto entre el texto de Marechal y el Ulises, de Joyce, y la Odisea, de Homero. Para cuando concluyó la afrenta, yo ya era el kafkiano Gregorio Samsa.Años más tarde, yo me enamoré de Adán Buenosayres. El incipiente pope de las letras generó solo un par de novelas que pasaron con más pena que gloria. Y la mujer avasallante se convirtió en una de mis mejores amigas. Un día, al rememorar aquella escena y contarle cómo me había sentido disminuida ante su sapiencia, lanzó una estruendosa carcajada y con absoluto desparpajo me confesó que Adán Buenosayres no lo había leído nunca en su vida. Es más, ante mi estupor, admitió que, por más que lo había intentado reiteradas veces, jamás lo había entendido.Para rescatar a aquellos que carecemos del temple para admitir sin vueltas ni tapujos que desconocemos el libro del que se habla, Pierre Bayard, en su Cómo hablar de los libros que no se han leído, brinda soluciones prácticas para hacerles frente a estas situaciones bochornosas. Ante todo, proclama que no es necesario “conocer aquello de lo que hablamos para hacerlo con justicia”. Y luego brinda dos estrategias de cómo ojear un libro que no podemos o no tenemos ganas de leer para poder opinar sobre él. La primera consiste en hacer una ojeada lineal: se empieza por el comienzo y primero se saltean oraciones, luego párrafos y finalmente páginas hasta llegar al final. La segunda se trata de una ojeada circular, que consiste en pasearse por la obra a veces incluso empezando por el final. Para aquel que no esté dispuesto a tomarse este trabajo, le ofrece otra solución menos engorrosa: leer o escuchar aquello que se dice del texto y con ese bagaje formarse una opinión propia que luego se defiende a capa y espada cuando se la esgrime en las ocasiones en las que se la requiere.Sin duda, habrá quienes cuestionarán la honorabilidad de estas propuestas. También va a haber unos cuantos que al leer el libro de Bayard se sentirán comprendidos ante su teorización sobre la no lectura y sus consejos para evitar tragos amargos. Más allá de los acuerdos y las disidencias, tal vez sí se pueda alcanzar un punto de coinidencia respecto del principal postulado que recorre todo su ensayo: la imperiosa necesidad de desterrar de cuajo toda culpa o vergüenza por no haber leído un texto, merecidamente o no, encumbrado. Este mismo postulado puede servir también para redimir a quienes leen con fruición aquellos libros que son despreciados por su escaso valor literario. Estos lectores muchas veces deben padecer comentarios despreciativos de críticos y también de escritores que, por simple y llana envidia, no toleran que sus obras de arte elogiadas en suplementos literarios por su elevada calidad vendan cien ejemplares, mientras que lo que ellos consideran ilegible por banal o zonzo se vende como pan caliente y sobresale en la lista de best sellers durante largas semanas en las que estos popes de las letras lo único que logran masticar es bronca.
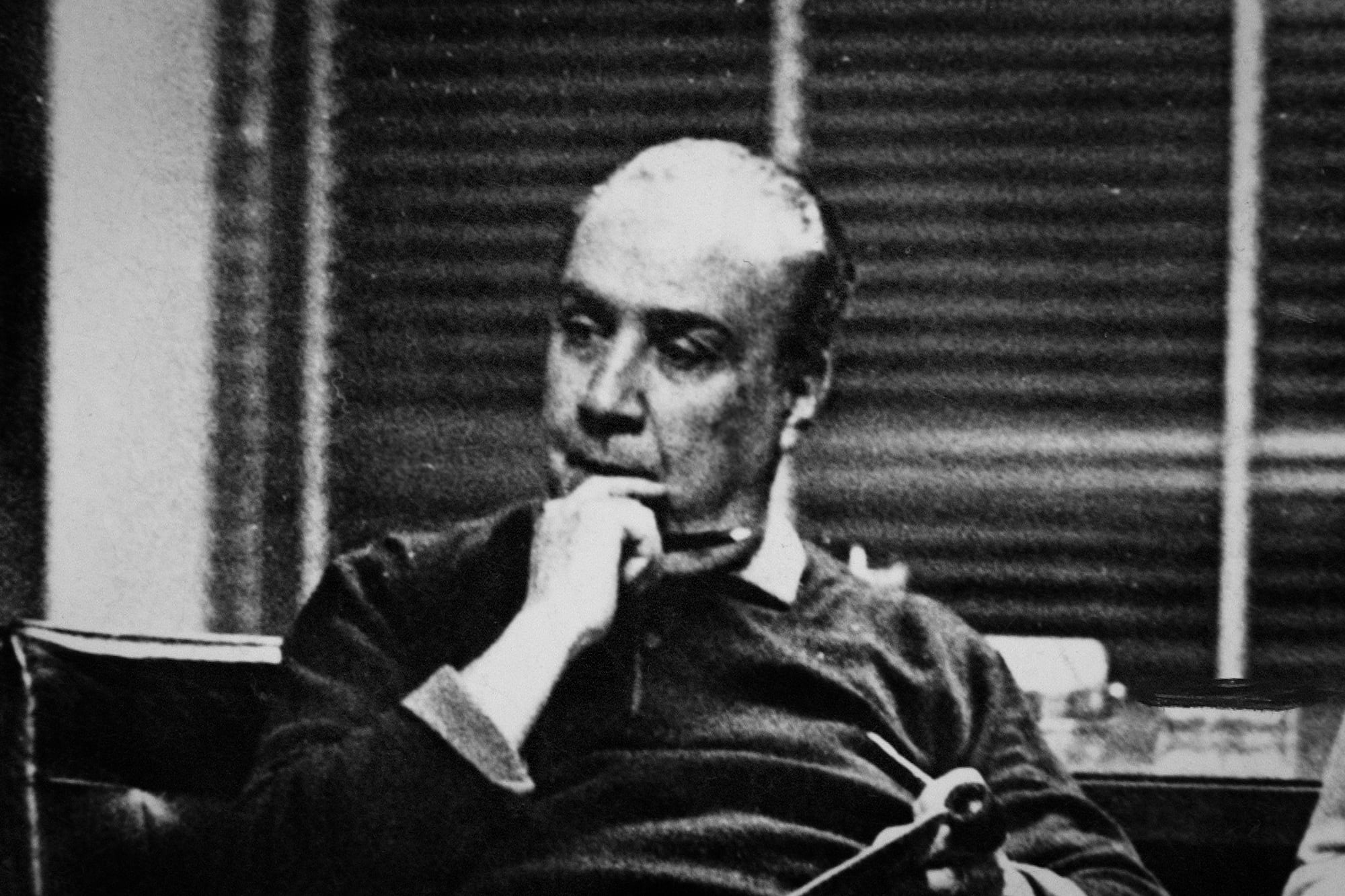
Los vergonzantes baches literarios de los que muchos adolecemos ya de por sí hieren el amor propio en la intimidad, ni que hablar cuando no hay más remedio que exponerlos en público y quedar irremediablemente en evidencia. La figura de aquel que puede sentenciar muy orondo que por supuesto que leyó tal o cual libro se agiganta de manera directamente proporcional al achicamiento del que no lo leyó. Aquellos que están en falta, diminutos y en silencio, asisten a esas escenas sin siquiera poder balbucear una excusa que funcione como paliativo de su ignorancia.
De esas experiencias traumáticas, me quedó grabada a fuego especialmente una que me tocó presenciar, años atrás, protagonizada por una mujer estupenda e imponente que se enfrascó en una disertación sesuda con un escritor que prometía en esa época convertirse en un referente de las letras argentinas, si no mundiales. Tal era el ego del caballero que ya parecía estar pergeñando el discurso que algún día pronunciaría en Estocolmo. La novela en cuestión era Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal. Y entre ambos se inició un duelo intelectual, no falto de seducción, sobre la voz narrativa, el personaje principal, la estructura de la novela, y la posibilidad de establecer puntos de contacto entre el texto de Marechal y el Ulises, de Joyce, y la Odisea, de Homero. Para cuando concluyó la afrenta, yo ya era el kafkiano Gregorio Samsa.
Años más tarde, yo me enamoré de Adán Buenosayres. El incipiente pope de las letras generó solo un par de novelas que pasaron con más pena que gloria. Y la mujer avasallante se convirtió en una de mis mejores amigas. Un día, al rememorar aquella escena y contarle cómo me había sentido disminuida ante su sapiencia, lanzó una estruendosa carcajada y con absoluto desparpajo me confesó que Adán Buenosayres no lo había leído nunca en su vida. Es más, ante mi estupor, admitió que, por más que lo había intentado reiteradas veces, jamás lo había entendido.
Para rescatar a aquellos que carecemos del temple para admitir sin vueltas ni tapujos que desconocemos el libro del que se habla, Pierre Bayard, en su Cómo hablar de los libros que no se han leído, brinda soluciones prácticas para hacerles frente a estas situaciones bochornosas. Ante todo, proclama que no es necesario “conocer aquello de lo que hablamos para hacerlo con justicia”. Y luego brinda dos estrategias de cómo ojear un libro que no podemos o no tenemos ganas de leer para poder opinar sobre él. La primera consiste en hacer una ojeada lineal: se empieza por el comienzo y primero se saltean oraciones, luego párrafos y finalmente páginas hasta llegar al final. La segunda se trata de una ojeada circular, que consiste en pasearse por la obra a veces incluso empezando por el final. Para aquel que no esté dispuesto a tomarse este trabajo, le ofrece otra solución menos engorrosa: leer o escuchar aquello que se dice del texto y con ese bagaje formarse una opinión propia que luego se defiende a capa y espada cuando se la esgrime en las ocasiones en las que se la requiere.
Sin duda, habrá quienes cuestionarán la honorabilidad de estas propuestas. También va a haber unos cuantos que al leer el libro de Bayard se sentirán comprendidos ante su teorización sobre la no lectura y sus consejos para evitar tragos amargos. Más allá de los acuerdos y las disidencias, tal vez sí se pueda alcanzar un punto de coinidencia respecto del principal postulado que recorre todo su ensayo: la imperiosa necesidad de desterrar de cuajo toda culpa o vergüenza por no haber leído un texto, merecidamente o no, encumbrado. Este mismo postulado puede servir también para redimir a quienes leen con fruición aquellos libros que son despreciados por su escaso valor literario. Estos lectores muchas veces deben padecer comentarios despreciativos de críticos y también de escritores que, por simple y llana envidia, no toleran que sus obras de arte elogiadas en suplementos literarios por su elevada calidad vendan cien ejemplares, mientras que lo que ellos consideran ilegible por banal o zonzo se vende como pan caliente y sobresale en la lista de best sellers durante largas semanas en las que estos popes de las letras lo único que logran masticar es bronca.





































































