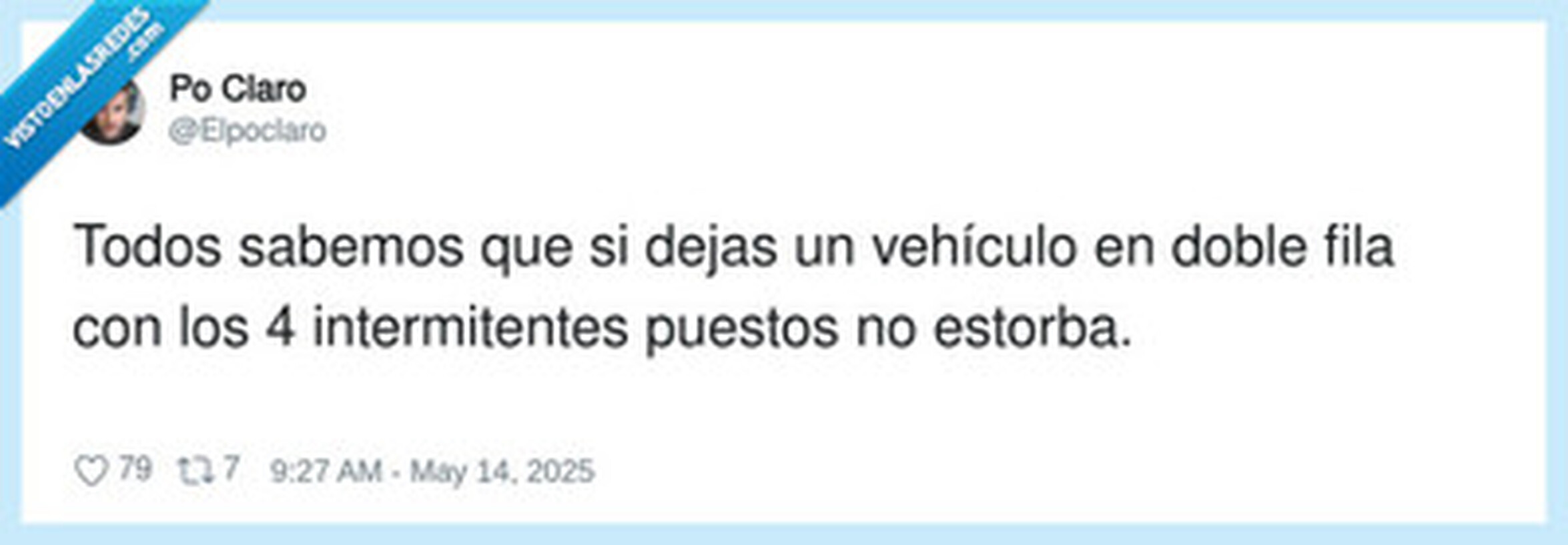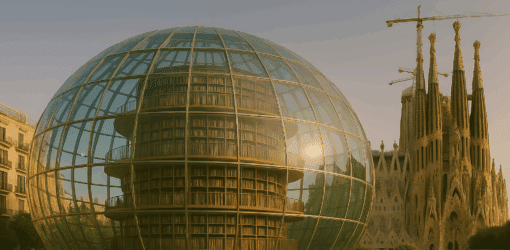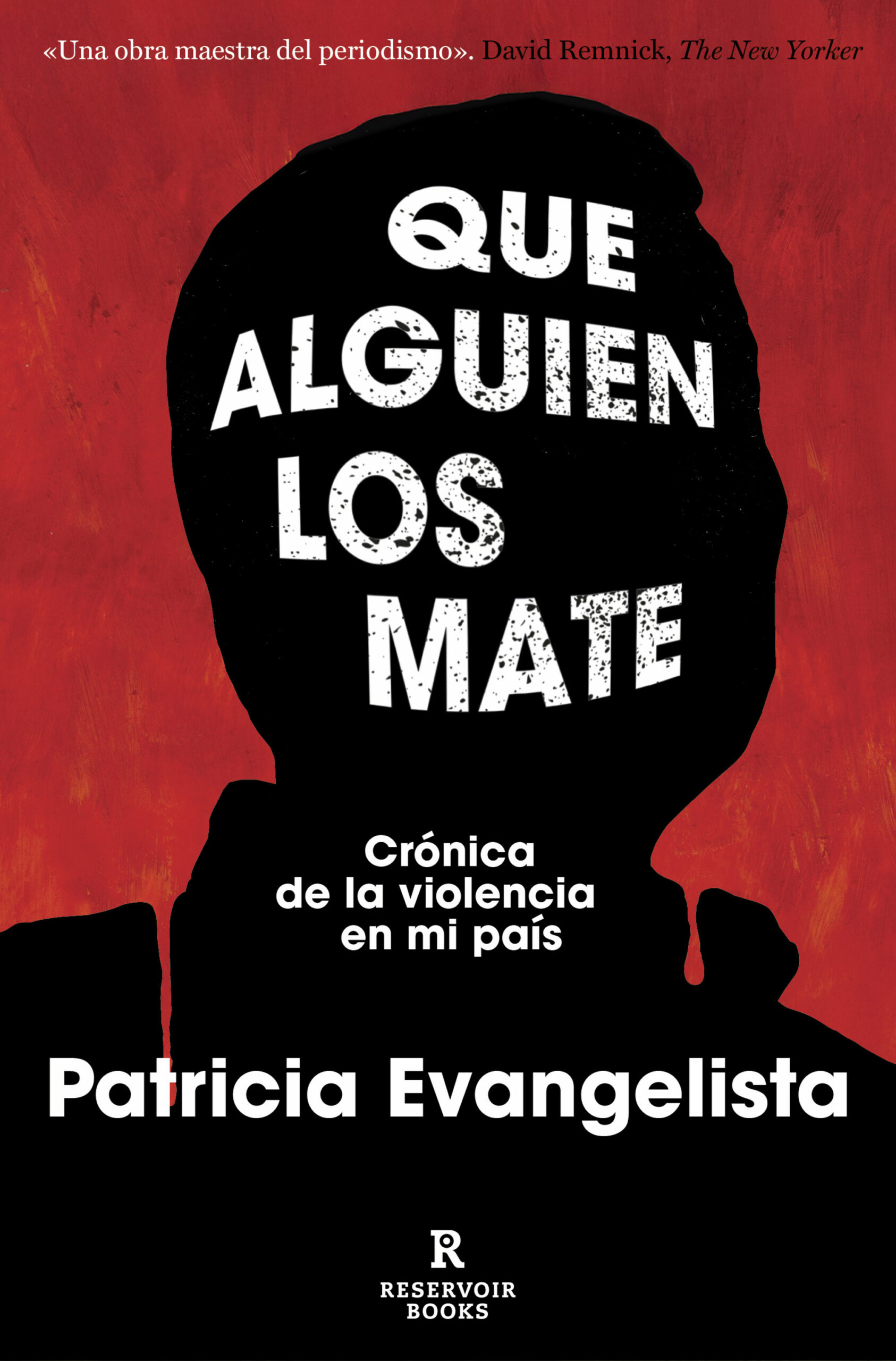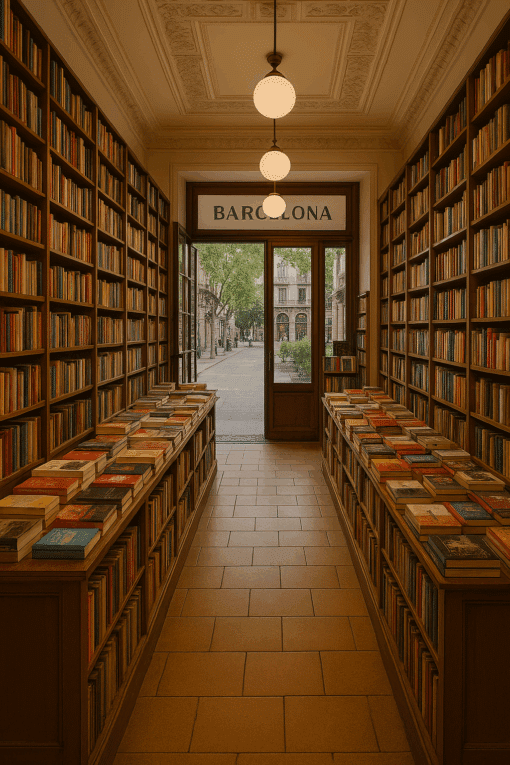Harold Ross, en busca del periodismo perfecto
El cofundador y director, durante veinticinco años, de The New Yorker Harold Ross, dedicó la mayor parte de su vida a un imposible. Asumió como una misión elaborar la revista perfecta o, lo que viene a ser lo mismo, el periodismo perfecto. No admitía términos medios ni la menor mácula que desluciese su objetivo. Con ese inalcanzable propósito, se entregó en cuerpo y alma al magazine que había creado hace ahora cien años. La entrada Harold Ross, en busca del periodismo perfecto aparece primero en Zenda.

El cofundador y director, durante veinticinco años, de The New Yorker Harold Ross dedicó la mayor parte de su vida a un imposible. Asumió como una misión elaborar la revista perfecta o, lo que viene a ser lo mismo, el periodismo perfecto. No admitía términos medios ni la menor mácula que desluciese su objetivo.
Su título, Mis años con Ross, ya nos adelanta que se trata de la visión de alguien muy próximo al personaje y que no sólo dedicará este libro a Harold Ross, sino también a sí mismo. Él es James Thurber, quien durante años fue la mano derecha del director de The New Yorker, como editor, como escritor, como dibujante, como amigo. Thurber (1894-1961), como la gran mayoría de los que trabajaban en la revista, acabó siendo un autor de éxito, con una prolífica obra como humorista gráfico —hasta que perdió la vista— y como literato. En España le conocemos sobre todo por el cuento La vida secreta de Walter Mitty, llevado al teatro y al cine en numerosas ocasiones.
Cuando Thurber conoció a Ross, en 1927, ya se pudo hacer una idea del carácter del personaje. Acudió a su despacho en busca de un puesto de trabajo. Lo primero que le dijo fue que quería escribir. “Trivialidades”, según el director, que soltó una risita burlona y respondió: ”Escritores los hay a patadas, Thurber. Lo que quiero es un editor. No logro encontrar editores. Nadie madura”.
Ross se dio la vuelta, dando la espalda a su visitante y, mirando a la ventana, soltó una perorata en la que, con habitual brusquedad y permanente insatisfacción, quedaban definidas sus aspiraciones.
“Quiero convertir esto en una oficina de negocios, como cualquier otra oficina de negocios. Estoy rodeado de mujeres y niños. No hay hombres ni hay ingenio. Nunca sé dónde está nadie y no logro descubrirlo. Nadie me cuenta nada. Se sientan ante sus mesas y consiguen hundirme más y más en sabe Dios qué. Nadie tiene disciplina, nadie termina nada. Nadie sabe cómo delegar. Lo que necesito es un hombre que se siente ante la mesa central y que consiga que esto funcione como una empresa, que esté al tanto de las cosas, que descubra dónde está la gente”.
Thurber fue contratado y tuvo ocasión de conocer y analizar con más detalle las obsesiones del hombre con el que trabajaría mano a mano, las razones que justificaban los gritos, las puyas y los exabruptos, que casi siempre terminaban siendo productivos para la revista.
“Desde el principio, Ross albergaba el sueño de la mesa central, en la que se sentase una figura omnisciente e infalible, un genio de gran dedicación, una mezcla de tecnología y misticismo, controlando y coordinando sin esfuerzo a redactores, colaboradores, mensajeros, operarios, visitantes, manuscritos, pruebas de impresión, viñetas cómicas, portadas, ficción, poesía y hechos, produciendo una revista cada jueves que fuese a la vez divertida, sólida periodísticamente e impecable. Esta figura deshumanizada, pero disfrazada de hombre, era un objetivo en el mismo sentido en el que el conejo metálico de una carrera de galgos es una presa. La mente de Ross estaba siempre llena de sueños de precisión y eficiencia inalcanzables, pero que le gustaba contemplar”.
¿Cómo pensaba conseguir Ross la revista perfecta? Tenía varias ideas, más bien obsesiones, que estaba convencido de que le acercarían al objetivo. Ideas aún hoy vigentes y que servirían también para el periodismo de hoy. La primera, el establecimiento de una mesa central, desde la que los editores —”los hombres milagro”, “los genios”— establecieran un control férreo de la revista, de sus textos y sus dibujos. Desde esa atalaya, además de corregir y corregir hasta la extenuación, se sabría en qué fase del proceso está cada artículo, para lo que se establecería “un sistema” inflexible de seguimiento. Thurber sostiene que, durante su época, se probaron más de una docena de métodos y ninguno logró colmar las expectativas del director.
La corrección resultaba indispensable. El New Yorker no podía permitirse una sola errata. Ross era un obseso del buen uso del idioma, podía enzarzarse en una discusión de media hora sobre si una coma era procedente o no. Las comas eran su fijación, argumentando que ofrecían claridad en la lectura. Llegó a incluir tantas que el mundillo literario se mofaba con el excesivo uso de puntuación en el New Yorker. Thurber llega a bromear diciendo que la biografía de Ross debería titularse El siglo del hombre coma.
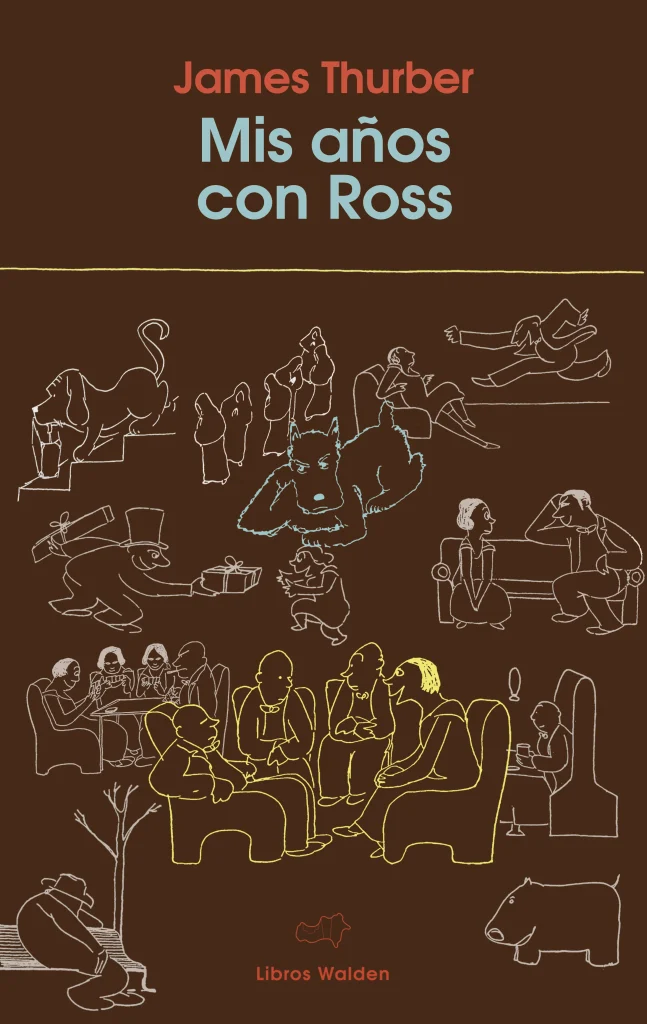
Un texto podía ser sometido a hasta veinte revisiones y, aun así, recibir como veredicto de Ross su clásico “esto no está claro”. No dudaba en devolver las veces que hiciera falta los textos a “esos autores endiosados”. Thunberg asegura que llegó a contabilizar hasta 144 correcciones en un solo artículo a lo largo de su proceloso camino hasta obtener la ansiada “R” de aprobación. No se sabe si por Ross o por “Right”. Entre sus anotaciones más frecuentes al corregir, figuraban: “confuso”, “repetitivo”, “cliché” y “elipsis”. Las estimaciones ambiguas como “bastante” y “un poco” estaban terminantemente prohibidas.
La precisión era imprescindible para Harold Ross. Su obstinación por comprobar hasta el último dato lo llevó a consultar el sistema que seguía la compañía telefónica de Nueva York para evitar errores en sus guías. Su decepción llegó cuando descubrió que nunca se había publicado un listado telefónico con menos de tres errores, lo cual no fue óbice para desistir en su búsqueda de la perfección. Una de sus coletillas habituales era “¿y este quién es?”. No daba por bueno un nombre sin que se explicara su identidad. Sostenía que sólo dos personajes eran conocidos por todo el mundo: el mago Houdini y el detective Sherlock Holmes. Dar algo por sabido suponía un grave error.
La revista perfecta, desde luego, no se conseguía sin un esfuerzo titánico. Ross era un adicto al trabajo. “Nunca descansaba, ni dejaba descansar”, escribe Thurber. Se iba a casa con un maletín repleto de artículos y pruebas de imprenta, y no era raro el día que, después de cenar, volvía a la redacción para seguir trabajando.
Ross era profundamente conservador, pero nunca se apartó de la convicción de que The New Yorker no era una revista pensada para adoptar posturas políticas. Alardeaba de que no tenía intención de “publicar un montón de cosas de conciencia social”. Llevó a tal extremo la idea de no posicionar políticamente la revista que “no alentó —de hecho desalentó— la crítica sobre el macartismo”.
Tenía una innata capacidad para seleccionar a los mejores colaboradores, “don mágico” para atraer el talento. Por la redacción o por las páginas de la revista pasaron tótems del periodismo y la literatura como James M. Cain, Herman J. Mankiewicz, Ernest Hemingway, Nunnally Johnson, Joseph Mitchell o John Hersey, además de artistas gráficos como Saul Steinberg, de quien acabamos de ver una exposición antológica en la Fundación Juan March. Y por supuesto, la mítica mesa redonda del hotel Algonquin, una prolongación de la redacción del New Yorker.
La selección de los temas resultaba esencial. Su consigna era “ni baño ni cama”. Es decir, ni sexo ni groserías. No sólo en la revista, también en la redacción: “Por Dios, pienso mantener el sexo al margen de esta oficina, el sexo es un problema”. Y había que seguir siempre el lema de “aportar conocimiento sin pedantería, mediante reportajes periodísticos, relatos de ficción y viñetas de humor”.
La gran paradoja de Ross era que, pese a codearse con los grandes genios de la intelectualidad del momento, “no sabía nada de nada” y no leía nada que no fuera para la revista, según recuerda constantemente Thurber. Para él los libros eran noticias. “No tengo tiempo para leer novelas”, se excusaba siempre, sin sentir la menor vergüenza por sus lagunas culturales. Tuvo que dejar los estudios a los 13 años, empezó a trabajar en una redacción local a los 14 y ya nunca dejó el periodismo. Podía hacer preguntas como si Moby Dick era el hombre o la ballena, pero estaba dotado de un descomunal olfato periodístico. “No se hizo periodista, sino que nació siendo periodista”, sostiene su biógrafo, quien considera que precisamente esa ignorancia hacía que su capacidad de asombro por todo fuera infinita.
Procuraba evitar el trato con los administradores de la empresa, dirigidos por el filántropo Raoul Fleischmann, que invirtió su herencia en la revista. Se refería a ellos despectivamente como “los de arriba”. A los publicitarios los hacía subir en ascensores distintos a los redactores, para que no les contaminaran. Tampoco los comerciales tenían mucho aprecio a un director que, según Thurber, “rechazó anuncios por un valor anual de 250.000 dólares de la época, por considerarlos de mal gusto o no cumplir los estándares estéticos de la revista”.
Mis años con Ross no es una biografía complaciente. Thurber, pese a su cariño y admiración por el personaje, no elude sus defectos, como su compulsiva afición al juego o su carácter despótico con los empleados. Resultaba imprevisible, y lo mismo racaneaba el sueldo de sus periodistas de mayor confianza que los sorprendía con generosos bonos. Suya es la frase “si pagas demasiado bien a un escritor, pierde el incentivo para trabajar”. Irse del New Yorker no era tarea fácil. A un empleado que había dimitido le llamó a casa al grito de: “No puedes dimitir. Esto no es una revista, es un movimiento”.
En los despidos mostraba una mezcla de cobardía y falta de empatía. Según Thurber, nunca despidió a nadie en persona. Cuando había que echar a alguien, solía hacerlo cuando el afectado estaba de vacaciones o bien se lo encargaba a uno de sus subalternos. Como prueba de su escaso interés por la vida privada de sus periodistas, recuerda su biógrafo que cuando se casó por primera vez, Ross mantenía la teoría de que “si era feliz, mis dibujos y mis historias empeorarían”.
Con los dibujantes no se portaba mejor. Sostenía que “uno tiene que llevar a los artistas de la mano, porque los artistas nunca van a ninguna parte, no conocen a nadie, son antisociales”. En las habituales reuniones semanales de arte, analizaba las viñetas hasta la extenuación. Ross no dejaba de imaginar, por todas partes, presuntos símbolos fálicos y procacidades. No dudaba en ordenar rehacer los dibujos hasta que eran de su agrado. A uno de los artistas le escribió este lacónico correctivo: “Dibuje mejor el polvo”.
Rodrigo Fresán escribe en el prólogo del libro que estamos ante una revista “civilizada y civilizadora”, en un tiempo en que “las revistas eran el medio perfecto para asomarse al estado de las cosas”. Concluye el escritor argentino que los años con Ross fueron la edad dorada del New Yorker, porque Ross estaba en The New Yorker y porque Ross era The New Yorker”.
Si Gay Talese aplicó la crónica periodística a la historia de la “dama gris” en Un día en la vida del New York Times, James Thurber escribió el perfil del alma de The New Yorker, que no fue otra que Harold H. Ross. La vigencia del mítico director traspasa los años, porque, como sostiene su biógrafo, “Ross sigue en todas partes para muchos de nosotros, recorriendo enérgicamente los pasillos de nuestras vidas, molesto y molestando, atosigando, estimulando, más presente en la muerte que la mayoría de los hombres en vida”.
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDICIÓN DE ARTÍCULOS DE THE NEW YORKER
Wolcott Gibbs, crítico teatral, humorista, dramaturgo y durante un tiempo editor de la revista, envió a Ross una parodia de 31 puntos con las normas de estilo que imponía el director. Thunberg la recoge completa en su libro. Aquí, solo una muestra, que aún puede resultar útil:
“Los escritores siempre usan demasiados malditos adverbios”.
“La palabra «dijo» está bien. Los esfuerzos por evitar la repetición (…) son movimientos inútiles que ofenden a los puros de corazón”.
“Cualquier cosa que sospeches que es un cliché, sin duda lo es, y lo mejor sería eliminarlo”.
Citando al señor Ross, una vez más: “A nadie le importa un bledo un escritor o sus problemas, excepto a otro escritor”.
“La edición de manuscritos debe hacerse, firmemente, con un lápiz negro”.
“Cuántos más «de hecho», «sin embargo», «por ejemplo», etc. puedas eliminar, más cerca estarás del Reino de los Cielos”.
“En general, somos hostiles con los juegos de palabras”.
“Intenta preservar el estilo del autor, si es un autor y tiene un estilo”.
La entrada Harold Ross, en busca del periodismo perfecto aparece primero en Zenda.
%20retratadas%20por%20Doroth%C3%A9%20Schubarth._galiza.jpg?v=63902516222)