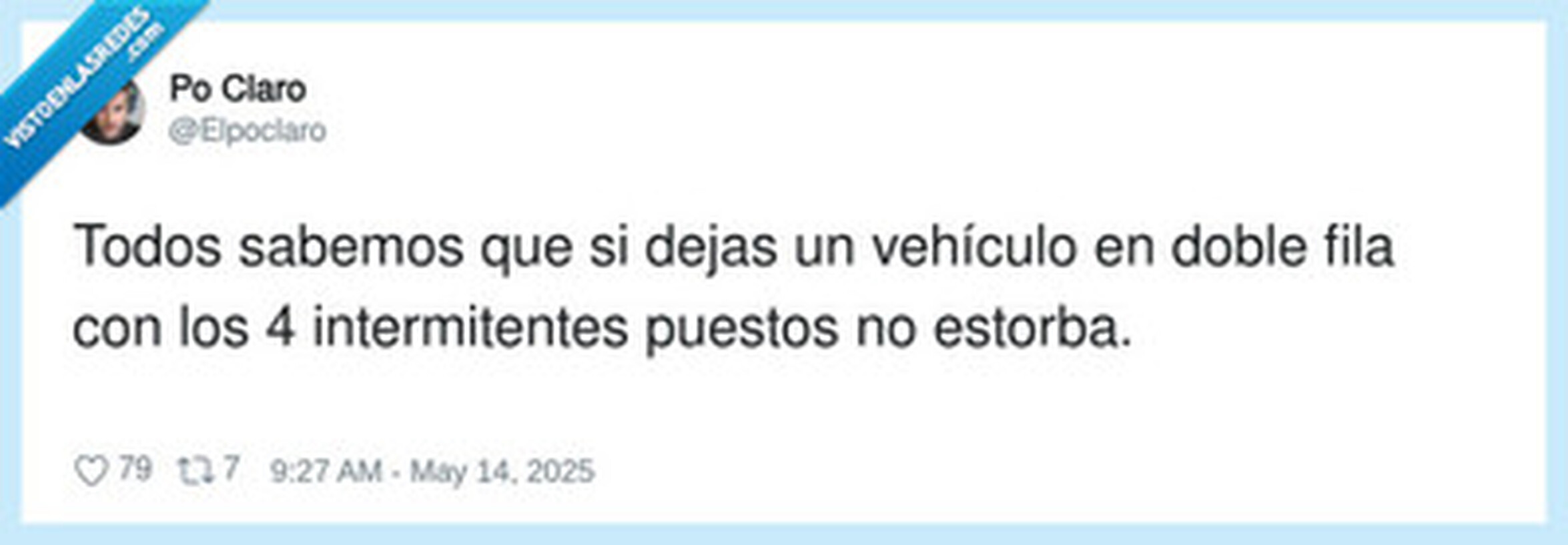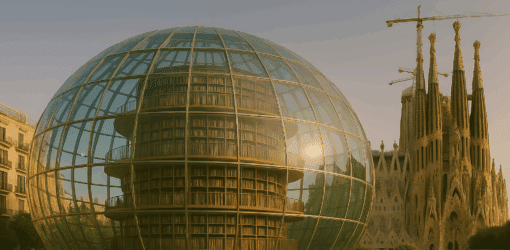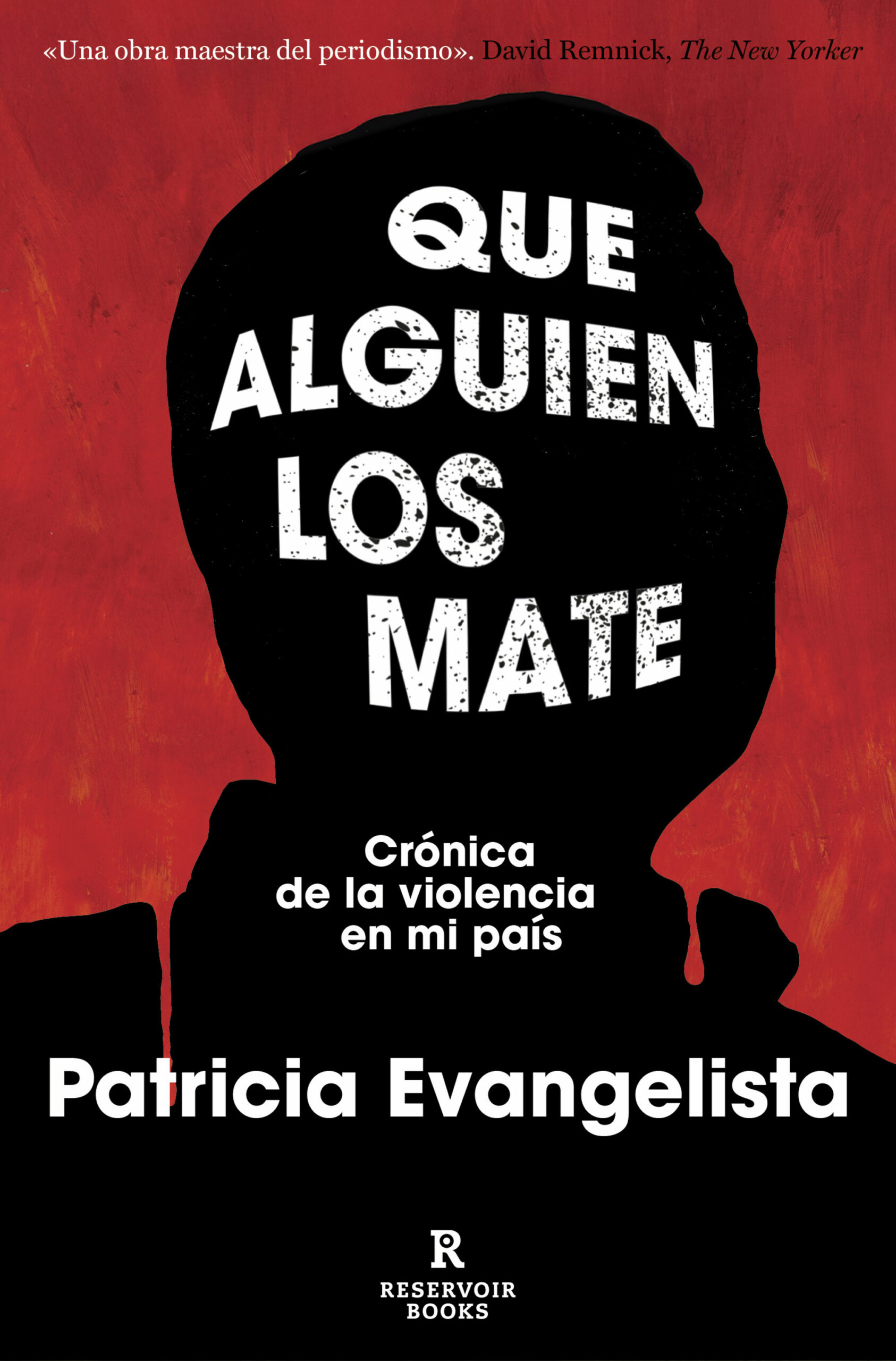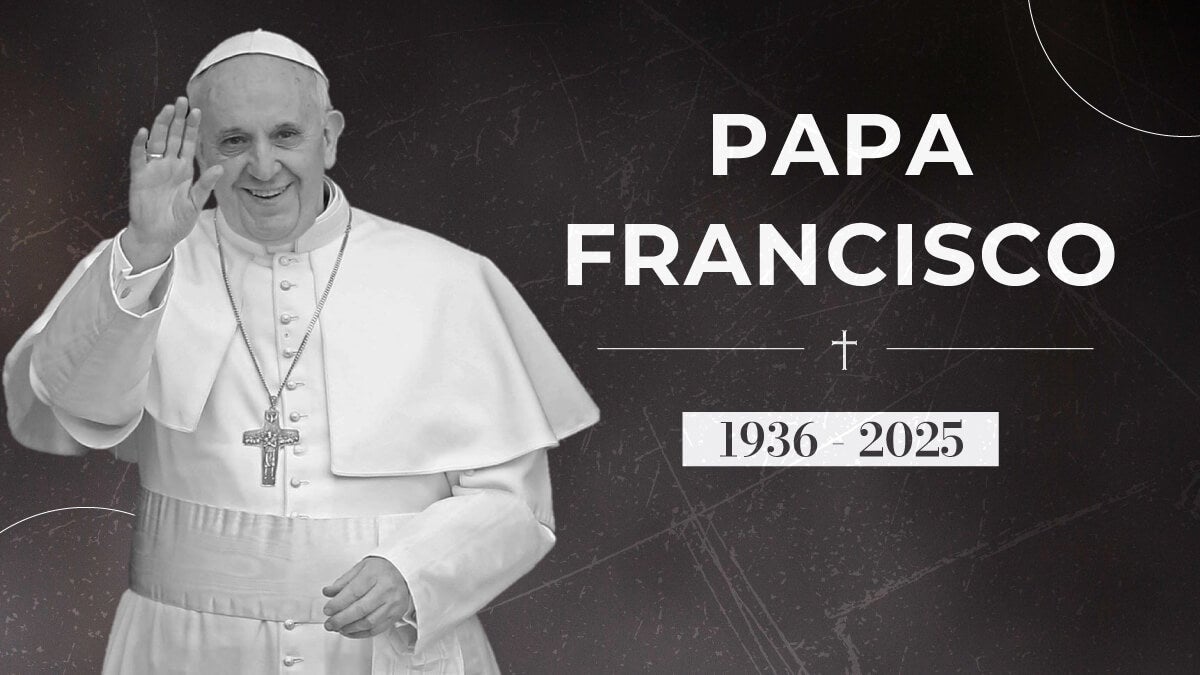Gratacós: "Diez días es un buen principio para la placenta artificial"
Ginecología y Obstetricia carmenfernandez Sáb, 17/05/2025 - 08:00 Medicina materno-fetal Eduard Gratacós, experto en medicina materno-fetal y cirugía fetal, es reconocido como pionero en la concepción del feto como paciente. Dirige BCNatal y es catedrático de la Universidad de Barcelona. Introdujo el término de medicina fetal, realizó la primera cirugía fetal y creó la primera unidad de medicina fetal en España. Desde entonces, ha realizado más de 2.000 operaciones y ha diseñado y aplicado por primera vez en el mundo diversas técnicas quirúrgicas fetales. En 2012 impulsó la creación de BCNatal, una fusión de las dos mayores unidades de maternidad y neonatología de alto riesgo de la capital catalana (de los hospitales Clínic y Materno-Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona), que se ha convertido en una de las áreas clínicas con mayor actividad y producción científica en el mundo en su campo. Es, además, uno de los ganadores de la V edición de los Premios Admirables en la categoría de Medicina, unos galardones que se entregaron dentro del 33 aniversario de Diario Médico. La gala se celebró junto con su publicación hermana Correo Farmacéutico y contó con la colaboración de AbbVie, Bidafarma, Daiichi Sankyo Oncology y Pfizer. Pregunta. Ha contribuido al concepto de feto como paciente, desde Barcelona, de forma destacada. Es una cuestión especialmente delicada y tiene implicaciones éticas y jurídicas. Desde su conocimiento y experiencia, ¿diría que es una cuestión bien resuelta en la bioética y la legalidad vigente? Respuesta. Queramos o no es algo que depende de la edad gestacional. Y eso, aunque varía por países, supone que entre las 23 y las 24 semanas de gestación al feto se le suele otorgar naturaleza jurídica, porque se considera que es viable. Por eso muchas leyes de interrupción de la gestación se vuelven muy estrictas a partir de las 23 y 24 semanas y exigen que exista una incompatibilidad con la vida; por debajo de estas semanas normalmente las leyes piden que exista una gravedad, pero no tan extrema. Esto demuestra que, de alguna manera, sí ha habido unos debates muy profundos al respecto. Entonces el feto sí que tendría una naturaleza jurídica, aunque, en la práctica, al final, no lo resolveremos nunca porque acaba decidiendo la familia y, sobre todo, la madre. Si quieres hacer una intervención (quirúrgica al feto), aunque sea pequeña y muy controlada, es de entrada una agresión sobre la madre, y esto, inevitablemente, hace que la decisión de la madre acabe pesando mucho. Esto sería muy difícil entenderlo con un niño pero no tanto con un feto que está dentro de la madre. Todo esto lo digo porque creo que no es que esté bien resuelto, es que creo que será muy difícil de resolver. Siempre habrá un campo de grises y un conflicto muy claro entre la autonomía de la madre y el feto. P. La medicina avanzó exponencialmente en el siglo XX pero esta superespecialidad parece no haber ido al mismo ritmo. Quizás porque, en relación con la anterior pregunta, los propios profesionales, los investigadores y el sistema sanitario afrontan la salud fetal de manera especialmente prudente. R. El problema es que esta especialidad no existió hasta finales de los 80, y sobre todo se desplegó en los 90, cuando tuvimos una prueba de imagen que nos permitía ver al feto, que es la ecografía. Hasta entonces, no había especialidad porque no había paciente. Y en ese momento apareció un paciente nuevo, que era el feto; es cuando empezamos a darle ese nombre, el feto como paciente. Comienza a entenderse la importancia de la exposición prenatal, los problemas y también la posibilidad de realizar tratamientos. Hubo en esto unos años de desarrollo muy exponencial, que fueron los 90 y la primera década del 2000, y después hemos avanzado pero, claro, hay unas limitaciones porque, como he dicho antes, es un paciente que está dentro de la madre. Ahora tenemos un diagnóstico extraordinario del feto y hemos apurado mucho todo el tratamiento quirúrgico que se puede hacer. Quizá, en los próximos años, podremos realizar algunos tratamientos más de tipo genético. Pero esto avanzará muy lentamente. P. ¿Cómo se acaba dedicando a esto? ¿Quizá por influencia de Jan Deprest? R. Fue una decisión personal; tuve como una intuición, y fui a algunos congresos. Como era joven, me pareció muy estimulante este concepto de que el feto sería paciente y que podría hacerse medicina fetal e, incluso, cirugía fetal, que en aquella época sonaba un poco como fantasmada. En 1994 asistí a un congreso sobre cirugía fetal que me impactó muchísimo. Terminé la residencia, empecé a intentar hacer experimentación con animales y, tirando del hilo, llegué a Jan Prest, un médico también joven que vivía en Bélgica y que ya empezaba a tener bastante posicionamiento. Montó un workshop, un taller, de cirugía fetal, que en aquella época era algo superinnovador. Fue en diciembre del 95 en Bélgica, y asis


Eduard Gratacós, experto en medicina materno-fetal y cirugía fetal, es reconocido como pionero en la concepción del feto como paciente. Dirige BCNatal y es catedrático de la Universidad de Barcelona.
Introdujo el término de medicina fetal, realizó la primera cirugía fetal y creó la primera unidad de medicina fetal en España. Desde entonces, ha realizado más de 2.000 operaciones y ha diseñado y aplicado por primera vez en el mundo diversas técnicas quirúrgicas fetales. En 2012 impulsó la creación de BCNatal, una fusión de las dos mayores unidades de maternidad y neonatología de alto riesgo de la capital catalana (de los hospitales Clínic y Materno-Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona), que se ha convertido en una de las áreas clínicas con mayor actividad y producción científica en el mundo en su campo.
Es, además, uno de los ganadores de la V edición de los Premios Admirables en la categoría de Medicina, unos galardones que se entregaron dentro del 33 aniversario de Diario Médico. La gala se celebró junto con su publicación hermana Correo Farmacéutico y contó con la colaboración de AbbVie, Bidafarma, Daiichi Sankyo Oncology y Pfizer.
Pregunta.
Ha contribuido al concepto de feto como paciente, desde Barcelona, de forma destacada. Es una cuestión especialmente delicada y tiene implicaciones éticas y jurídicas. Desde su conocimiento y experiencia, ¿diría que es una cuestión bien resuelta en la bioética y la legalidad vigente?
Respuesta.
Queramos o no es algo que depende de la edad gestacional. Y eso, aunque varía por países, supone que entre las 23 y las 24 semanas de gestación al feto se le suele otorgar naturaleza jurídica, porque se considera que es viable. Por eso muchas leyes de interrupción de la gestación se vuelven muy estrictas a partir de las 23 y 24 semanas y exigen que exista una incompatibilidad con la vida; por debajo de estas semanas normalmente las leyes piden que exista una gravedad, pero no tan extrema. Esto demuestra que, de alguna manera, sí ha habido unos debates muy profundos al respecto. Entonces el feto sí que tendría una naturaleza jurídica, aunque, en la práctica, al final, no lo resolveremos nunca porque acaba decidiendo la familia y, sobre todo, la madre. Si quieres hacer una intervención (quirúrgica al feto), aunque sea pequeña y muy controlada, es de entrada una agresión sobre la madre, y esto, inevitablemente, hace que la decisión de la madre acabe pesando mucho. Esto sería muy difícil entenderlo con un niño pero no tanto con un feto que está dentro de la madre. Todo esto lo digo porque creo que no es que esté bien resuelto, es que creo que será muy difícil de resolver. Siempre habrá un campo de grises y un conflicto muy claro entre la autonomía de la madre y el feto.
P.
La medicina avanzó exponencialmente en el siglo XX pero esta superespecialidad parece no haber ido al mismo ritmo. Quizás porque, en relación con la anterior pregunta, los propios profesionales, los investigadores y el sistema sanitario afrontan la salud fetal de manera especialmente prudente.
R.
El problema es que esta especialidad no existió hasta finales de los 80, y sobre todo se desplegó en los 90, cuando tuvimos una prueba de imagen que nos permitía ver al feto, que es la ecografía. Hasta entonces, no había especialidad porque no había paciente. Y en ese momento apareció un paciente nuevo, que era el feto; es cuando empezamos a darle ese nombre, el feto como paciente. Comienza a entenderse la importancia de la exposición prenatal, los problemas y también la posibilidad de realizar tratamientos. Hubo en esto unos años de desarrollo muy exponencial, que fueron los 90 y la primera década del 2000, y después hemos avanzado pero, claro, hay unas limitaciones porque, como he dicho antes, es un paciente que está dentro de la madre. Ahora tenemos un diagnóstico extraordinario del feto y hemos apurado mucho todo el tratamiento quirúrgico que se puede hacer. Quizá, en los próximos años, podremos realizar algunos tratamientos más de tipo genético. Pero esto avanzará muy lentamente.
P.
¿Cómo se acaba dedicando a esto? ¿Quizá por influencia de Jan Deprest?
R.
Fue una decisión personal; tuve como una intuición, y fui a algunos congresos. Como era joven, me pareció muy estimulante este concepto de que el feto sería paciente y que podría hacerse medicina fetal e, incluso, cirugía fetal, que en aquella época sonaba un poco como fantasmada. En 1994 asistí a un congreso sobre cirugía fetal que me impactó muchísimo. Terminé la residencia, empecé a intentar hacer experimentación con animales y, tirando del hilo, llegué a Jan Prest, un médico también joven que vivía en Bélgica y que ya empezaba a tener bastante posicionamiento. Montó un workshop, un taller, de cirugía fetal, que en aquella época era algo superinnovador. Fue en diciembre del 95 en Bélgica, y asistí. Me quedé impresionado de la cantidad de recursos que tenían; era, en aquella época, una diferencia muy grande respecto a lo que había en Cataluña y España.
P.
¿Ahora sigue existiendo esa diferencia?
R.
Hoy en día ya estamos muy igualados. Somos un país que venimos de una tradición poco investigadora pero, en esto, hubo algunos hospitales muy pioneros, como el Clínic de Barcelona. El caso es que fui a Bélgica y pude conocer a Deprest. Conocerle cambió mi forma de pensar, me hizo pensar a lo grande. Ellos (belgas) consiguieron un proyecto europeo muy importante, el Eurofetus, al que la Unión Europea dio bastante dinero para desarrollar endoscopios para poder realizar cirugía y terapia fetal. Y convocaron una plaza de investigador. Yo, que justo me acababa de sacar el doctorado, escribí a Deprest y me respondió "ven, que hablaremos”. Conectamos al 100% y en unos meses ya estaba trabajando allí. Pasé 4 años que cambiaron toda mi carrera. Fue una persona fundamental en mi vida. Aquel fue un momento muy expansivo; después, esa expansión, se frenó.
%20retratadas%20por%20Doroth%C3%A9%20Schubarth._galiza.jpg?v=63902516222)