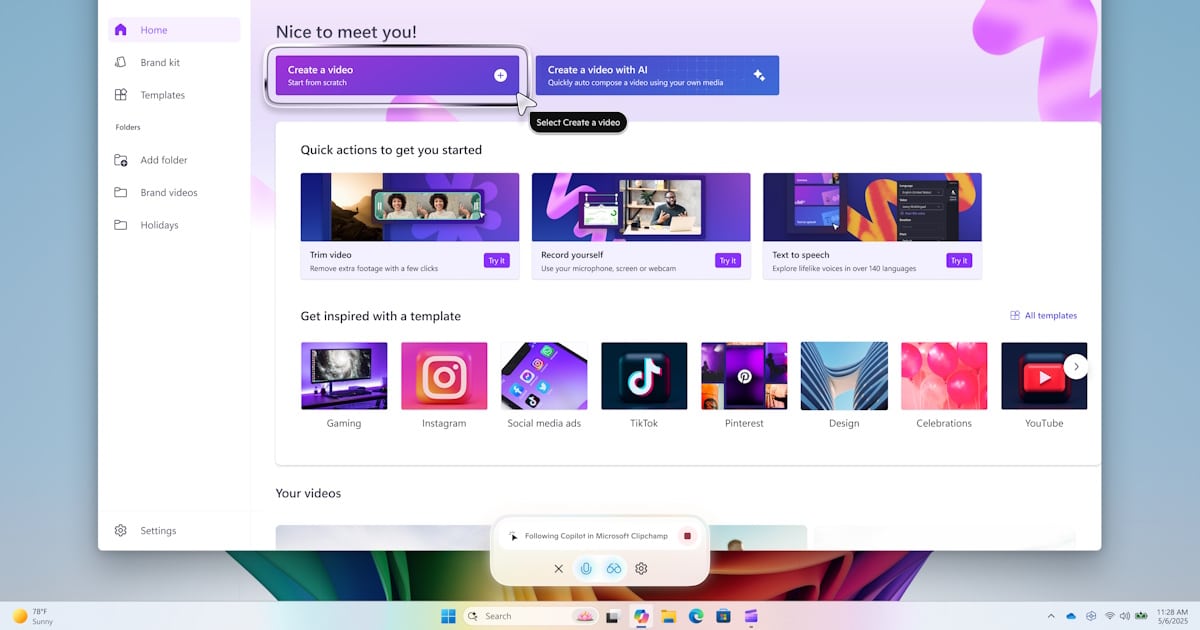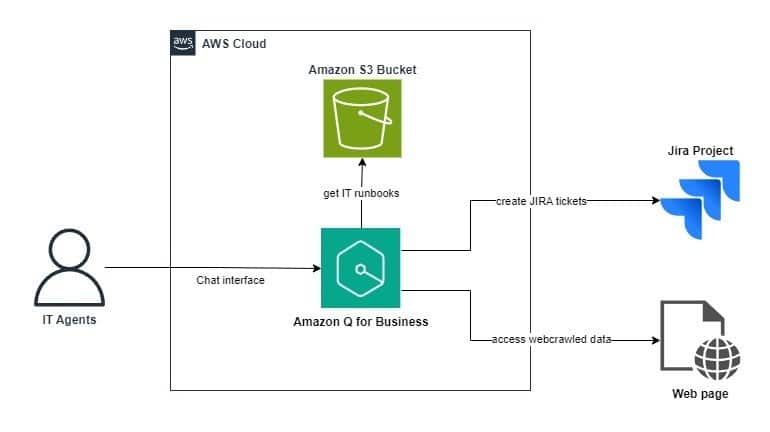Los riesgos de una nueva tormenta internacional
El país parece estar ingresando en un ciclo de perspectivas auspiciosas; pero las dudas vuelven a posarse en la cultura política facciosa que estropeó ya varios experimentos

Un nuevo vendaval internacional podría cernirse sobre la economía argentina. Cuestión particularmente delicada dados los antecedentes históricos a lo largo de nuestra historia contemporánea. La especificidad de la nueva coyuntura responde menos a un “cisne negro” inadvertido que a la determinación unilateral del gobierno de Donald Trump de revertir, aunque sólo fuere en parte, la globalización que desde hace décadas ha trasladado inversiones del mundo industrial occidental hacia (aunque no sólo) China. Sin duda, un desafío mayúsculo que está produciendo un tembladeral de final abierto.
Por esas curiosidades, la nueva coyuntura descubre a la Argentina en la alineación con Estados Unidos más automática de su historia; procurando, por tercera vez desde 1930, abrirse definitivamente al mundo. Repasemos las múltiples conmociones de las crisis anteriores, seleccionando las más emblemáticas (1914, 1930, 1973 y 2008); aunque sumándoles las de las “economías emergentes” entre mediados de los 90 principios de los 2000, cuando país lució, por un breve lapso, como “emergente” estelar.
En 1914 la crisis fue el obvio resultado de la Gran Guerra europea luego mundializada. Su impacto fue feroz tanto en la demanda las commodities alimentarias en las que nos veníamos especializando desde hacía cuatro décadas como en la oferta de insumos críticos por las restricciones de flujo comercial marítimo. Duró solo cuatro años; con una inercia posbélica socialmente tormentosa, e insinuó las bases de nuestro futuro de cara a un nuevo siglo de devenir aún ininteligible. La industrialización incipiente se aceleró en ramas como la textil, la metalúrgica, la petrolera y las alimenticias. Todas ellas, al compás de nuestro ingreso en la democracia de masas cimentada por la Ley Sáenz Peña, la victoria de la oposición radical en 1916 y la densificación delas clases medias urbanas y rurales de la región pampeana.
Sobrevino luego, y ya en un contexto internacional de inequívoco corte bilateralista, una coyuntura comercial y financiera triangular entre nuestro socio histórico británico y el nuevo emergente norteamericano. El balance comercial superavitario con Europa se compensó con el deficitario con EUA que, financiado por sus bancos, anestesió su complejidad. Pero el “veranito” de siete años de nuestros happy twenties fue interrumpido por un terremoto aun peor que el de la guerra, y de consecuencias más brutales: la crisis de 1929 y la depresión ulterior hasta las postrimerías de la siguiente conflagración mundial a mediados de los 40. En el ínterin se rompió dos veces nuestra continuidad institucional desde la unificación de 1862, el triángulo comercial sufrió el embate bilateralista de una Gran Bretaña en declive, se restauró un régimen conservador sustentado en el fraude y la inercia industrial anticipada en 1914 ingreso en una secuencia deliberadamente proteccionista.
La crisis de nuestras cuencas agrícolas vertió sobre los grandes centros urbanos litoraleños un flujo de colonos y trabajadores de origen europeo cuyos quebrados sueños de progreso encontraron refugio en la nueva economía manufacturera o sus servicios concomitantes. Se diseñó una ingeniería financiera, monetaria y productiva exitosa, pero que a diez años de distancia carecía de una proyección precisa de cara al futuro. Por caso, ¿cómo proseguir la industrialización dotándola de las escalas que nuestra debilidad demográfica no proveía, preservando equilibrio macroeconómico?
Perón se puso eufórico con la aparente reversión del cuadro durante la temprana posguerra y adivinó una prospectiva factible de prosecución de otra guerra en Europa entre EUA y la URSS, pero al cabo socavada por la Guerra Fría. En el medio, se reforzó nuestra democracia de masas afianzando, como en los 20, no solo su carácter poco republicano sino también autoritario, que ordenó los conflictos sociales de la nueva economía industrial aunque desde bases materiales más endebles que las de los 30. Ingresamos así en la era de la inflación y las devaluaciones compensatorias. Sintomáticas de una profunda desavenencia política y socioeconómica que malogró los mejores esfuerzos por recuperar los equilibrios perdidos durante los auspiciosos vientos modernizadores de los 60.
No obstante, nuestra integración social aún lucía regularmente solida, aunque insinuaba riesgos por el quiebre de varias economías regionales y una consiguiente nueva masa aluvional sobre los grandes conurbanos litoraleños, sobre todo el bonaerense. La crisis de legitimidad y sus secuencias disruptivas convirtieron al país en un escenario caliente de la Guerra Fría. La violencia descarnada se apoderó de la política al compás del quebranto fiscal definitivo de la hipertrofiada maquinaria estatal. Colonizada, a su vez, por prebendas corporativas ante los avatares de una ingobernabilidad caótica.
Fue en ese contexto que detonó una nueva crisis mundial más sigilosa que la de 1930 pero de implicancias aún más disruptivas. El peronismo fracasó, en medio de su guerra civil interna, en actualizar el ordenamiento de la puja política y socioeconómica, y el país se sumergió en una sucesión de aventuras refundacionales por momentos delirantes. El saldo fue complejo pero contundente: los intentos de modernización ofrecieron algunos frutos aperturistas, pero nuestra integración social se resquebrajó y emergió una pobreza social desconocida. La sangría pareció detenerse a raíz de la democratización de los 80 y la ilusión del nuevo impulso modernizador global post Guerra Fría.
Pero la estabilización del esquema convertible de los 90, exitosa para combatir la inflación y ampliar las escalas económicas a instancias de una integración regional novedosa, no supo acabar con nuestro endémico déficit fiscal financiado mediante una deuda desenganchada respecto de nuestro potencial productivo. Así, logramos resistir al “efecto Tequila” entre 1995 y 1996, al “arroz” y al “vodka” entre 1997 y 1998, pero no pudimos respecto del “caipiriña”, de nuestro principal socio, en 1999. Y en dos años, el experimento se desplomó.
El ingreso de China en la OMC, un default y su costosa refinanciación calmaron las aguas ilusionando al kirchnerismo con restaurar el anacrónico proteccionismo distributivo. Pero la crisis de 2008 develó los límites de aquella expansión proporcional a la capacidad instalada en receso desde 1999 sin nuevas inversiones. Esta alcanzó sus fronteras hacia las postrimerías de la nueva década, con su correlato de recesión inflacionaria, la informalización de casi la mitad de la economía y una pobreza social de alcances equivalentes, respecto de la que solo se ensayó una improvisada, cuando no venal, administración.
El país parece estar ingresando en un nuevo ciclo de perspectivas auspiciosas de reinsertarse, de una buena vez, en los grandes circuitos comerciales mundiales. Al complejo agroindustrial se le ha sumado el potencial energético y el minero, a los que podrían sumárseles otros. Eso nos coloca en una situación inversa a las tormentas de entreguerras, cuando confluyeron los límites espaciales agropecuarios con el cierre de los mercados europeos. Si a eso se le suma el eventual aprendizaje colectivo sobre los estragos del déficit fiscal y su correlato inflacionario, tendríamos buenas razones para estar bien pertrechados. Pero las dudas vuelen a posarse en la cultura política facciosa que estropeó varios experimentos cuya feliz consecución nos hubieran valido un presente sociocultural menos sórdido.
Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos

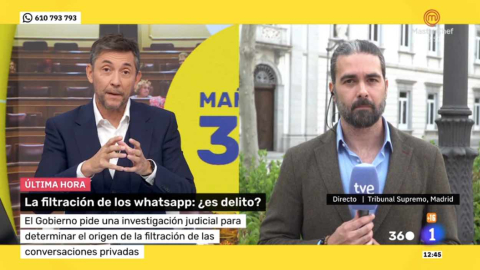





































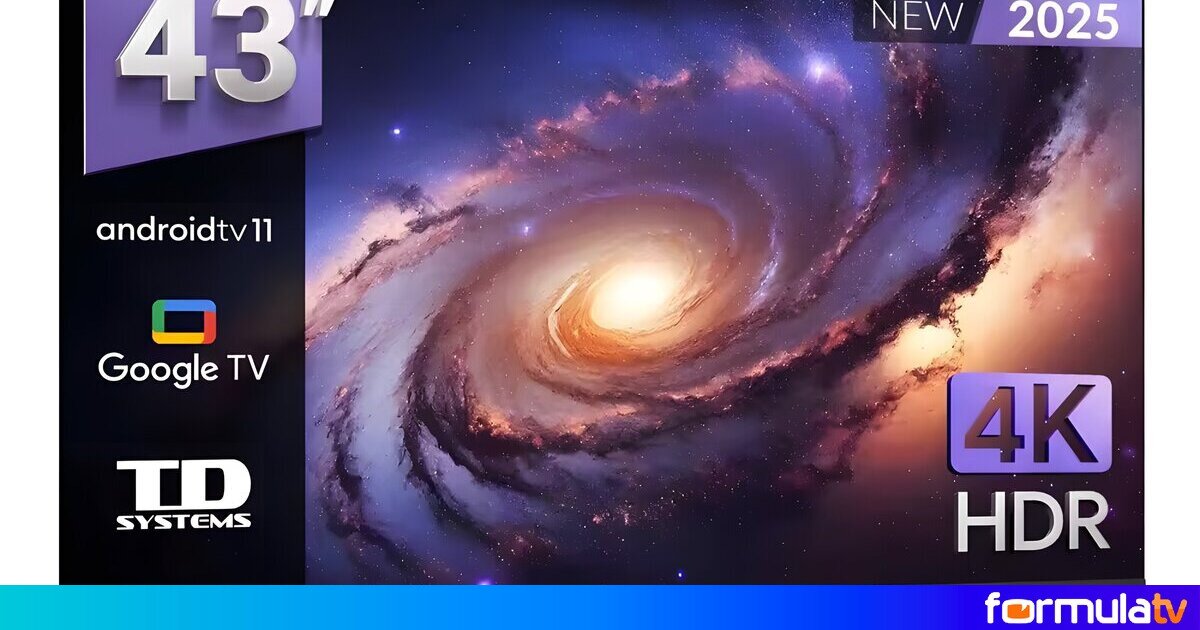














![Saber Vivir 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18NDw8_59-Ju0wQZXdfo3dNL6WWsqLD-Hok59tO13qEaRfdXQlL4mL86Mv9QWrq3JsLH26G_39ZADaEaMbhjEluv_nJrJgkl2Z6EhzWqJ6FXEJY1e8FiUUi9bgGSFZUn9ygSZNtzXw0NrLgbnNNO-h2EVq5fULSNvvtHZ3MzE1Tjiu2wa50zbepUdAkII/s888/saber-vivir-2018-ano-completo-free-libros.jpg)