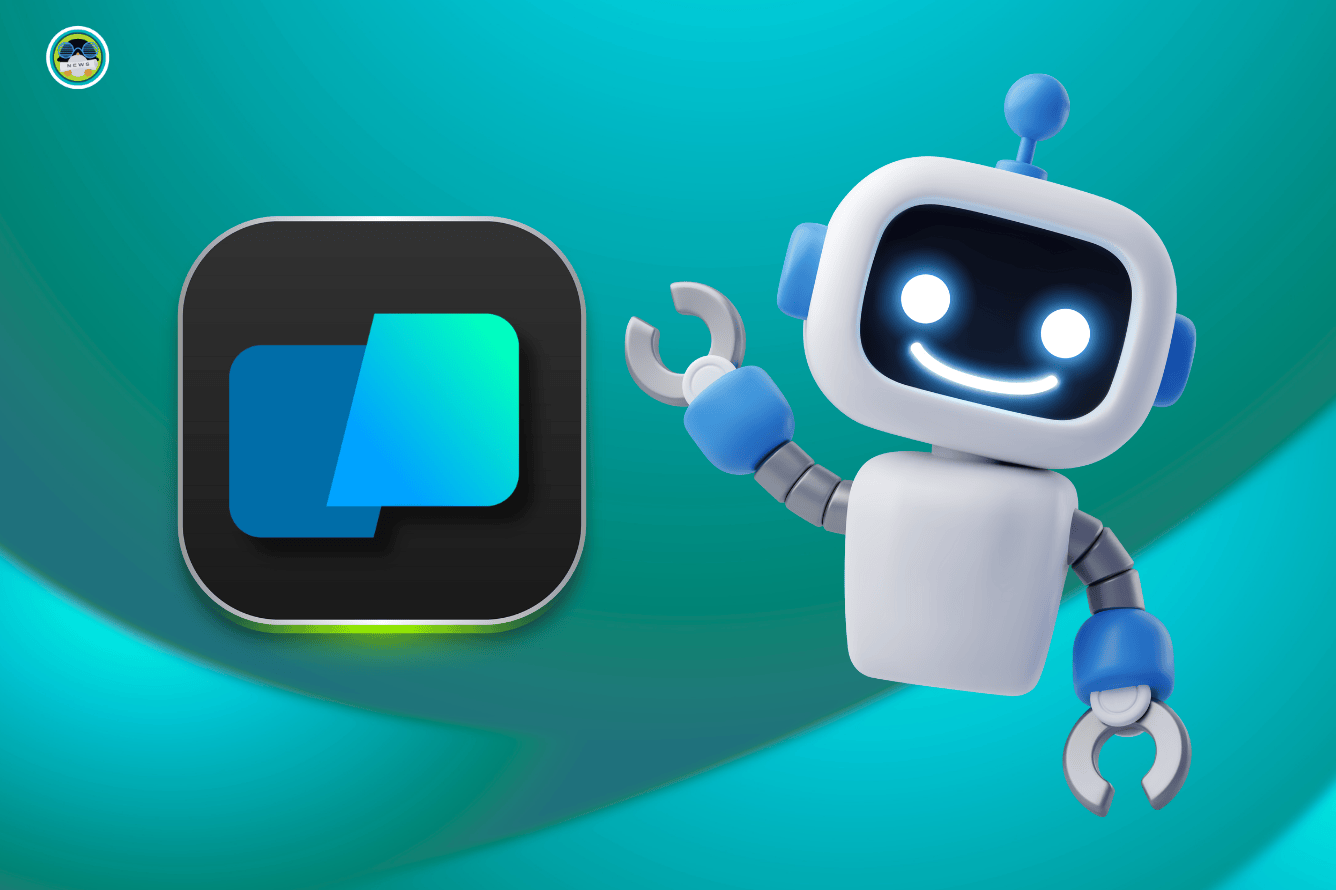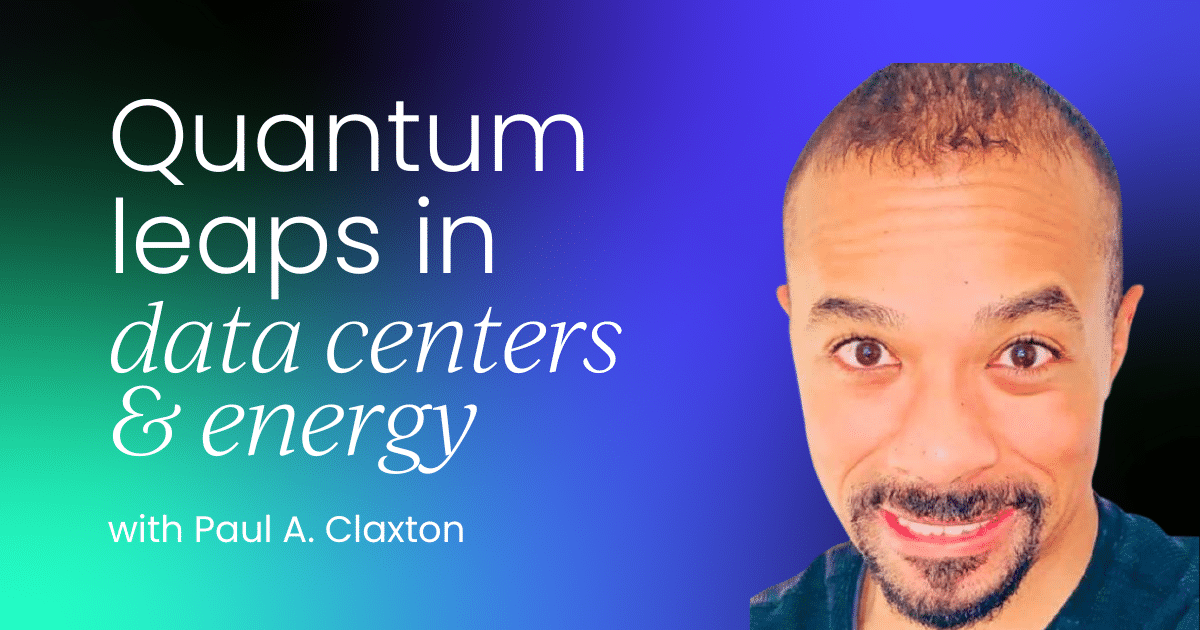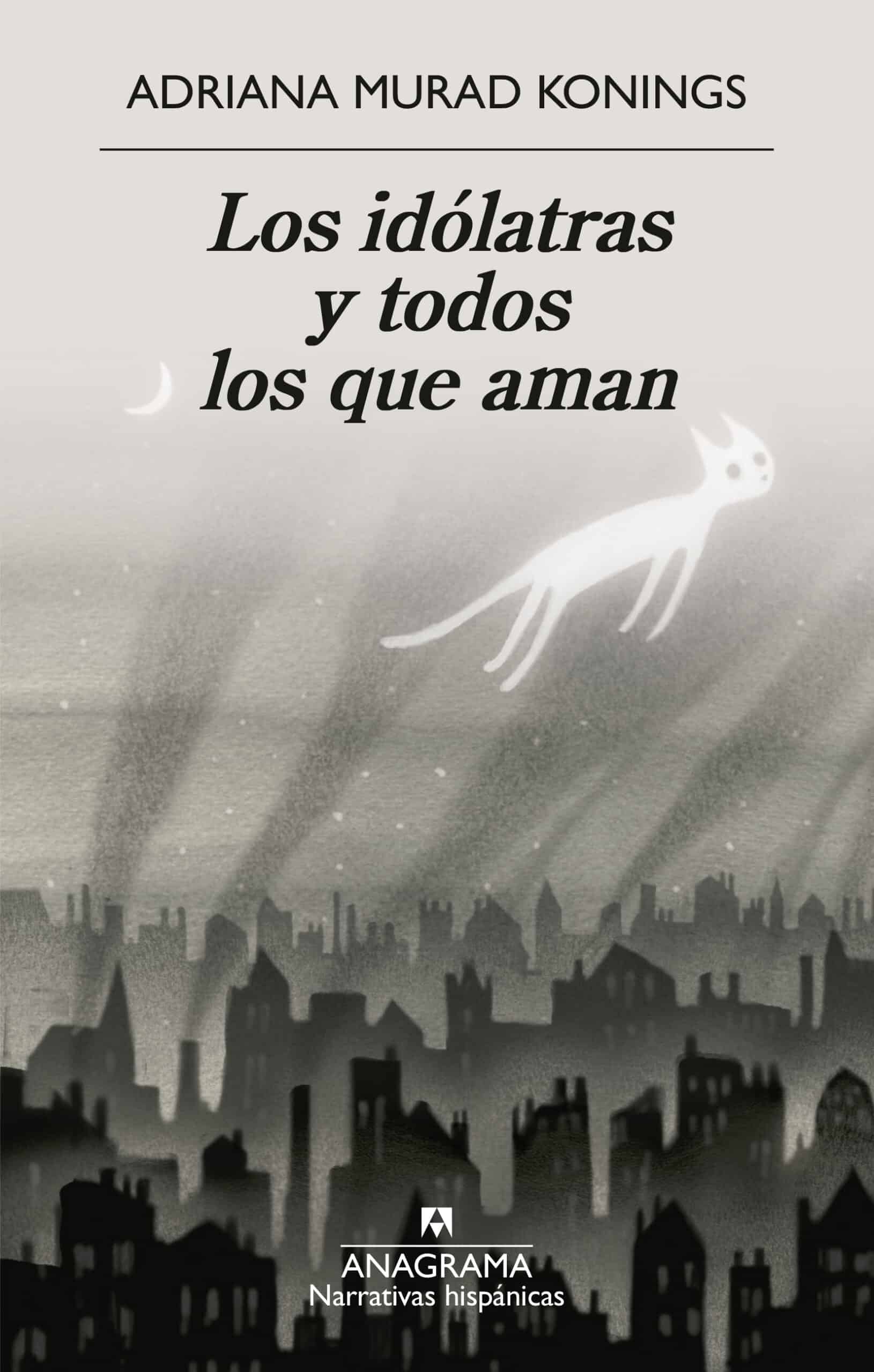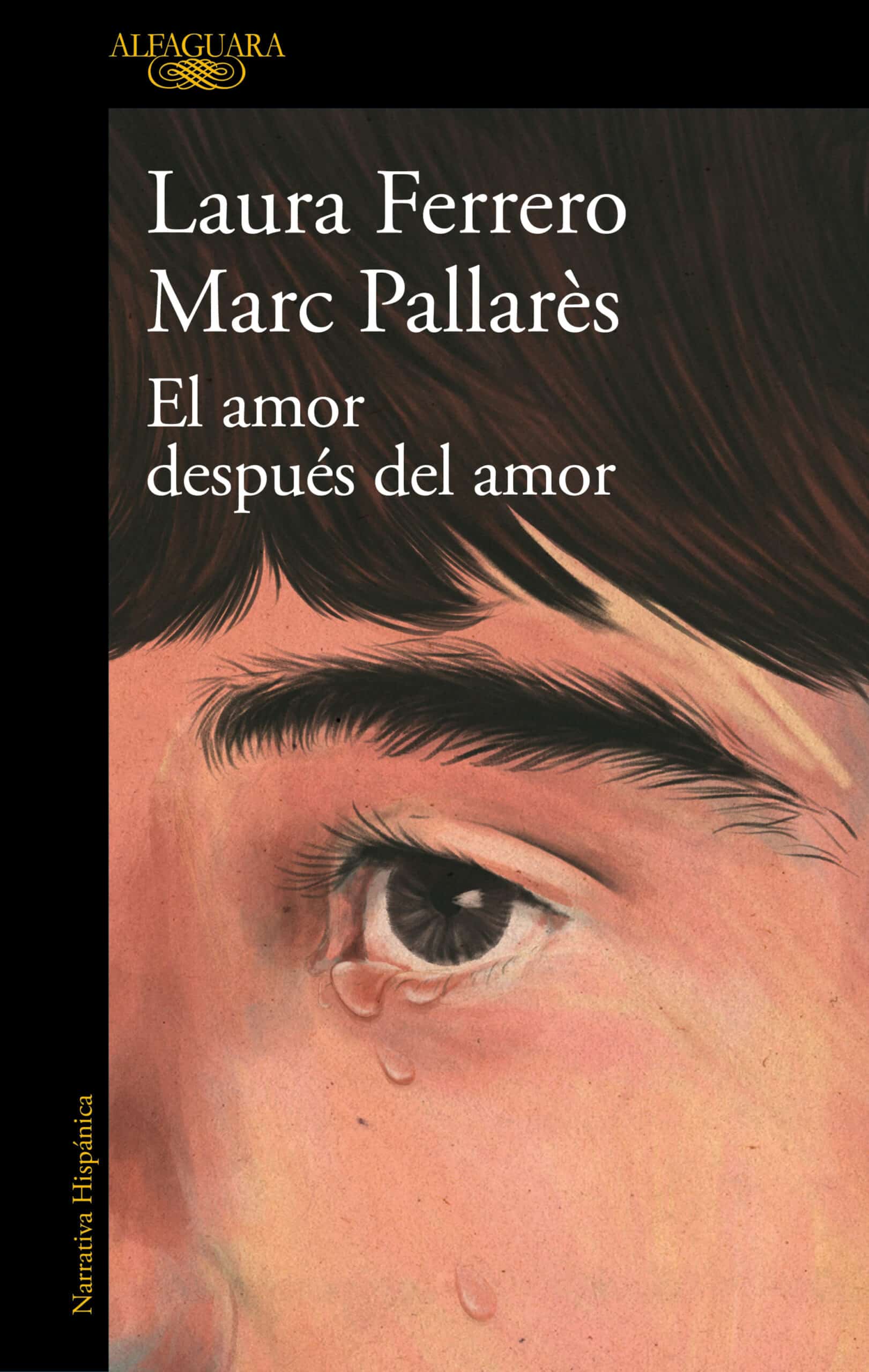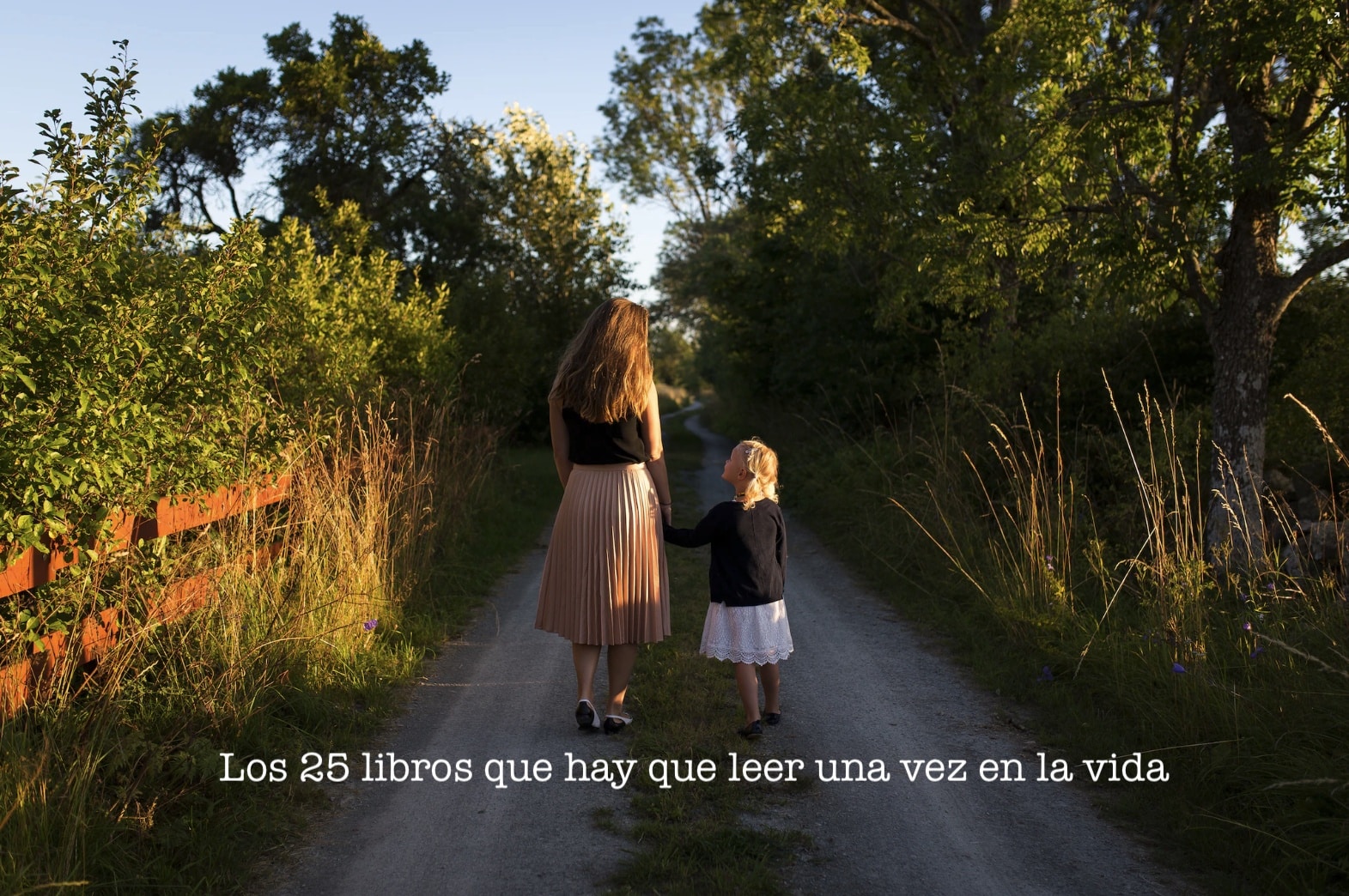La desinformación sobre Franco 50 años después de su muerte: los logros sociales que se atribuyen al dictador
Afirmaciones como que Franco creó la Seguridad Social, las vacaciones pagadas o las viviendas sociales obvian, por ejemplo, la legislación que ya existía previamente.


No es difícil encontrar vídeos en TikTok o clips de podcasts en los que se reivindica el legado de Francisco Franco; muchos replican desinformación para reafirmar la figura del dictador con verdades a medias sobre supuestas medidas sociales que el Régimen franquista habría impulsado.
Qué se dice. Un ejemplo es lo que dijo el rapero El Jincho en Sr. Wold Podcast, el programa de Juan Ramón Lucas:
- “Yo no soy franquista, pero hay que ser coherente, en verdad. Y yo digo: ‘Coño, el hombre ha hecho muchas cosas, en real; lo de la Seguridad Social y todas esas mierdas, eso lo ha hecho el loco”.
Qué sabemos. Es uno de los discursos que más se repite, pero no solo se dice que Franco creó la Seguridad Social, también que ideó las vacaciones pagadas o las viviendas sociales.
- Para poder verificar cada afirmación, hemos hecho un repaso bibliográfico de cada una de estas medidas y hemos consultado con historiadores para saber qué es cierto y qué no.

El hit de la desinformación sobre Franco: “Él creó la Seguridad Social”
Qué se dice. Al dictador se le suele atribuir el mérito de haber ideado el sistema de la Seguridad Social y haber sentado las bases de algunas de las prestaciones y ayudas que conocemos hoy. Es una de las ideas que más se repite sobre él.
Qué sabemos. Pues parte de una verdad, pero con muchos matices. Lo explica a Newtral.es Damián González, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, que habla sobre esto en su libro El Estado del bienestar entre el franquismo y la transición (editorial Sílex):
- La dictadura aprobó la ley de bases para la Seguridad Social en 1963, que marcó el inicio de “otra forma de concebir la protección social y su financiación en España”, pero, en la práctica, “no pasó de una mera aspiración”.
- Además, ya había precedentes, normas e instituciones anteriores que la dictadura aprovechó y mantuvo, como señala a Newtral.es Beatriz García, profesora de historia contemporánea en la Universidad de León, que remarca la importancia de las medidas que se impulsaron durante la Segunda República.
- Importante también una idea en la que coinciden todos los expertos a los que hemos entrevistado: hasta la democracia no hubo un sistema de prestaciones sociales realmente equitativo y universal.
Contexto: la desinformación sobre la ley de bases de Franco. Es el “hito legal incontrovertible” que cimenta el mito, según Damián González: “Aunque se aprobó en 1963, se desarrolló más tarde y ha dejado como legado un concepto, el de la Seguridad Social, usado por todos. Pero eso no convierte al dictador en el creador de nuestro Estado de Bienestar”, puntualiza.
- En esa línea, dice a Newtral.es Daniel Lanero, profesor y director del Departamento de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, que “la ley se calificó así con intención propagandística y para intentar homologarse a las democracias circundantes, pero no se puede hablar de un auténtico sistema de Seguridad Social en España hasta el periodo democrático”.
- Además, “la previsión social del franquismo, su gestión, fue un campo abonado para clientelismos y comportamientos corruptos”, añade.
Sobre las medidas previas a Franco. Cuenta Beatriz García que la Seguridad Social, como tal, “no fue una invención del franquismo, sino que tiene sus raíces en principios del siglo XX”, con medidas que ya se habían aprobado durante la Segunda República o incluso antes.
- “La base de la Seguridad Social está en la ley de de los accidentes del trabajo, en torno al año 1900, y en 1908 también fue muy importante la creación del Instituto Nacional de Previsión, que gestionaba seguros sociales como el Retiro Obrero (de 1919) o el seguro obligatorio de maternidad, que viene de la dictadura de Primo de Rivera pero se enfatiza en la Segunda República (años antes de que Franco ganara la guerra)”, detalla.
- Así lo detalla también Damián González: “La dictadura franquista dio continuidad a un modelo de previsión social anterior a la guerra civil. Hasta 1939, el Estado español, a través de ese Instituto Nacional de Previsión, había consolidado esa base de seguros obligatorios de vejez, maternidad y accidentes laborales para cubrir a trabajadores pobres”.
Sobre la supuesta conciencia social del Régimen, Beatriz recuerda que “el franquismo no permitía dar estos servicios sociales a todos los trabajadores, que había discriminaciones en sectores económicos y en determinadas regiones”.
- Por tanto, resume Daniel, “el franquismo no creó la Seguridad Social porque no reconoció la existencia de unos derechos sociales de ciudadanía. Bajo la dictadura no había ciudadanos, sino algo más parecido a súbditos a los que el Régimen daba ‘graciosamente’ determinadas concesiones en forma de subsidios sociales que se iban implantando a cuentagotas”.
“Franco creó el sistema de pensiones y las vacaciones pagadas”
Qué se dice. Otro de los mensajes con desinformación sobre la gestión de Franco en cuestiones sociales es el que asegura que el dictador creó el sistema de pensiones y otorgó a los españoles las vacaciones pagadas.
Qué sabemos. En realidad, la protección social a parados y jubilados fue muy deficiente durante la dictadura y el derecho a un descanso pagado de una semana llegó con la Segunda República. El franquismo aprovechó, de nuevo, protecciones sociales creadas previamente.
- Además, algo importante: tampoco fueron prestaciones precisamente equitativas ni universales; “se excluía o se marginaba a ciertos colectivos”, las ayudas quedaban “marcadas por la procedencia profesional y social de los beneficiarios” y la financiación del Estado seguía siendo insuficiente (en la práctica, eran los propios trabajadores los que pagaban su propia protección), como expone Damián González.
Contexto: la desinformación sobre las vacaciones pagadas de Franco. Hay varias cosas matizables. Así lo explica Daniel Lanero: “El derecho a las vacaciones pagadas se reconoció a través de la ley de contrato de trabajo de 1931 [que ya defendía Largo Caballero en aquel momento]. En los años treinta, la mayor parte de la población no podía permitirse el lujo de prescindir de trabajar durante periodos de tiempo prolongados”.
- “En la eterna posguerra de las décadas de 1940 y 1950 era imposible, porque las familiar de clases populares y gran parte de las clases medias tenían que emplear casi todos sus ingresos en cubrir sus necesidades de consumo básico en un contexto de hiperinflación y generalización del mercado negro”, explica.
- En ese sentido, apunta Julián Casanova, catedrático de historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, en su biografía de Franco que el dictador, “millonario desde la guerra, empezó a disfrutar pronto de largas vacaciones veraniegas, mientras a su alrededor la represión y la hambruna se cobraban decenas de miles de víctimas”.
- En los últimos años del franquismo sí empezó a cambiar esta dinámica, pero hasta cierto punto: “El disfrute de las vacaciones llegó entre 1960 y 1975, cuando el progresivo aumento de la renta per cápita permitió a parte de la población (no a toda, sobre todo a un sector de la clase media), dedicar parte de sus ingresos al consumo cultural y al ocio. Pero eran, sobre todo, viajes de unos días en verano al pueblo”, puntualiza Lanero.
Sobre las prestaciones sociales, comenta Damián González que “la protección a parados y jubilados era muy deficiente. Durante su primera etapa, la dictadura se negó a reconocer la existencia de un problema de desempleo, que era muy grave, por ejemplo, en las zonas rurales por la estacionalidad de las faenas”.
- “Hasta 1961 no hubo un seguro de desempleo, el primero durante el franquismo con estas características, porque ideológicamente estaban en contra de prestaciones directas a los parados porque eso estimularía la vagancia. Tenía, eso sí, un antecedente claro con Largo Caballero en 1931”, detalla.
- Con las pensiones por invalidez o para la gente que ya no estaba en edad de trabajar, “la dictadura también remozó los seguros anteriores”, aunque “las prestaciones fueron precarias, más bien de carácter benéfico: en 1962, las pensiones más habituales eran de unas 400 pesetas, muy lejos de las 1.800 que se fijaron como primer salario mínimo en España en 1963”, añade González.
“Franco creó las viviendas de protección oficial”
Qué se dice. Las viviendas de protección oficial, en el centro del debate público ahora mismo, también han sido foco de la desinformación sobre Franco y sus supuestos logros sociales. Los mensajes aseguran que fue él quien “creó” este tipo de casas.
Qué sabemos. El Régimen ideó el Instituto Nacional de la Vivienda y, con él, se empieza a hablar de viviendas protegidas, aunque este tipo de edificaciones ya existían desde principios del siglo XX. Sí es cierto que se construyó un número importante de ellas, aunque muchas en malas condiciones y sin servicios cercanos.
Antes de Franco y en los primeros años de dictadura. De nuevo, ya había un precedente: Daniel Lanero explica que “las viviendas de protección oficial existen en España desde la ley de casas baratas de 1911 y durante la dictadura de Primo de Rivera (entre 1923 y 1930) y la Segunda República se fue promulgando nueva legislación” en esta materia. Aunque la construcción de este tipo de casas en los primeros años del siglo XX “fue modesta”, matiza.
- Una situación “que el franquismo empeoró”: pese a haber creado, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Vivienda en 1939 o “la primera ley de viviendas de renta limitada”, la “actividad constructiva fue marginal hasta comienzos de los años cincuenta”, añade.
- ¿Por qué? A la falta de “materias primas y materiales de construcción” durante la autarquía hay que sumarle “la dificultad para convencer a la iniciativa privada de que construyera vivienda a gran escala” y la preocupación del Régimen por priorizar “a las clases medias urbanas antes que a las populares” en el reparto de inmuebles, apunta Lanero.
- Otra cosa importante: las condiciones previas. Como detalla el economista Carlos Barciela en su libro Con Franco vivíamos mejor, se partía de una situación bastante compleja tras la guerra, con familias habitando casas “en condiciones infrahumanas de hacinamiento” en muchas regiones de España, pero sobre todo en zonas rurales.
Qué pasó después. Aquello empezó a ser insostenible y el Régimen dio “un giro en su política de vivienda desde mediados de la década de 1950 con toda una batería de medidas legales” (de ahí el origen de gran parte de este tipo de desinformación sobre Franco), pero con bastantes deficiencias, como detalla Daniel Lanero:
- Creó, por ejemplo, un Ministerio de Vivienda en 1957 y fue “aumentando los incentivos a constructores y promotores”. Todo eso derivó en la construcción de “un número importante de viviendas, sobre todo en polígonos en las periferias de las grandes ciudades, y muchas otras de tamaño mediano”.
- Pese a todo, como apunta también Barciela en su libro, esa política era “muy débil”, en un sentido estructural, por la “reducida dimensión de las viviendas o la pésima calidad de las construcciones”.
- Lanero lo traduce en ejemplos concretos: “Era una calidad muy pobre, con materiales de baja calidad, problemas de diseño, un deterioro rápido, etc. Además, los nuevos barrios se construyeron sin equipamientos ni servicios sociales (con calles sin asfaltar y sin semáforos; sin transporte público, consultorios, escuelas o guarderías y con una mala dotación de saneamiento, agua corriente o alumbrado)”.

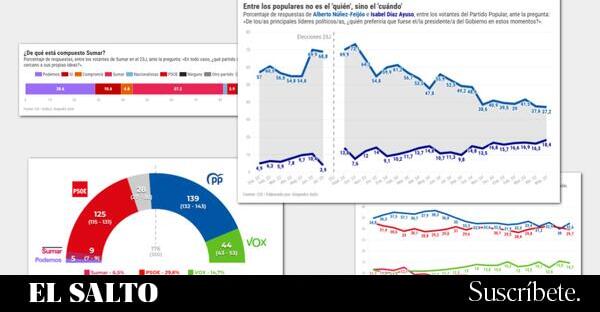
_general.jpg?v=63824679410)