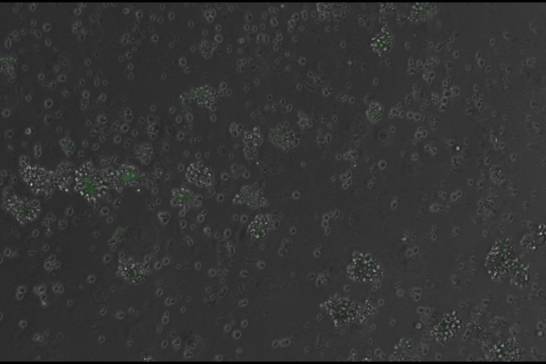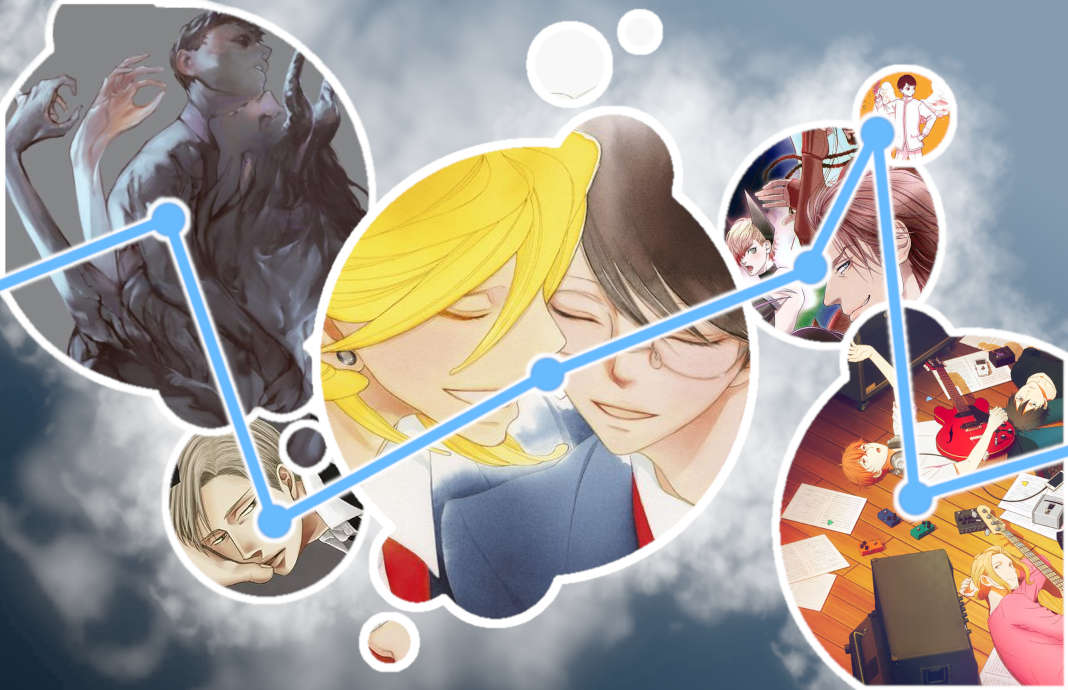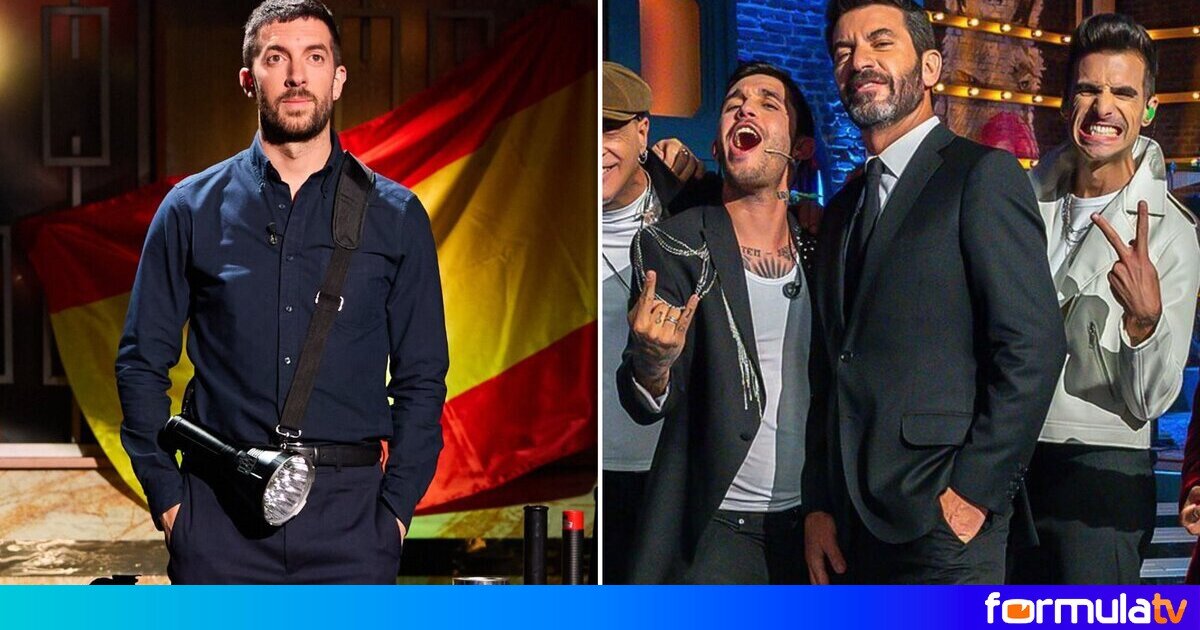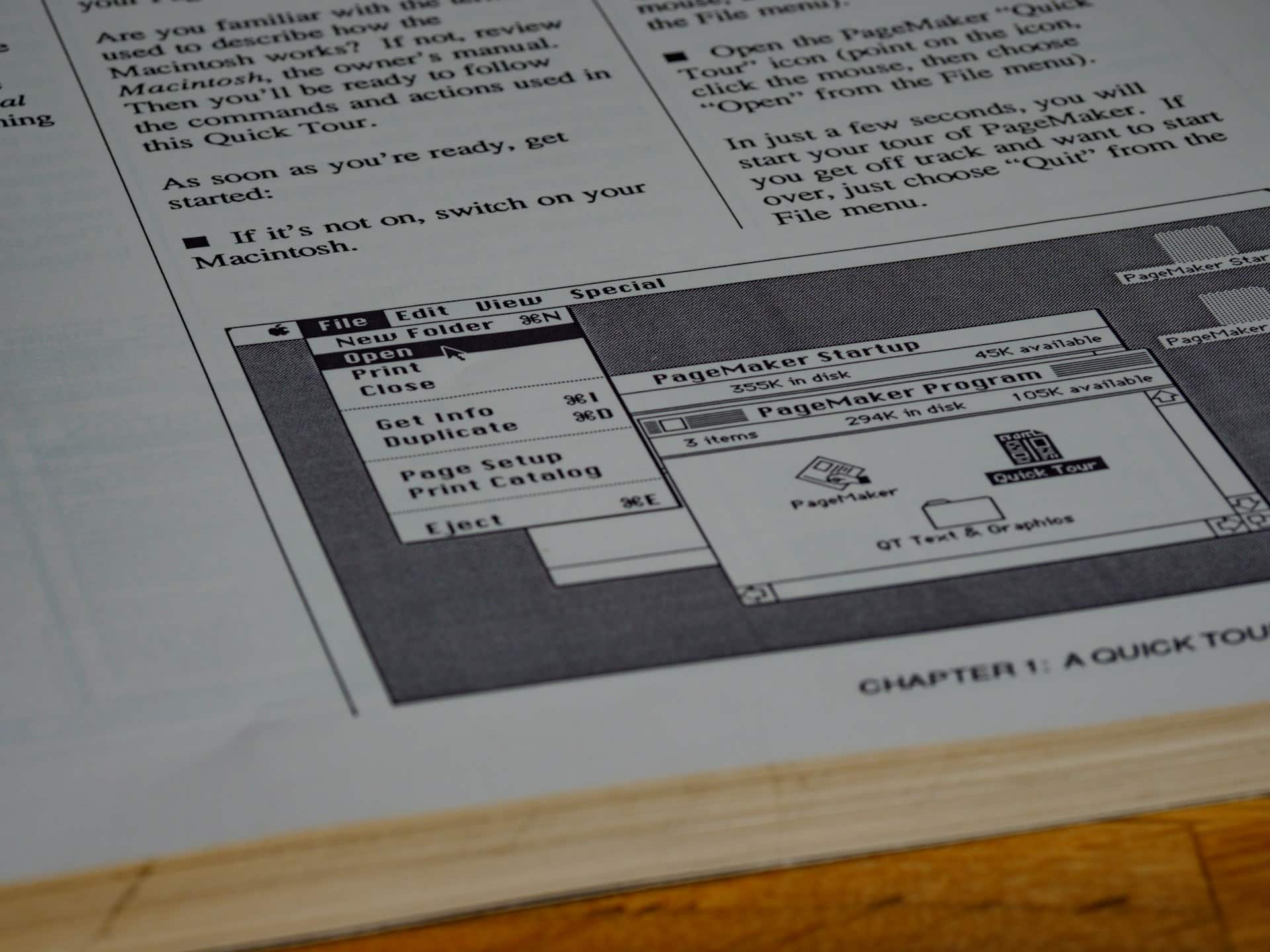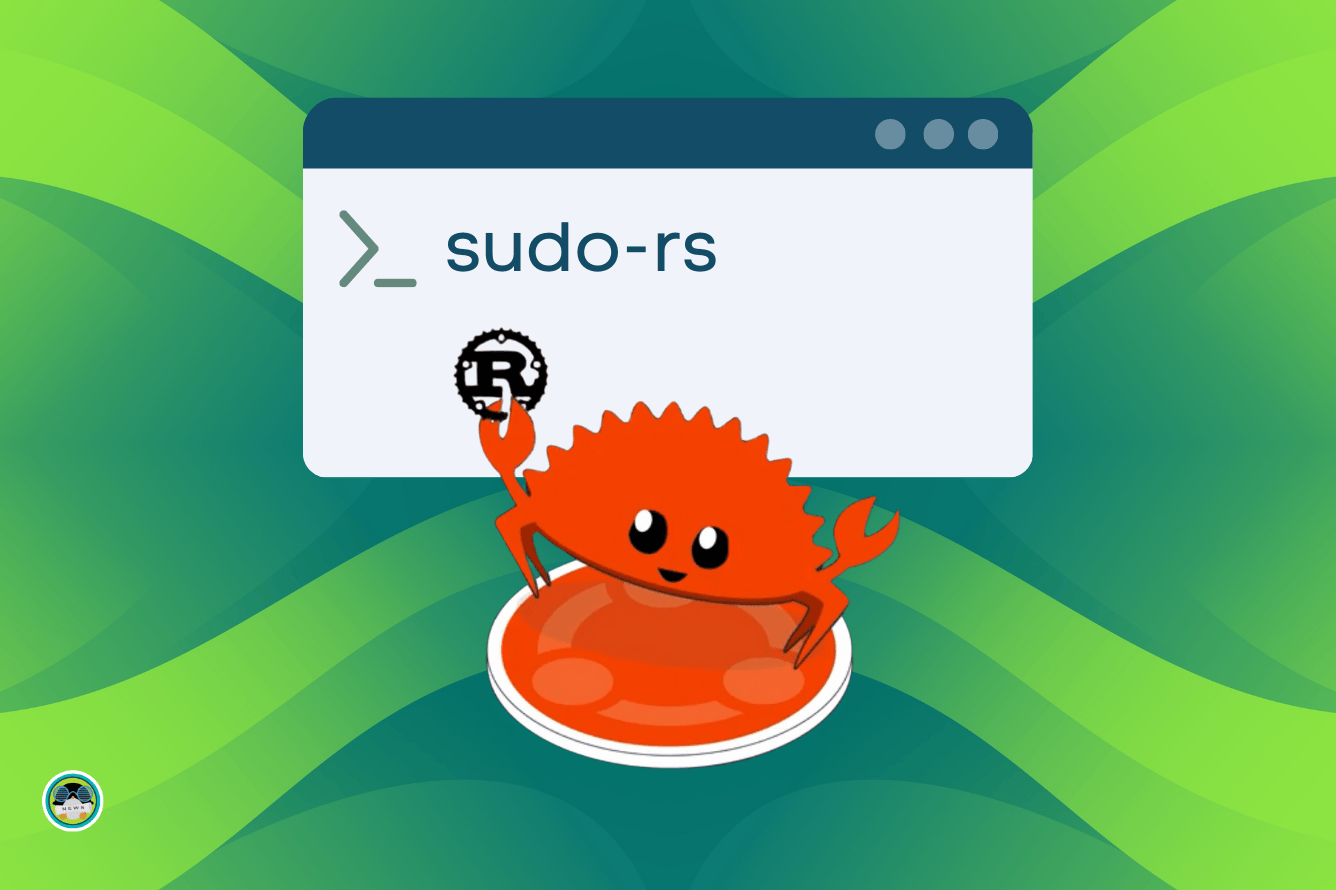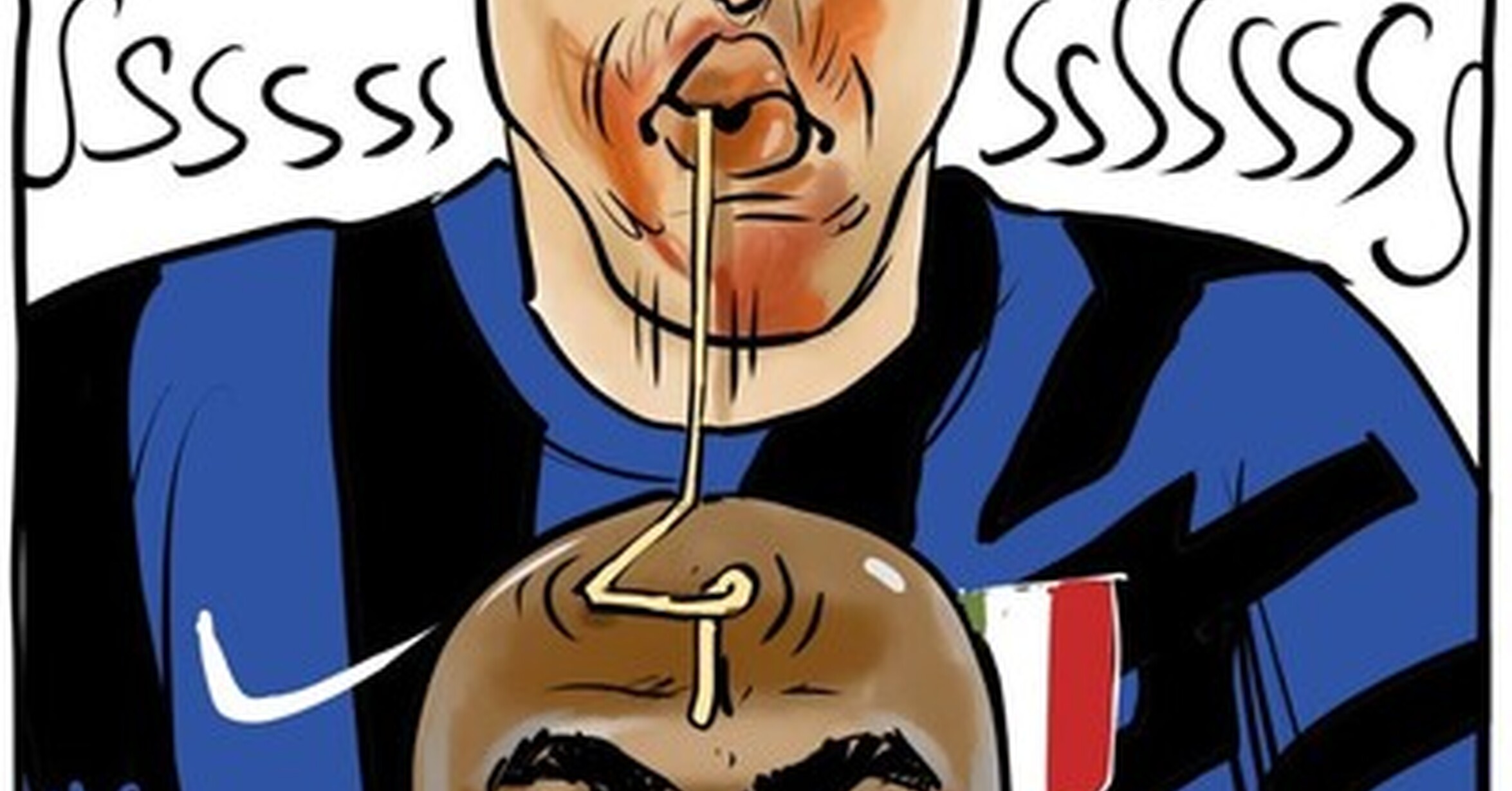La audacia de extender las renovables
Un día alguien contará la historia de las renovables igual que contamos la del proceso Habber-Bosch. Y hablará de todas las vidas que se salvaron y de todas las biografías que fueron mucho mejores porque en el siglo XXI fuimos obstinadamente audaces Eran los primeros años del siglo XX y el mundo se estaba muriendo de hambre. La población había crecido tanto en las décadas anteriores que la agricultura no lograba seguirle el ritmo. No había para tanta boca que alimentar y las amenazas de hambruna eran constantes. El problema radicaba en que la tierra solo puede producir unas cantidades concretas de alimento antes de que haga falta dejarla en barbecho: cada tanto necesita regenerarse para seguir produciendo. Para solucionar este problema, era posible usar fertilizantes que aportaban artificialmente nitrógeno a los campos, pero el nitrógeno era difícil de obtener. Había que ir a recogerlo de los excrementos de algunos pájaros en unas islas de Chile y de Perú. O en el desierto de Atacama. En su sed insaciable de nitrógeno, el mundo llegó al extremo de recolectar desechos humanos para fertilizar los campos. La paradoja es que el nitrógeno estaba en todas partes: la atmósfera terrestre está formada en un 78% por nitrógeno. El desafío era cómo convertir ese gas inerte en una forma que las plantas pudieran absorber. En 1909, el químico alemán Fritz Haber se echó esa tarea a las espaldas: capturar el nitrógeno del aire y convertirlo en una forma útil para producir fertilizantes. Poco después, en 1913, Carl Bosch logró convertir esos hallazgos en un procedimiento que se podía industrializar. Así nació el proceso Haber-Bosch, que permitió sintetizar amoníaco a gran escala a partir del aire. Es muy probable que, sin ese descubrimiento, ni tú ni yo estaríamos aquí compartiendo estas líneas. Por primera vez en la historia, la humanidad dejó de depender exclusivamente de los ciclos naturales del suelo o de recursos limitadísimos para alimentar sus cultivos. Se calcula que, hoy en día, alrededor del 50% de la población mundial está viva gracias a fertilizantes sintéticos producidos por este método. La agricultura moderna, la explosión demográfica del siglo XX y el auge de la civilización industrial no habrían sido posibles sin él. El proceso Haber-Bosch también tuvo consecuencias imprevistas: el uso descontrolado de fertilizantes a base de amoníaco produjo frecuentes incidentes de contaminación del agua potable por nitratos. Además, es responsable de la proliferación de algas que asfixian ríos y mares y de la emisión de óxidos de nitrógeno, que terminó por agravar el cambio climático. Y, pese a todo, no creo que haya una sola persona en el mundo a quien se le ocurra responsabilizar de esos problemas al descubrimiento científico que hizo posible que estemos vivos y saludables todos hoy aquí. En todo caso, lo que podemos observar en esta historia es el desajuste tan profundo que se suele producir entre el avance de la ciencia y de la tecnología y el de la regulación. Por increíble que parezca, estos días estamos escuchando a algunas personas responsabilizar a las energías renovables del lío del apagón de la semana pasada. Y dan exactamente igual los detalles técnicos porque no se trata de una discusión de esas características. Las energías renovables son el proceso de Haber-Bosch de nuestro tiempo. En el siglo XXI, el mundo se ahoga por falta de energía. A pesar de que llevamos varios siglos de era industrial y hemos avanzado en la resolución de muchas de las grandes lacras que perseguían a la humanidad desde el principio de los tiempos, hay otras que siguen sin resolverse, y la causa de casi todas es el coste tan alto de obtener energía. Los precios de la energía encarecen la producción y la conservación de alimentos, dificultan el acceso al agua potable, limitan el transporte y son una barrera directa para el desarrollo de industrias locales en países del sur global. Sin energía no hay hospitales, ni sistemas de refrigeración, ni de saneamiento. Incluso la educación se ve comprometida cuando los centros escolares no tienen acceso al mundo digital. En Occidente, todavía existen millones de familias que pasan frío en invierno. Y las emisiones de los combustibles fósiles amenazan la existencia de los más frágiles, antes que la de todos los demás. La falta de una fuente abundante de energía es una de las primeras causas de la desigualdad: toda la pobreza es pobreza energética. Por si fuera poco, los combustibles que consumimos nos dejan en manos de un puñado de sátrapas, como Vladimir Putin, que pueden —todavía— poner el mundo en jaque a base de abrir y cerrar el grifo energético. Afortunadamente, en las últimas décadas nos hemos dado cuenta de que la energía también es abundante y está por todas partes, nos envuelve. Hay energía en el viento, en los rayos que nos llegan del sol


Un día alguien contará la historia de las renovables igual que contamos la del proceso Habber-Bosch. Y hablará de todas las vidas que se salvaron y de todas las biografías que fueron mucho mejores porque en el siglo XXI fuimos obstinadamente audaces
Eran los primeros años del siglo XX y el mundo se estaba muriendo de hambre. La población había crecido tanto en las décadas anteriores que la agricultura no lograba seguirle el ritmo. No había para tanta boca que alimentar y las amenazas de hambruna eran constantes.
El problema radicaba en que la tierra solo puede producir unas cantidades concretas de alimento antes de que haga falta dejarla en barbecho: cada tanto necesita regenerarse para seguir produciendo. Para solucionar este problema, era posible usar fertilizantes que aportaban artificialmente nitrógeno a los campos, pero el nitrógeno era difícil de obtener. Había que ir a recogerlo de los excrementos de algunos pájaros en unas islas de Chile y de Perú. O en el desierto de Atacama. En su sed insaciable de nitrógeno, el mundo llegó al extremo de recolectar desechos humanos para fertilizar los campos.
La paradoja es que el nitrógeno estaba en todas partes: la atmósfera terrestre está formada en un 78% por nitrógeno. El desafío era cómo convertir ese gas inerte en una forma que las plantas pudieran absorber.
En 1909, el químico alemán Fritz Haber se echó esa tarea a las espaldas: capturar el nitrógeno del aire y convertirlo en una forma útil para producir fertilizantes. Poco después, en 1913, Carl Bosch logró convertir esos hallazgos en un procedimiento que se podía industrializar. Así nació el proceso Haber-Bosch, que permitió sintetizar amoníaco a gran escala a partir del aire.
Es muy probable que, sin ese descubrimiento, ni tú ni yo estaríamos aquí compartiendo estas líneas. Por primera vez en la historia, la humanidad dejó de depender exclusivamente de los ciclos naturales del suelo o de recursos limitadísimos para alimentar sus cultivos. Se calcula que, hoy en día, alrededor del 50% de la población mundial está viva gracias a fertilizantes sintéticos producidos por este método. La agricultura moderna, la explosión demográfica del siglo XX y el auge de la civilización industrial no habrían sido posibles sin él.
El proceso Haber-Bosch también tuvo consecuencias imprevistas: el uso descontrolado de fertilizantes a base de amoníaco produjo frecuentes incidentes de contaminación del agua potable por nitratos. Además, es responsable de la proliferación de algas que asfixian ríos y mares y de la emisión de óxidos de nitrógeno, que terminó por agravar el cambio climático.
Y, pese a todo, no creo que haya una sola persona en el mundo a quien se le ocurra responsabilizar de esos problemas al descubrimiento científico que hizo posible que estemos vivos y saludables todos hoy aquí. En todo caso, lo que podemos observar en esta historia es el desajuste tan profundo que se suele producir entre el avance de la ciencia y de la tecnología y el de la regulación.
Por increíble que parezca, estos días estamos escuchando a algunas personas responsabilizar a las energías renovables del lío del apagón de la semana pasada. Y dan exactamente igual los detalles técnicos porque no se trata de una discusión de esas características.
Las energías renovables son el proceso de Haber-Bosch de nuestro tiempo. En el siglo XXI, el mundo se ahoga por falta de energía. A pesar de que llevamos varios siglos de era industrial y hemos avanzado en la resolución de muchas de las grandes lacras que perseguían a la humanidad desde el principio de los tiempos, hay otras que siguen sin resolverse, y la causa de casi todas es el coste tan alto de obtener energía.
Los precios de la energía encarecen la producción y la conservación de alimentos, dificultan el acceso al agua potable, limitan el transporte y son una barrera directa para el desarrollo de industrias locales en países del sur global. Sin energía no hay hospitales, ni sistemas de refrigeración, ni de saneamiento. Incluso la educación se ve comprometida cuando los centros escolares no tienen acceso al mundo digital. En Occidente, todavía existen millones de familias que pasan frío en invierno. Y las emisiones de los combustibles fósiles amenazan la existencia de los más frágiles, antes que la de todos los demás. La falta de una fuente abundante de energía es una de las primeras causas de la desigualdad: toda la pobreza es pobreza energética.
Por si fuera poco, los combustibles que consumimos nos dejan en manos de un puñado de sátrapas, como Vladimir Putin, que pueden —todavía— poner el mundo en jaque a base de abrir y cerrar el grifo energético.
Afortunadamente, en las últimas décadas nos hemos dado cuenta de que la energía también es abundante y está por todas partes, nos envuelve. Hay energía en el viento, en los rayos que nos llegan del sol, en el movimiento de los océanos e incluso en la diferencia de temperaturas entre capas de la atmósfera o entre capas de la corteza terrestre. Solo el sol envía a la Tierra cada año 9 millones de veces la energía que consumimos. No nos hace falta sacar de la tierra combustibles que luego haya que quemar, igual que no hacía falta ir a una isla remota a por cacas de pájaro.
Y lo que estamos haciendo es inventar procesos industriales que nos permiten extraer esa energía de todos los rincones: como la tecnología fotovoltaica, la eólica, la geotermia y la aerotermia.
Y con muchísimo éxito, por cierto. Los paneles fotovoltáicos cuestan hoy 450 veces menos que hace 50 años, la capacidad instalada global se ha multiplicado por 300 en los últimos 25 años y la previsión es que se multiplique otra vez por 4, en los próximos diez. De manera que en 2035 habrá 1.200 veces más capacidad para producir electricidad renovable de la que había en el año 2000. ¿Dónde estaremos en 2050?
Claro que un cambio de esta magnitud va a requerir que actualicemos los sistemas de distribución y suministro. Claro que hará falta adaptar la regulación y las instituciones que lo gobiernan. Pero un día alguien contará la historia de las renovables igual que contamos la del proceso Habber-Bosch. Y hablará de todas las vidas que se salvaron y de todas las biografías que fueron mucho mejores porque en el siglo XXI fuimos obstinadamente audaces en la extensión de las renovables.
Y todo lo demás no le importará a nadie.