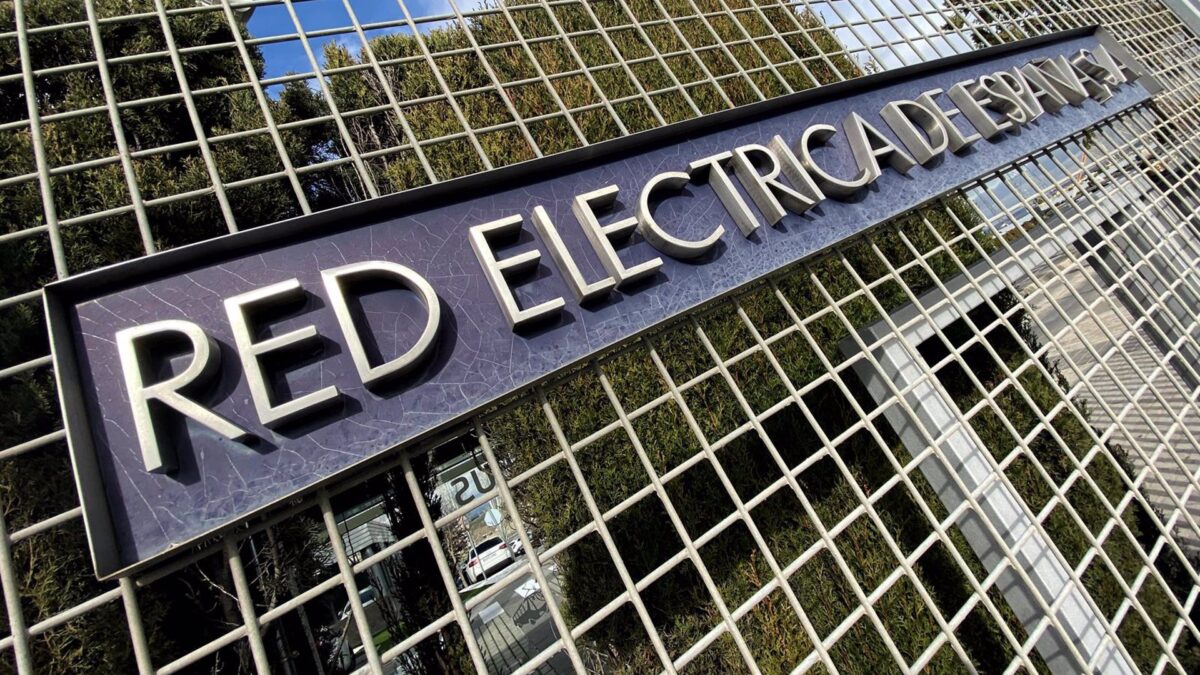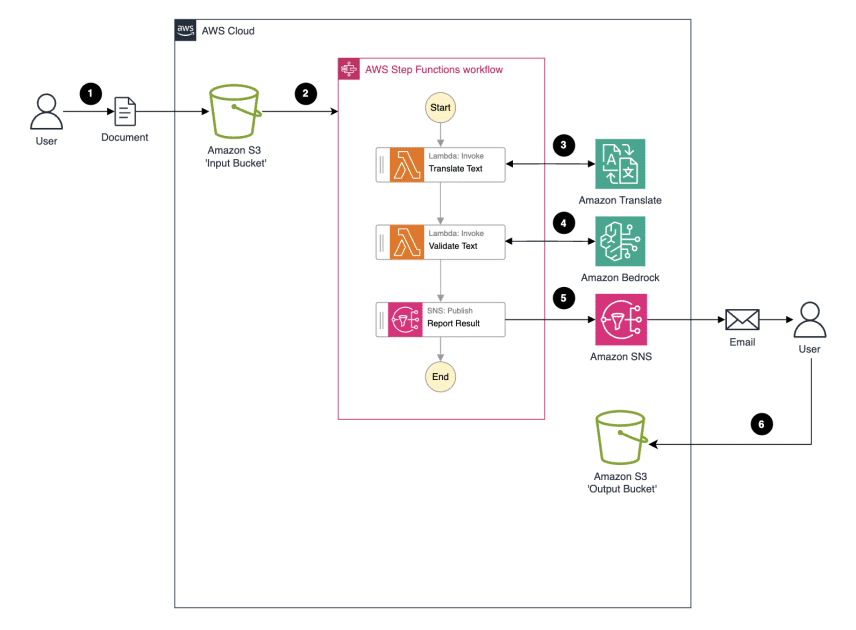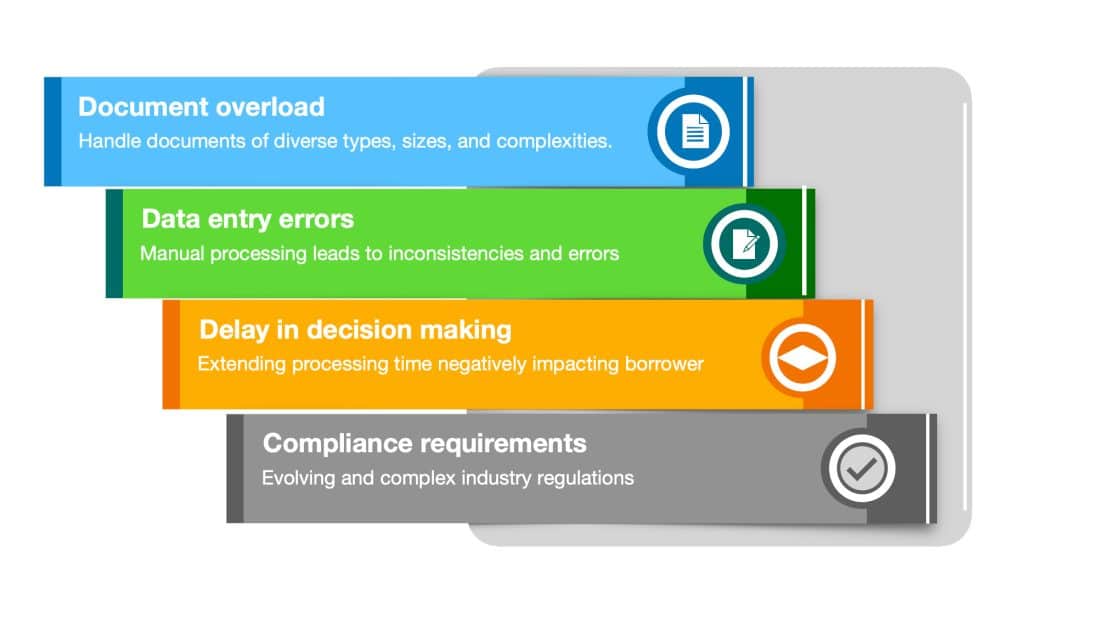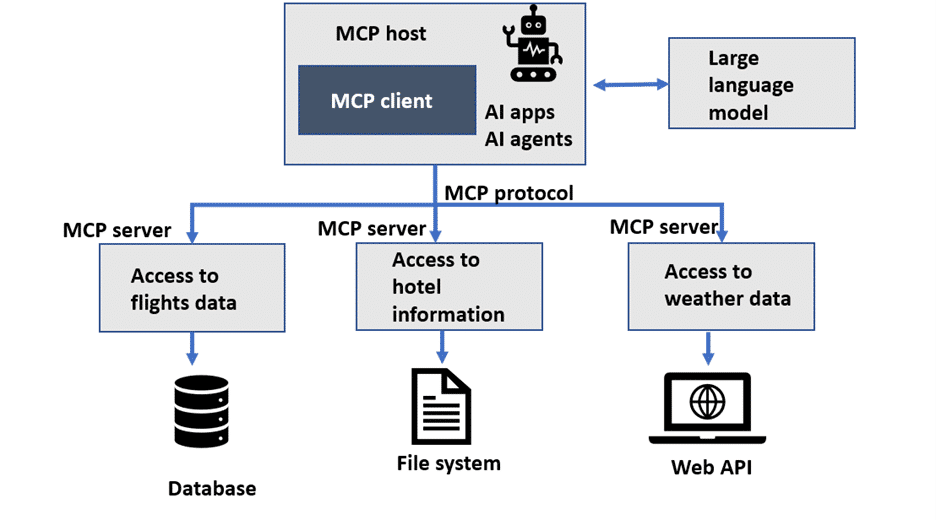De la cultura de la producción a la cultura de la (auto)creación
No hay actividad social que no incluya proyección, imaginación y ejecución, de tal modo que resulta difícil no establecer equivalencias entre las distintas ramas del hacerLola López Mondéjar: “La revolución digital ha comportado el final de la era de los ideales ilustrados” Llamamos cultura no solo a las cosas que hacemos, sino también a cómo hacemos las cosas, cómo las pensamos y lo que creemos que estamos haciendo cuando las hacemos. En este sentido cultura es la construcción de una red ferroviaria y cultura es un montaje de Claus Guth. Richard Sennett lo llamó 'artesanía', donde incluía objetos, pero también ritos y elaboración de pensamientos; y la antropología científica insistió mucho en esta idea de que 'cultura' es lo que se hace y sobre todo la forma de hacerlo. Si uno lo piensa bien, no hay actividad social que no incluya proyección, imaginación y ejecución, de tal modo que resulta difícil no establecer equivalencias entre las distintas ramas del hacer. La antigua palabra griega 'poiesis' (del verbo poiéw), de donde viene poesía y poeta, no distinguía entre dar forma a un caldero de bronce y dar forma a un poema. Pues bien, atendiendo a esta concepción de la palabra cultura, creo que todos tenemos la sensación de que algo ha cambiado de un tiempo a esta parte y de que la cultura de las décadas centrales del pasado siglo no es la misma cultura que la de estas décadas que han iniciado el XXI. Y desde luego está muy lejos de la de los años inaugurales del XX. Para abonar al menos un terreno de debate podríamos adelantar la hipótesis de que hasta los años 80 de la centuria anterior, Occidente había vivido en una cultura de la producción y que a partir de entonces se ha ido estableciendo, acelerada por los cambios tecnológicos y las redes sociales, una cultura de la creación (o de la autocreación). Y que ambas culturas, a pesar de ser consecutivas, e incluso salir la una de la otra, son en muchos aspectos contradictorias. En la cultura de la producción todo era “obra”, opus. El producto era tangible y si no lo era, había que hacer por que lo fuera. En cuanto tales productos, un automóvil y una novela se asimilaban. El trabajo que acarreaban tanto uno como la otra era un trabajo mensurable, que se componía de disciplina y esfuerzo, y cuyo resultado era visible, ocupando el producto un lugar en el mercado o en el imaginario colectivo que funcionaba como un enorme expositor de resultados. Nos relacionábamos con los demás a partir de la obra, de lo que habíamos hecho e incluso de lo que pensábamos hacer: la vida de una persona constaba de una relación de objetos que quedaban a la vista de todos y que se evaluaban para la asignación del lugar social. La pregunta de rigor era: “¿Y tú qué haces?”. Y lógicamente su continuación: “¿Qué piensas hacer?”. Este hacer seguía un modelo claro, el de la tecnología de la imprenta, que respondía a una escritura específica que nada tenía que ver con los tiempos antiguos: principio de no contradicción, linealidad, unidad de espacio y tiempo, progresividad, claridad y transparencia. Esta escritura, por así decir literal, se estableció como modelo mental y en consecuencia como modelo de la actividad. El progreso comunicable No solo había que producir objetos –materiales o mentales–, sino que estos objetos debían instalarse en una imaginaria línea de progreso que es, finalmente, la ideología que sustenta todo el modelo de la imprenta y su escritura simbólica. El Progreso ha de ser comunicable, no cabe en él contradicción, ha de darse en un tiempo y un espacio que son contables (y que de hecho hay que contar o computar) y debe entenderse literalmente. En esta cultura de la producción, el libro ocupaba un lugar central, pues proporcionaba las herramientas y la carta de presentación exigidas para integrarse en sociedad, suponía el único acceso al conocimiento (una vez descartada la transmisión maestro-alumno de los gremios y corporaciones) y se imponía como autoridad. El autor de libros era el chamán o mediador entre el espíritu de los tiempos y el sentido de la producción. Y todos, no solo los escritores, actuaban como si estuvieran escribiendo su obra. Cuando recientemente el expresidente Felipe González afirmaba que la Historia acabaría poniéndole en el sitio que le corresponde, actuaba como si sus actos como político fueran una escritura y como si esta escritura fuera a ser registrada por esa otra escritura que es la Historia. No creo que sospechara lo anacrónico de su pretensión, algo megalómana, por lo demás. En esta cultura de la producción, el libro ocupaba un lugar central, pues proporcionaba las herramientas y la carta de presentación exigidas para integrarse en sociedad, suponía el único acceso al conocimiento (una vez descartada la transmisión maestro-alumno de los gremios y corporaciones) y se imponía como autoridad Efectivamente,


No hay actividad social que no incluya proyección, imaginación y ejecución, de tal modo que resulta difícil no establecer equivalencias entre las distintas ramas del hacer
Lola López Mondéjar: “La revolución digital ha comportado el final de la era de los ideales ilustrados”
Llamamos cultura no solo a las cosas que hacemos, sino también a cómo hacemos las cosas, cómo las pensamos y lo que creemos que estamos haciendo cuando las hacemos. En este sentido cultura es la construcción de una red ferroviaria y cultura es un montaje de Claus Guth. Richard Sennett lo llamó 'artesanía', donde incluía objetos, pero también ritos y elaboración de pensamientos; y la antropología científica insistió mucho en esta idea de que 'cultura' es lo que se hace y sobre todo la forma de hacerlo. Si uno lo piensa bien, no hay actividad social que no incluya proyección, imaginación y ejecución, de tal modo que resulta difícil no establecer equivalencias entre las distintas ramas del hacer. La antigua palabra griega 'poiesis' (del verbo poiéw), de donde viene poesía y poeta, no distinguía entre dar forma a un caldero de bronce y dar forma a un poema.
Pues bien, atendiendo a esta concepción de la palabra cultura, creo que todos tenemos la sensación de que algo ha cambiado de un tiempo a esta parte y de que la cultura de las décadas centrales del pasado siglo no es la misma cultura que la de estas décadas que han iniciado el XXI. Y desde luego está muy lejos de la de los años inaugurales del XX.
Para abonar al menos un terreno de debate podríamos adelantar la hipótesis de que hasta los años 80 de la centuria anterior, Occidente había vivido en una cultura de la producción y que a partir de entonces se ha ido estableciendo, acelerada por los cambios tecnológicos y las redes sociales, una cultura de la creación (o de la autocreación). Y que ambas culturas, a pesar de ser consecutivas, e incluso salir la una de la otra, son en muchos aspectos contradictorias.
En la cultura de la producción todo era “obra”, opus. El producto era tangible y si no lo era, había que hacer por que lo fuera. En cuanto tales productos, un automóvil y una novela se asimilaban. El trabajo que acarreaban tanto uno como la otra era un trabajo mensurable, que se componía de disciplina y esfuerzo, y cuyo resultado era visible, ocupando el producto un lugar en el mercado o en el imaginario colectivo que funcionaba como un enorme expositor de resultados. Nos relacionábamos con los demás a partir de la obra, de lo que habíamos hecho e incluso de lo que pensábamos hacer: la vida de una persona constaba de una relación de objetos que quedaban a la vista de todos y que se evaluaban para la asignación del lugar social. La pregunta de rigor era: “¿Y tú qué haces?”. Y lógicamente su continuación: “¿Qué piensas hacer?”.
Este hacer seguía un modelo claro, el de la tecnología de la imprenta, que respondía a una escritura específica que nada tenía que ver con los tiempos antiguos: principio de no contradicción, linealidad, unidad de espacio y tiempo, progresividad, claridad y transparencia. Esta escritura, por así decir literal, se estableció como modelo mental y en consecuencia como modelo de la actividad.
El progreso comunicable
No solo había que producir objetos –materiales o mentales–, sino que estos objetos debían instalarse en una imaginaria línea de progreso que es, finalmente, la ideología que sustenta todo el modelo de la imprenta y su escritura simbólica. El Progreso ha de ser comunicable, no cabe en él contradicción, ha de darse en un tiempo y un espacio que son contables (y que de hecho hay que contar o computar) y debe entenderse literalmente.
En esta cultura de la producción, el libro ocupaba un lugar central, pues proporcionaba las herramientas y la carta de presentación exigidas para integrarse en sociedad, suponía el único acceso al conocimiento (una vez descartada la transmisión maestro-alumno de los gremios y corporaciones) y se imponía como autoridad. El autor de libros era el chamán o mediador entre el espíritu de los tiempos y el sentido de la producción. Y todos, no solo los escritores, actuaban como si estuvieran escribiendo su obra. Cuando recientemente el expresidente Felipe González afirmaba que la Historia acabaría poniéndole en el sitio que le corresponde, actuaba como si sus actos como político fueran una escritura y como si esta escritura fuera a ser registrada por esa otra escritura que es la Historia. No creo que sospechara lo anacrónico de su pretensión, algo megalómana, por lo demás.
En esta cultura de la producción, el libro ocupaba un lugar central, pues proporcionaba las herramientas y la carta de presentación exigidas para integrarse en sociedad, suponía el único acceso al conocimiento (una vez descartada la transmisión maestro-alumno de los gremios y corporaciones) y se imponía como autoridad
Efectivamente, la cultura de la producción dialogaba de una forma intensa con el pasado, pues el progreso que era su ideal solo podía contrastarse con lo anterior, con los modos primitivos de hacer cosas y con sus productos. La Historia era el relato –dotado de una ambigüedad sin márgenes– donde se inscribían los relatos del presente.
El sistema en su conjunto suponía una ideología integradora de todas las energías que se citaban en la sociedad y, en consecuencia, una de las grandes referencias de la cultura de la producción era la sociedad civil: su progreso moral, su bienestar, la mejora de la calidad de vida, las conquistas intelectuales y políticas. Si la Historia medía el Progreso, la sociedad civil medía el valor intrínseco de los logros.
Aunque en la cúspide de la autoridad, es decir, de la autoría, estuvieran, por un lado, el Estado y por otro el Capital, allí donde no eran correa de transmisión, el termómetro era social y la democracia burguesa se fue imponiendo como una de las justificaciones de los logros productivos y de la jerarquía política entre las clases y los elementos de la sociedad.
La Declaración de los Derechos del Hombre, la novela romántica y el complejo industrial-militar de Eisenhower forman todos parte, independientemente de su valor y signo productivo, de aquella cultura de la producción.
La Segunda Guerra Mundial torpedeó definitivamente el ideal de progreso e inevitablemente la ideología de la imprenta (que ya venía tocada desde la primera gran guerra), como empezó a comprobarse con los grandes movimientos contraculturales de los 50 y 60 del pasado siglo (hippies y beatniks, por ejemplo), el abandono del canon artístico tradicional y la aparición de metalenguajes subversivos.
Lo que vino a continuación –aunque mejor sería decir, lo que fue viniendo– consistió en un modelo cultural basado en el genio individual, o en el talento que los individuos se suponía que tenían y que la actividad no tanto productiva como imaginativa y creadora sacaba a la superficie. Su primer momento de explosión fueron los movimientos comunitaristas norteamericanos, guiados por lo que Charles Taylor llamó la “ética de la autenticidad”: a saber, cómo ser nosotros mismos, cómo exponer nuestra interioridad a pesar de los obstáculos que la cultura de la producción –historicidad, progresividad, transparencia comunicativa, literalidad– ponía en todos los ámbitos de la acción humana. El trabajo no tardó en convertirse en el adversario preferente de los nuevos ideales nacidos de la desconfianza en un progreso que había servido, entre otras cosas, para promover genocidios y desigualdades de diverso tipo e intensidad.
Picasso fue un precursor de la nueva cultura (que seguía siendo más capitalista que nunca) al instaurar un canon basado en el “ojo del artista”, es decir, en la emoción provocada no tanto por la obra como por la obra en la medida en que a través de ella podamos captar la mirada del artista. Esta a su vez nos introduciría en el mundo de sus sentimientos y de su psicología. El éxito inconmensurable de Picasso no puede desligarse de esa conjunción, que él manejó como ningún otro, entre genio individual y capitalismo de mercado.
El talento y el producto
Evidentemente el acento se puso en el individuo y en sus posibilidades sin explorar. Esta individualidad no requería para su expresión ningún diálogo con el pasado. Bien al contrario, el pasado solo podía ser un lastre para la expansión personal. De este modo, el futuro sustituyó al pasado, pues lo que había de ser, la explosión de todas las potencias individuales, cobró una importancia que ningún tiempo histórico podía tener.
Las nuevas tecnologías que aceleraron el tiempo alrededor del cambio de milenio y que multiplicaron las expectativas apoyaron esta explosión del individuo como fuente de creación. El mercado laboral por su parte creó nuevos espacios para la gestión y el desarrollo del talento como superación de los objetivos productivos. El talento era un valor que se añadía al producto y que en muchos casos lo constituía por entero.
Las empresas y las actividades profesionales se tiñeron de esta nueva actitud y del nuevo lenguaje que las colocaba en el espacio público. Los peluqueros, los cocineros, los diseñadores industriales y, más tarde, los influencers –que rápidamente pasaron a convertirse en creadores de contenidos– se presentaban en sociedad como creadores genuinos y, en cuanto tales, capaces de dotar a su obra de una visión del mundo y de hacer de la obra un modo de vida.
Las empresas y las actividades profesionales se tiñeron de esta nueva actitud y del nuevo lenguaje que las colocaba en el espacio público. Los peluqueros, los cocineros, los diseñadores industriales y, más tarde, los influencers –que rápidamente pasaron a convertirse en creadores de contenidos– se presentaban en sociedad como creadores genuinos y, en cuanto tales, capaces de dotar a su obra de una visión del mundo y de hacer de la obra un modo de vida
Precisamente estos aspectos ampliaron el universo de la creación al consumo. No solo la obra, original y expresiva, tenía un valor artístico, sino también –en la medida en que caracterizaba una visión del mundo y un modo de vida– la elección que llevaba a cabo el consumidor, al preferir una identidad a otra.
Si la Historia se convirtió en futuro y la sociedad civil cambió a los ciudadanos por los creadores/consumidores, la vieja escritura de la ideología de la imprenta se diluyó en una literatura testimonial, tanto en la ficción como en la no ficción (autoficción y autoayuda). Y desde luego, disipó para siempre las fronteras entre el artista y el individuo común.
Por decirlo de otra manera, el individuo común, el ciudadano y el productor se han convertido en elementos marginales de nuestra sociedad. La demostración del talento, medido de diferentes maneras, lidera la esfera productiva. Y la exaltación de lo individual, en los niveles que sea, gobierna las relaciones sociales.
El espíritu ha cambiado, pero aún no estamos en condiciones de saber cuánto. Ni adónde nos llevará.