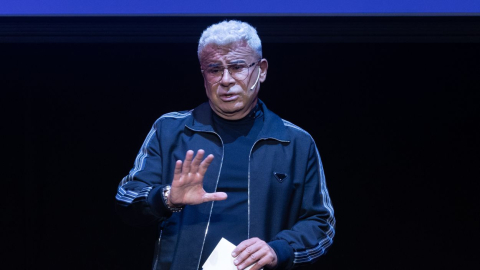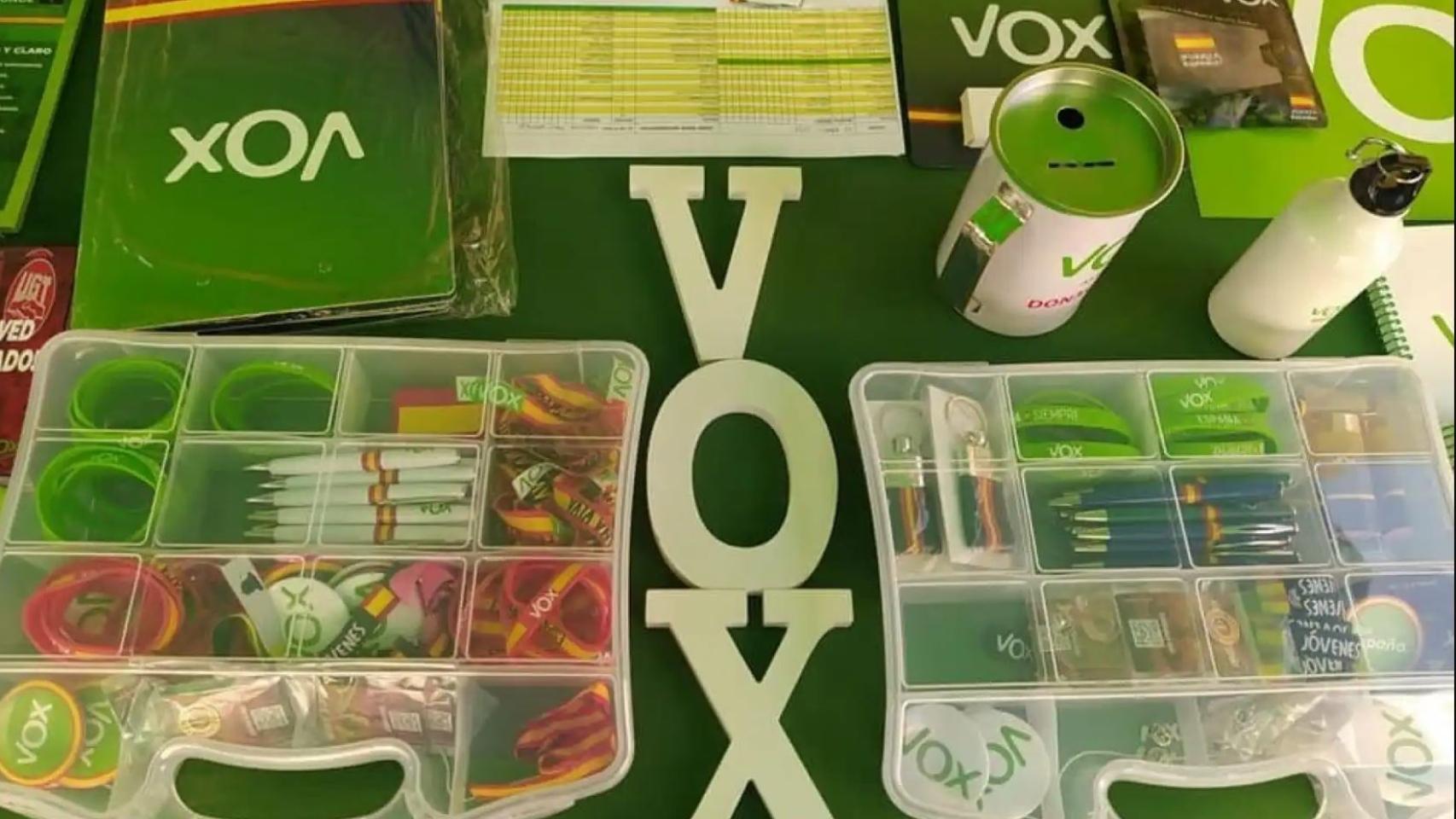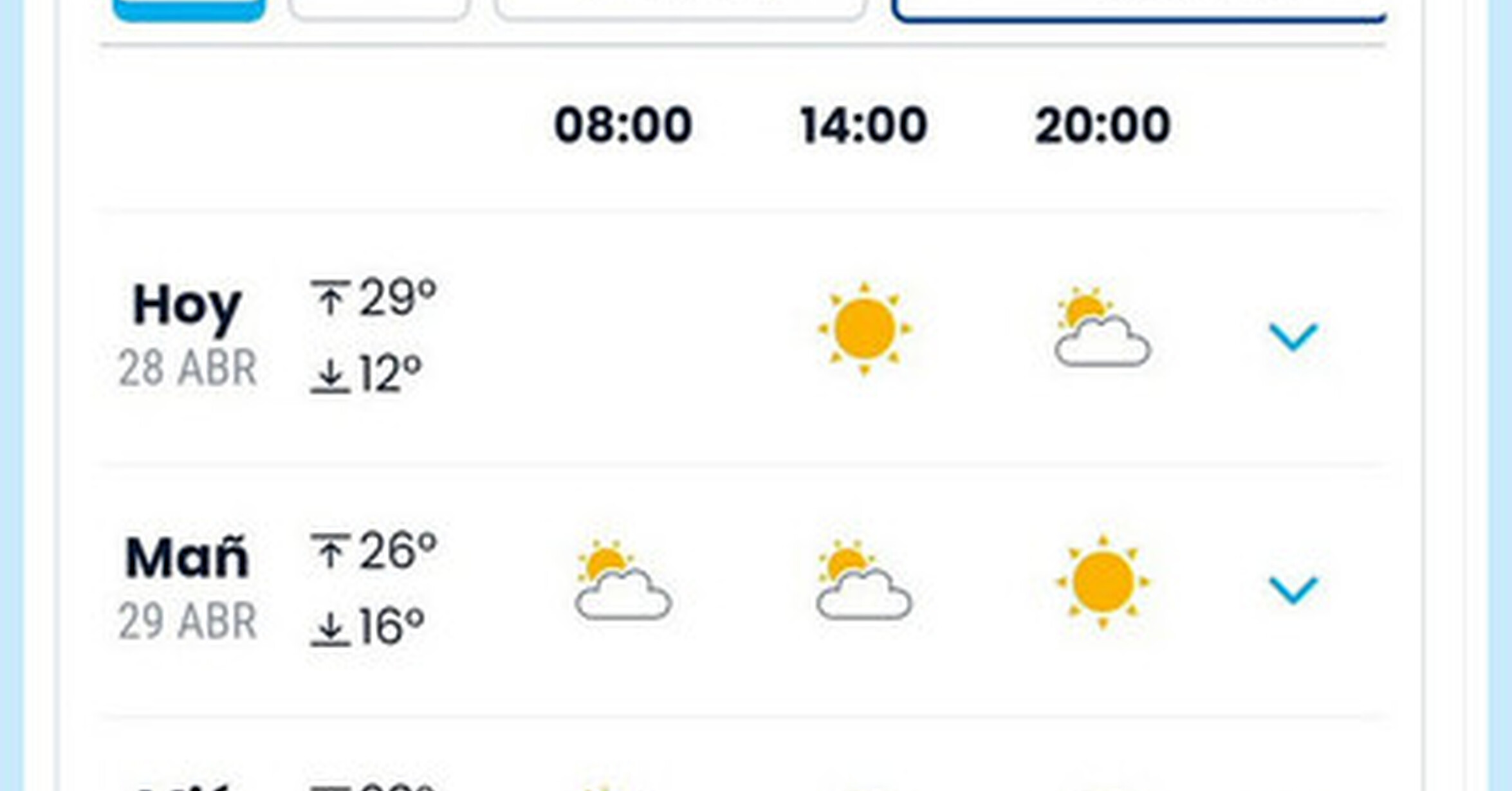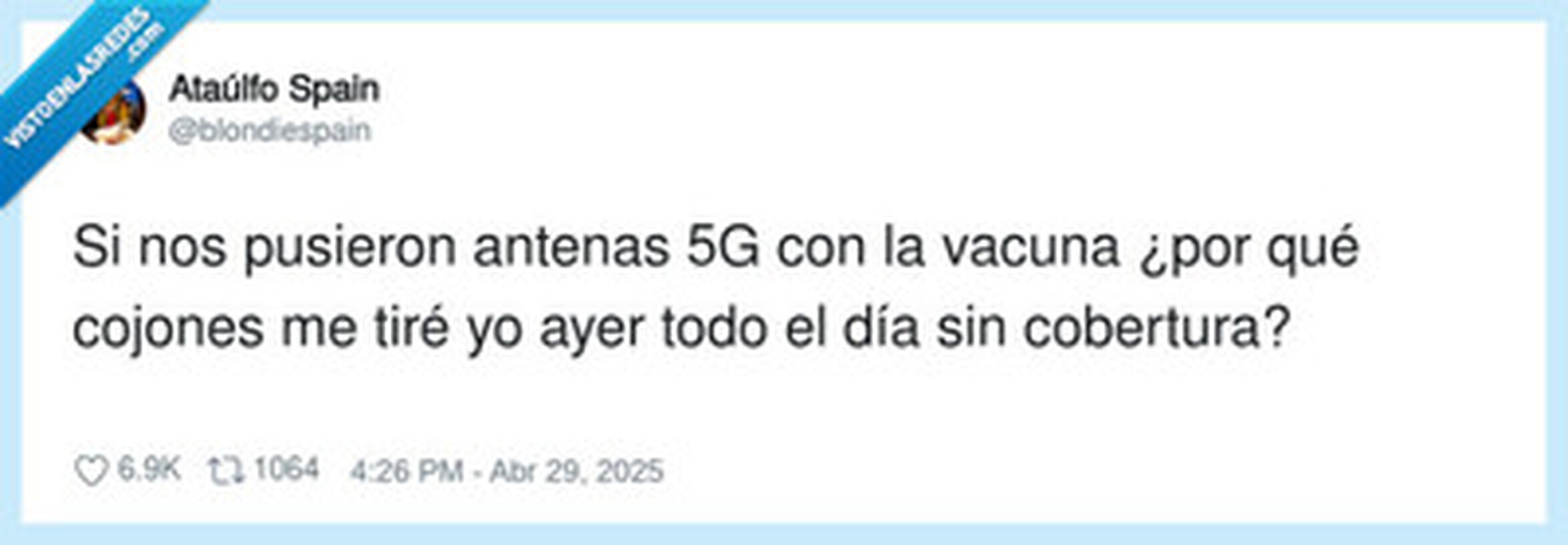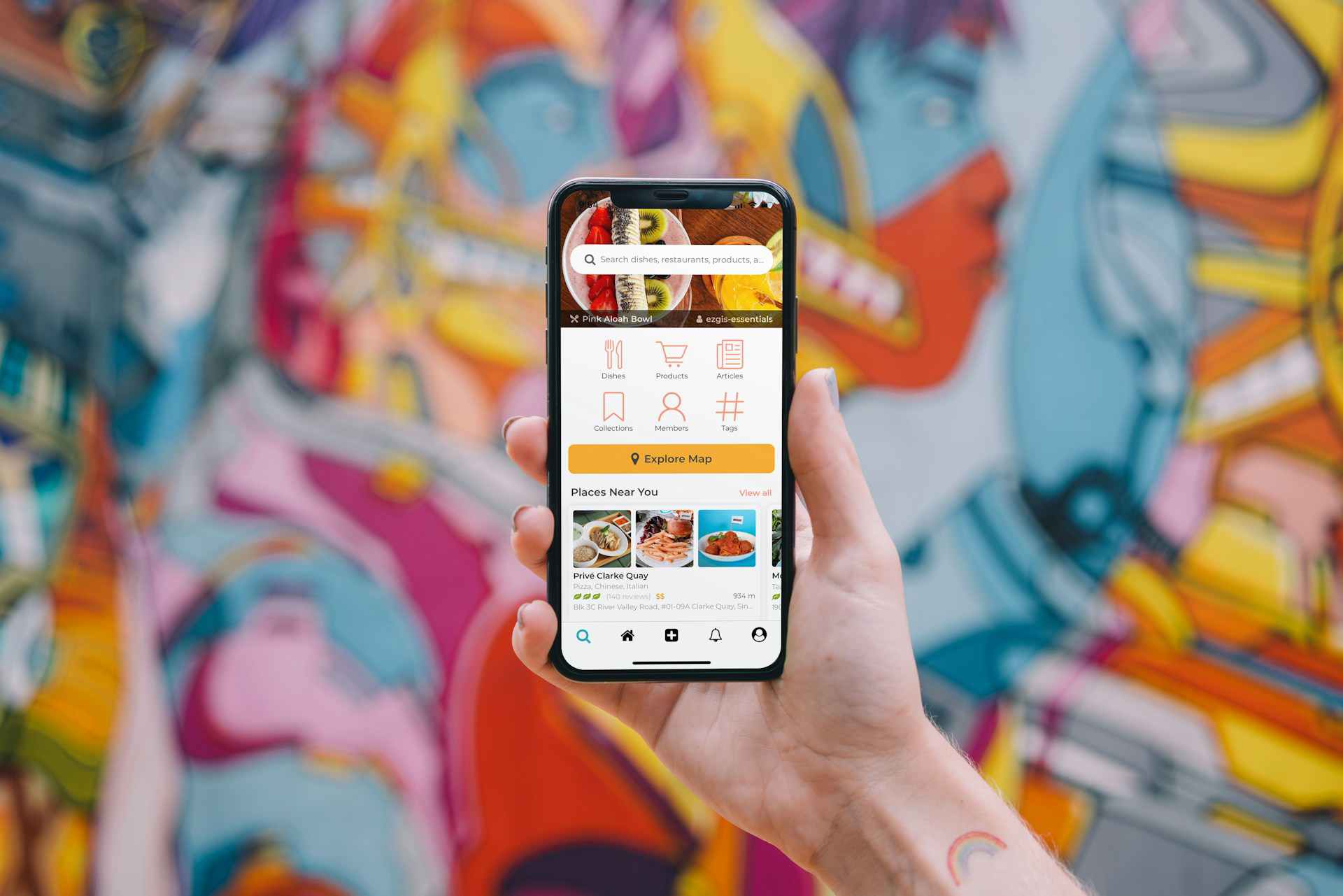Un perro para beber vino: ritos y vasos en la Apulia de hace 2.300 años
La pieza, hallada en el sur de Italia y hoy en el Getty Museum de Los Ángeles, habla de banquetes, jerarquías y una cultura donde lo útil nunca se separó de lo simbólicoLos esqueletos que demuestran que algunos vikingos eran mucho más violentos que otros Durante siglos, el vino ha acompañado la vida social del Mediterráneo, no solo como bebida sino como gesto. Pero los recipientes que lo contuvieron no siempre tuvieron forma de copa ni vocación doméstica. En la antigua Apulia —una región al sur de la actual Italia—, hacia el siglo IV a.C., existían vasos con boca de animal que se usaban en contextos festivos, rituales o funerarios. Uno de ellos, conservado hoy en el Getty Museum de Los Ángeles, representa la cabeza de un sabueso. No es una escultura. Es un rhyton: un vaso por el que se servía vino. Un objeto que se derrama y que, en el acto, habla. El vaso está fechado entre los años 350 y 300 a.C. y modelado en terracota, pintado en tonos rojizos y negros. El animal es un sabueso laconio —una raza vinculada a Esparta— y aparece con una expresión apacible, casi sonriente. La elección no parece inocente. La iconografía griega no colocaba a los animales por capricho. Este perro, asociado con la caza y el mundo aristocrático, alude también a cualidades como la vigilancia y la lealtad. Que sirviera para verter vino lo coloca en el cruce entre lo doméstico y lo ceremonial, lo salvaje y lo civilizado. ¿Cómo se bebe por la boca de un perro? Un rhyton es un recipiente con doble apertura: una superior, por donde se vierte el líquido; otra, en la parte inferior —en este caso, la boca del perro—, por donde se sirve o se bebe directamente. No es un diseño pensado para la comodidad, sino para la escena. En los symposia, esos banquetes reglados donde se combinaban vino, palabra y jerarquía, este tipo de objetos formaban parte del repertorio visual y gestual del ritual. Se bebía, sí, pero también se representaba. La animalidad del vaso no es un mero guiño decorativo. La figura del perro conecta con la caza como práctica aristocrática y, por tanto, con una cierta idea de masculinidad y distinción. Pero también remite a Dionisio, dios del vino y del desorden ritual, que en muchas representaciones aparece rodeado de criaturas no humanas. El vaso, por tanto, no se limita a contener: actúa. Habla de una pertenencia, de un orden cósmico donde el vino une lo humano con lo otro. En otros contextos, este tipo de piezas servía en libaciones funerarias. Allí donde se derramaba vino sobre la tumba, el vaso podía ser también una ofrenda, un objeto de tránsito, un gesto hacia el más allá. Su uso ceremonial no terminaba con la muerte: se intensificaba. Apulian Dog Head Rhyton Hecho en Tarento El análisis técnico y estilístico sitúa la fabricación del vaso en Tarento, la polis más influyente de la Apulia helenística. En el siglo IV a.C., la ciudad era un centro de producción cerámica de primer orden, especialmente conocida por sus piezas de figuras rojas. Este rhyton combina modelado escultórico y pintura con una destreza que sugiere un taller experimentado. Los detalles del hocico, la curva de los ojos, la transición entre forma animal y superficie funcional no son improvisados. La pieza está pensada para impresionar, y para durar. La influencia de los estilos áticos es clara, pero la adaptación al gusto local es evidente. No se trata de imitación, sino de traducción. En Tarento, el arte funcionaba como lenguaje propio, con códigos que respondían tanto a la tradición griega como a los imaginarios de la Magna Grecia. Hoy sorprende su estado de conservación. Más aún si se piensa que no nació para la contemplación inmóvil, sino para usarse: para circular en medio de voces, música y vino. Un objeto pensado para el cuerpo y el movimiento que ha terminado en la quietud de una vitrina. El viaje de un objeto que vertía más que líquido El Getty Museum no d


La pieza, hallada en el sur de Italia y hoy en el Getty Museum de Los Ángeles, habla de banquetes, jerarquías y una cultura donde lo útil nunca se separó de lo simbólico
Los esqueletos que demuestran que algunos vikingos eran mucho más violentos que otros
Durante siglos, el vino ha acompañado la vida social del Mediterráneo, no solo como bebida sino como gesto. Pero los recipientes que lo contuvieron no siempre tuvieron forma de copa ni vocación doméstica. En la antigua Apulia —una región al sur de la actual Italia—, hacia el siglo IV a.C., existían vasos con boca de animal que se usaban en contextos festivos, rituales o funerarios. Uno de ellos, conservado hoy en el Getty Museum de Los Ángeles, representa la cabeza de un sabueso. No es una escultura. Es un rhyton: un vaso por el que se servía vino. Un objeto que se derrama y que, en el acto, habla.
El vaso está fechado entre los años 350 y 300 a.C. y modelado en terracota, pintado en tonos rojizos y negros. El animal es un sabueso laconio —una raza vinculada a Esparta— y aparece con una expresión apacible, casi sonriente. La elección no parece inocente. La iconografía griega no colocaba a los animales por capricho. Este perro, asociado con la caza y el mundo aristocrático, alude también a cualidades como la vigilancia y la lealtad. Que sirviera para verter vino lo coloca en el cruce entre lo doméstico y lo ceremonial, lo salvaje y lo civilizado.
¿Cómo se bebe por la boca de un perro?
Un rhyton es un recipiente con doble apertura: una superior, por donde se vierte el líquido; otra, en la parte inferior —en este caso, la boca del perro—, por donde se sirve o se bebe directamente. No es un diseño pensado para la comodidad, sino para la escena. En los symposia, esos banquetes reglados donde se combinaban vino, palabra y jerarquía, este tipo de objetos formaban parte del repertorio visual y gestual del ritual. Se bebía, sí, pero también se representaba.
La animalidad del vaso no es un mero guiño decorativo. La figura del perro conecta con la caza como práctica aristocrática y, por tanto, con una cierta idea de masculinidad y distinción. Pero también remite a Dionisio, dios del vino y del desorden ritual, que en muchas representaciones aparece rodeado de criaturas no humanas. El vaso, por tanto, no se limita a contener: actúa. Habla de una pertenencia, de un orden cósmico donde el vino une lo humano con lo otro. En otros contextos, este tipo de piezas servía en libaciones funerarias. Allí donde se derramaba vino sobre la tumba, el vaso podía ser también una ofrenda, un objeto de tránsito, un gesto hacia el más allá. Su uso ceremonial no terminaba con la muerte: se intensificaba.

Hecho en Tarento
El análisis técnico y estilístico sitúa la fabricación del vaso en Tarento, la polis más influyente de la Apulia helenística. En el siglo IV a.C., la ciudad era un centro de producción cerámica de primer orden, especialmente conocida por sus piezas de figuras rojas. Este rhyton combina modelado escultórico y pintura con una destreza que sugiere un taller experimentado. Los detalles del hocico, la curva de los ojos, la transición entre forma animal y superficie funcional no son improvisados. La pieza está pensada para impresionar, y para durar.
La influencia de los estilos áticos es clara, pero la adaptación al gusto local es evidente. No se trata de imitación, sino de traducción. En Tarento, el arte funcionaba como lenguaje propio, con códigos que respondían tanto a la tradición griega como a los imaginarios de la Magna Grecia.
Hoy sorprende su estado de conservación. Más aún si se piensa que no nació para la contemplación inmóvil, sino para usarse: para circular en medio de voces, música y vino. Un objeto pensado para el cuerpo y el movimiento que ha terminado en la quietud de una vitrina.
El viaje de un objeto que vertía más que líquido
El Getty Museum no detalla el lugar exacto donde fue hallado el vaso. Se sabe que este tipo de piezas aparecen con frecuencia en tumbas aristocráticas y santuarios del sur de Italia. Lo más probable es que acompañara a alguien en la muerte, como signo de distinción o como puente con lo divino. El hecho de que ahora esté en un museo californiano no es un dato menor. Habla también de los recorridos de los objetos arqueológicos, de lo que se conserva y lo que se pierde en los traslados, de los silencios que sobrevienen cuando un vaso ritual queda desprovisto de su contexto.
Este perro de terracota, con su boca preparada para verter, no ha dejado de actuar. Su gesto —entre lo fiel y lo sereno— sigue convocando historias. No solo sobre cómo se bebía en la Magna Grecia, sino sobre cómo el acto de beber podía implicar una afirmación social, una conexión espiritual y una forma de estar en el mundo. Y también sobre cómo los objetos, a veces, sobreviven más que las palabras que los rodeaban.