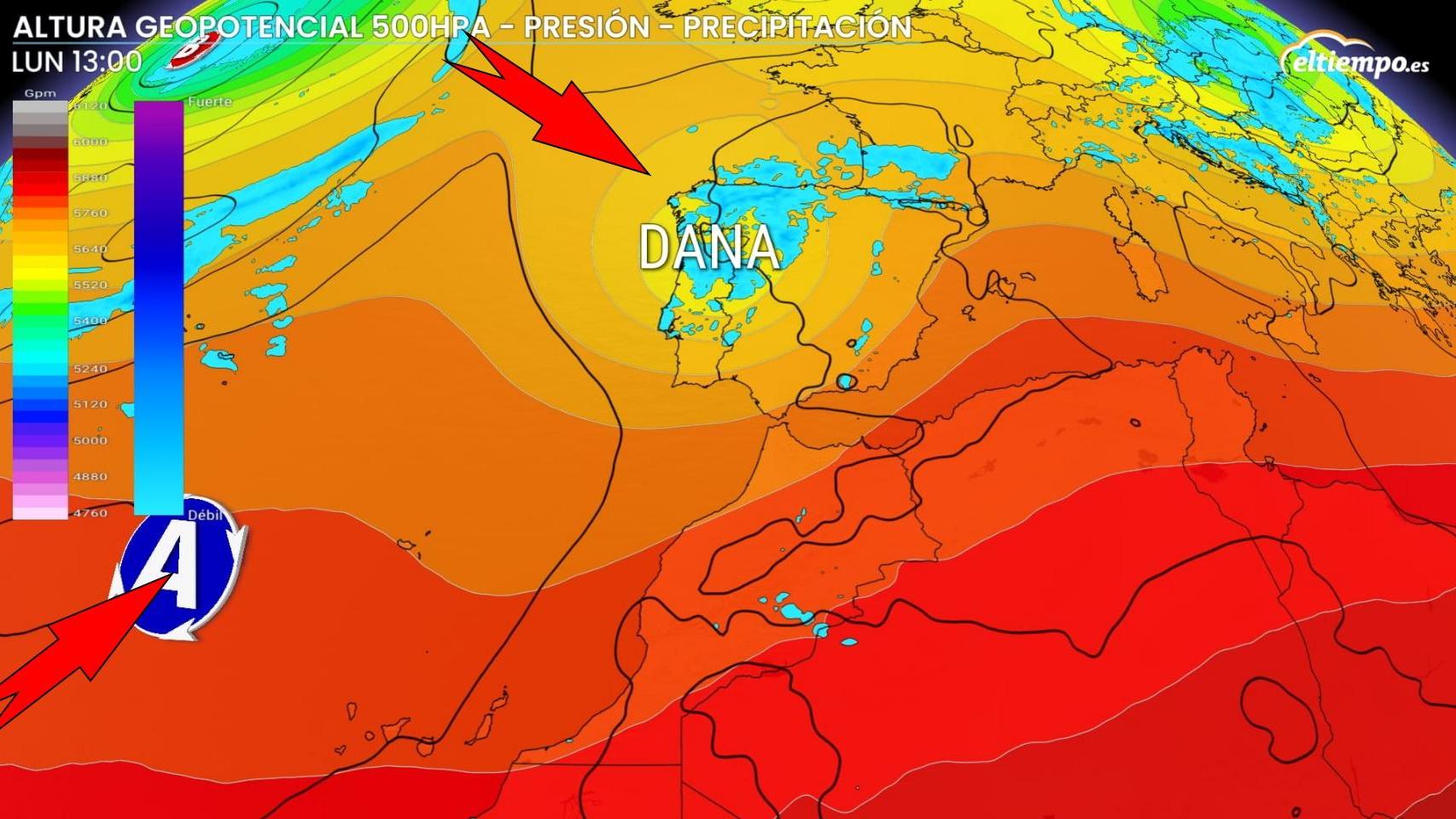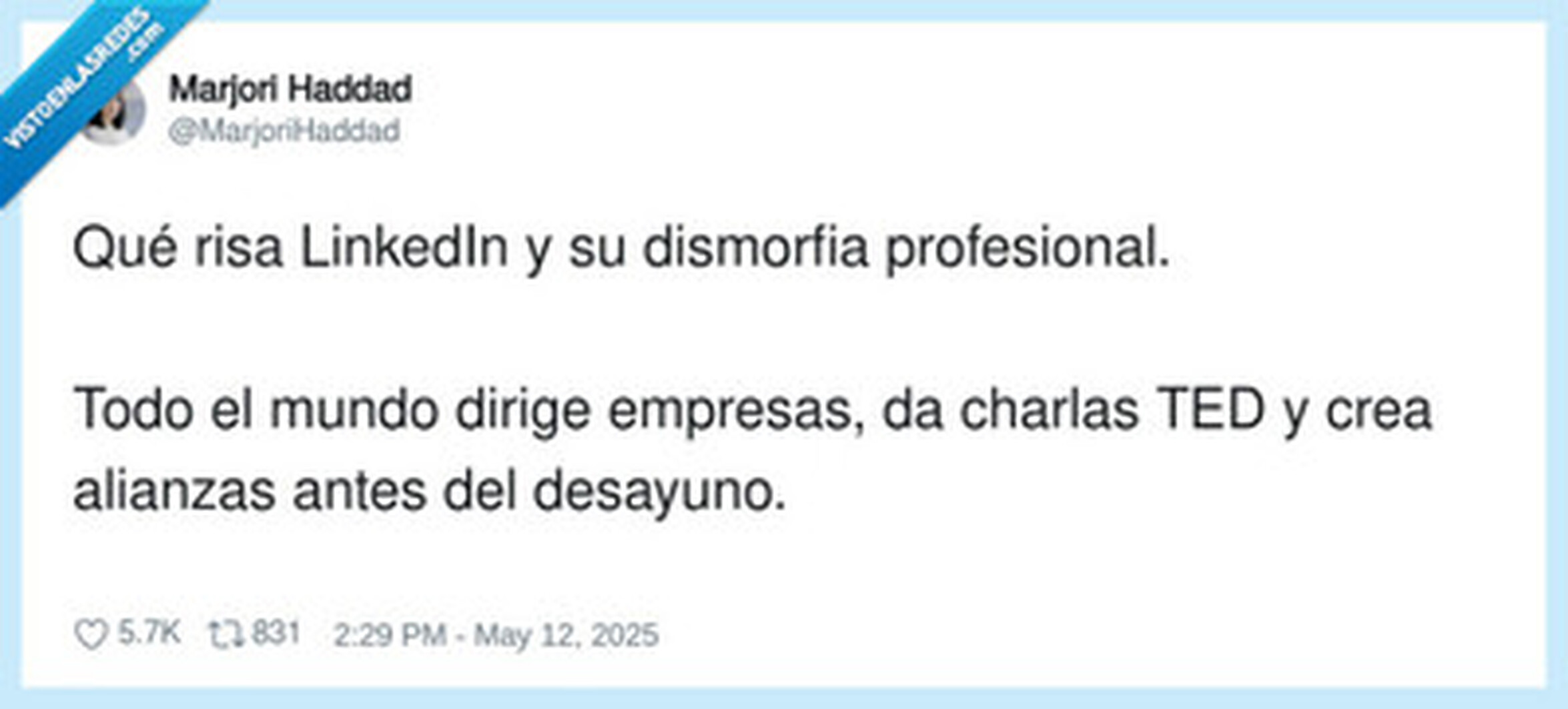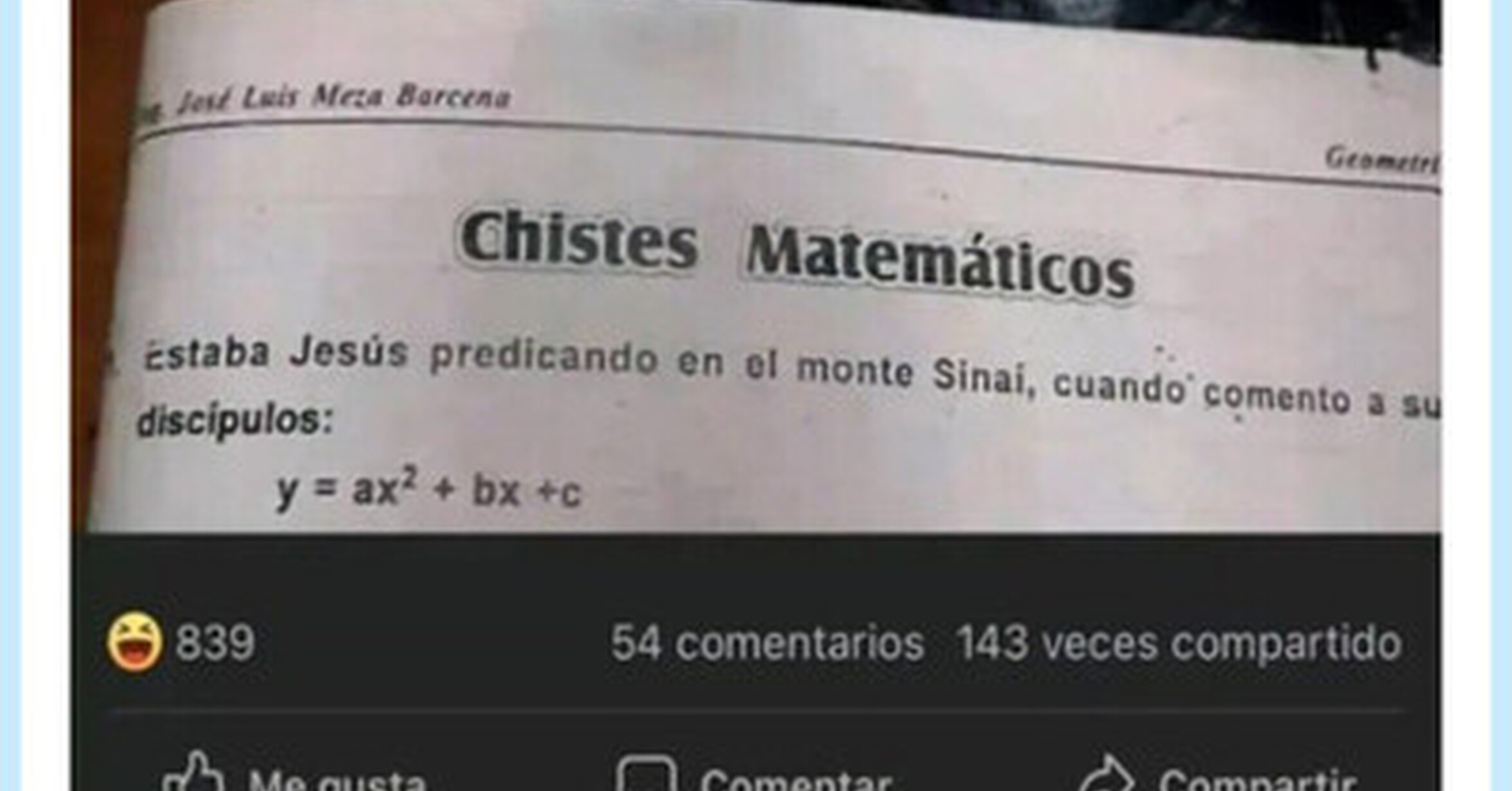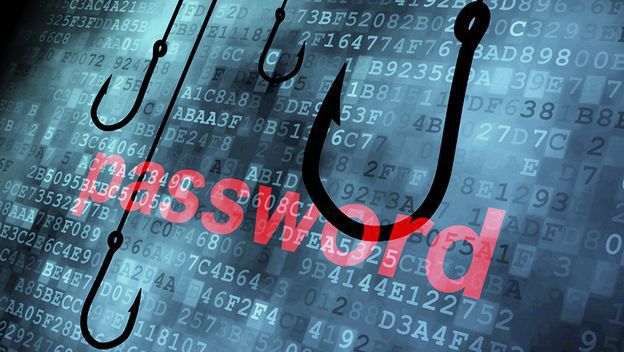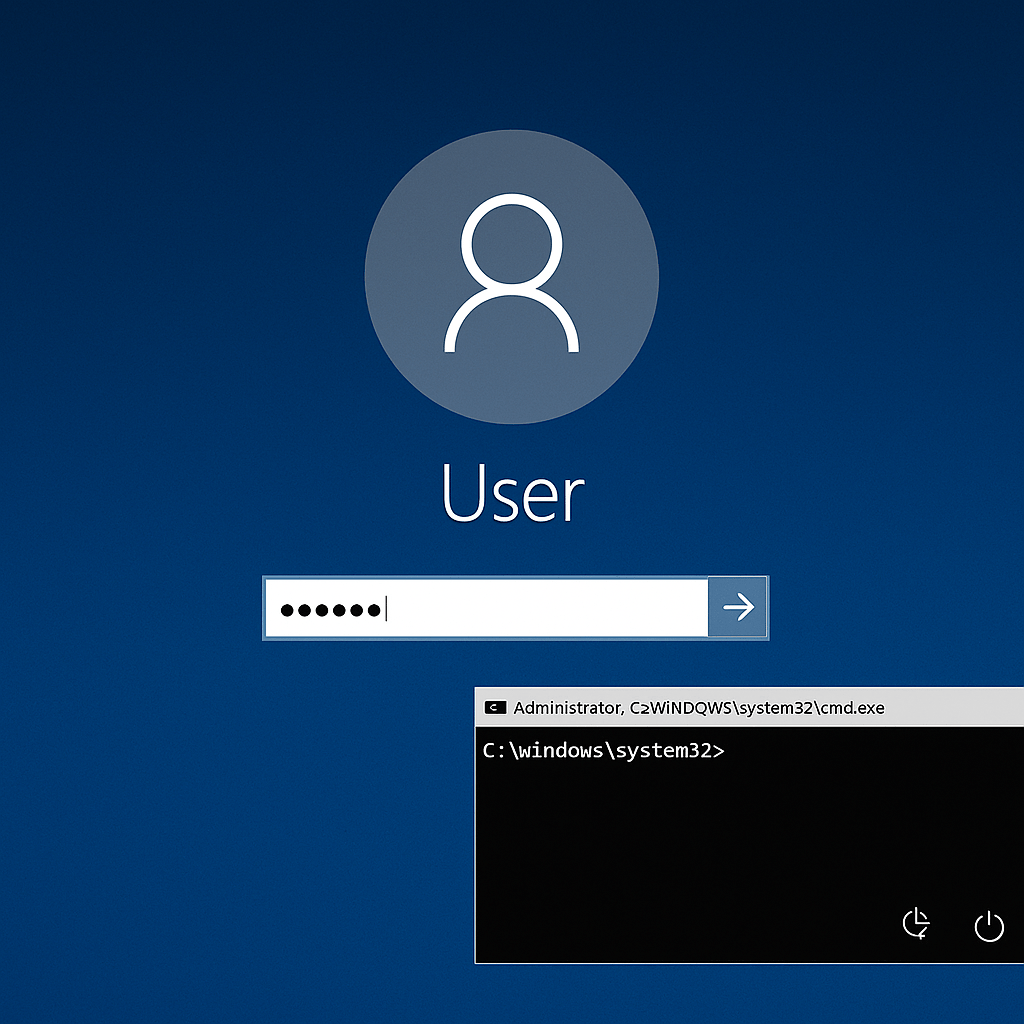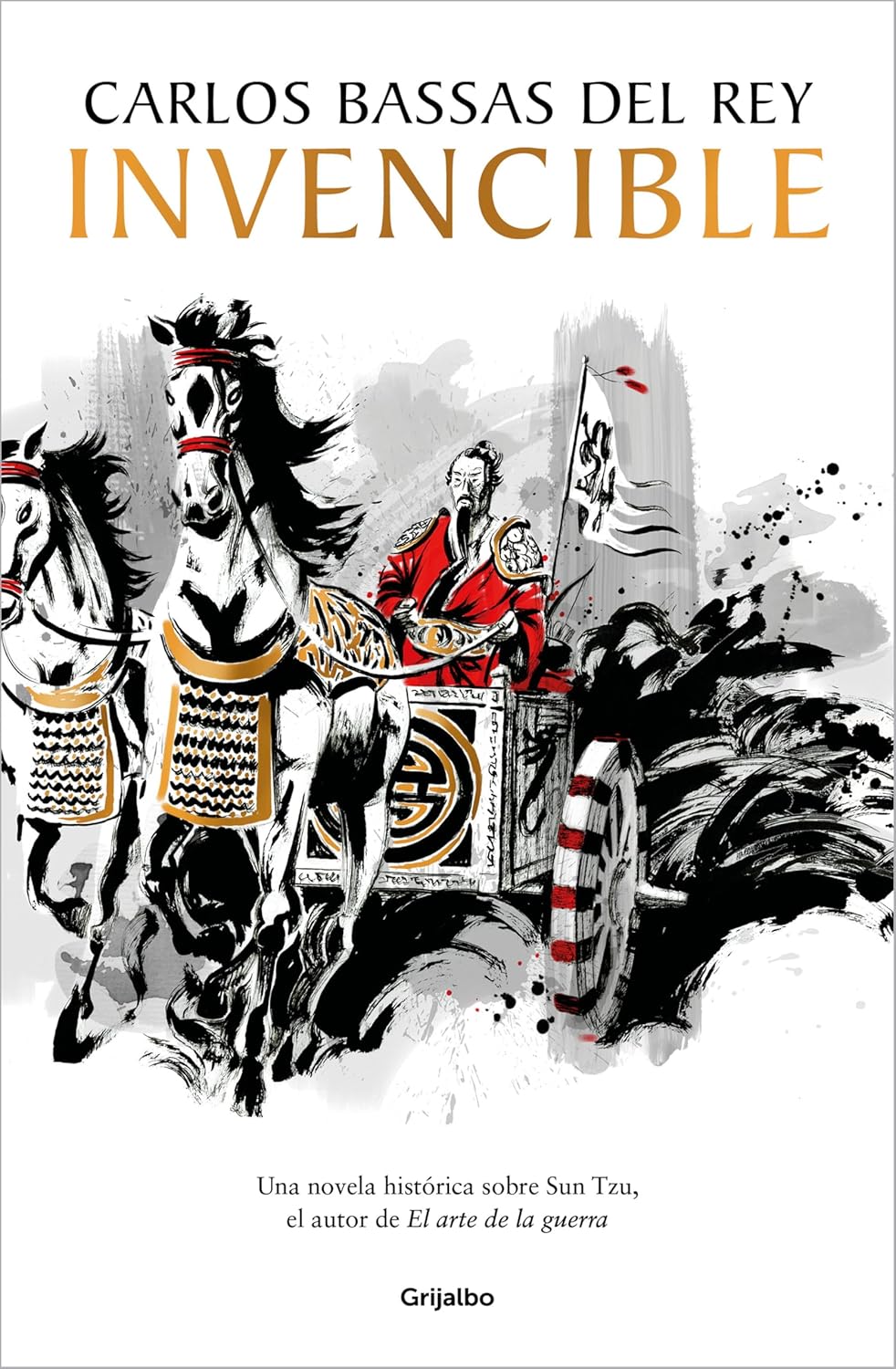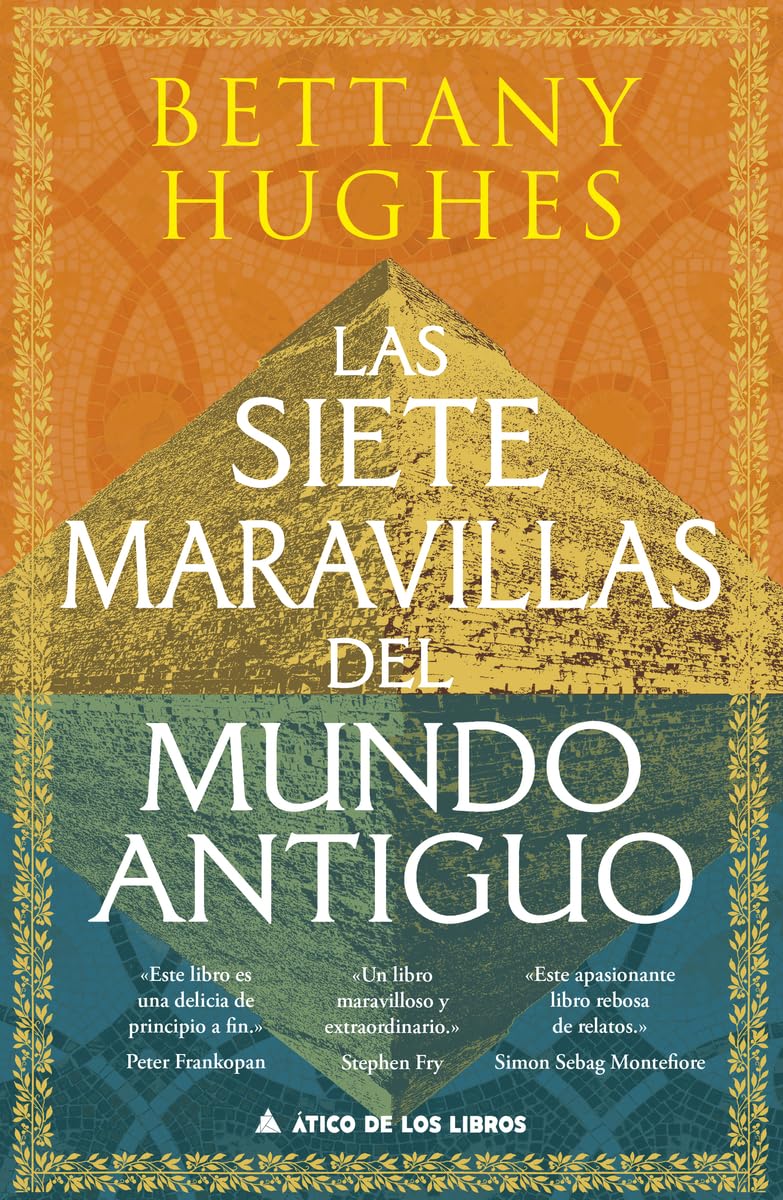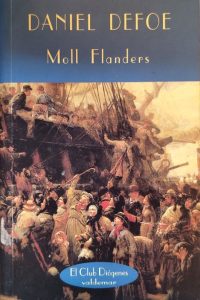Teresa Esperabé: "Los docentes hacen un sobreesfuerzo para compensar lo que no pone el sistema, pero no pueden dar más"
Por primera vez, CCOO tiene una mujer al frente de la federación educativa; esta maestra advierte de que el sistema no corrige las desigualdades de origen entre el alumnado y apunta que aunque el dinero no lo resuelve todo sin él es muy difícil mejorar a base de voluntarismo de los profesionalesLa docencia, una profesión cada vez más difícil y que se ejerce en peores condiciones Por primera vez en su historia, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) tiene una mujer al frente. Teresa Esperabé Prieto salta desde la federación catalana a dirigir la estatal en sustitución de Francisco García, que se jubila tras 12 años como máximo responsable. Esta maestra y educadora social aterriza en Madrid en un momento que parece especialmente delicado para el profesorado, con informes varios que alertan de un empeoramiento de las condiciones de trabajo y un creciente malestar en el colectivo. Esperabé es consciente de la situación y advierte de que el sistema lleva años funcionando a base de que el profesorado compense lo que las administraciones no ponen, pero avisa de que están al límite. El estatuto docente que negocian el ministerio y los sindicatos estas semanas puede ayudar a mejorar la situación, concede la sindicalista, pero en cualquier caso hace falta más inversión. “Con dinero no se soluciona todo, pero sin dinero es imposible mejorar”, argumenta. Cuando se le pregunta por los principales retos que tiene el sistema, Esperabé señala que están fallando los básicos. “No se están asegurando la compensación de desigualdades” de origen, sostiene, lo que debería ser uno de los principales activos de un sistema público, inclusivo y de calidad. Alumnado vulnerable, de familias humildes o extranjeros aparecen en su discurso como los grandes perjudicados de un sistema con deficiencias severas en el que el ascensor social está parado, si es que alguna vez funcionó. Empiezo con una pregunta muy amplia, le pido un poco de concreción. ¿Cuáles cree que son los principales retos que tiene el sistema educativo? El sistema educativo –yo conozco más el catalán, pero en general– no garantiza el derecho a la educación. Sí que garantiza el derecho al acceso, pero no el derecho al proceso con calidad ni el derecho a los resultados educativos. Eso hace que haya bastantes desigualdades, como en el abandono escolar prematuro. No pasa en todos los lados por igual, depende de donde vivas y de la formación que tengan tus padres. La media es un 14%, pero hemos estudiado que si tus padres tienen estudios superiores solo abandona un 3% y si no tienen estudios, o solo primarios, está en un 39%. No se están asegurando la compensación de desigualdades con el abandono escolar prematuro. Luego está la segregación escolar. Todavía hoy se dan conciertos educativos a escuelas que segregan por género. No hay un sistema coeducativo realmente feminista y los conciertos son el punto más extremo de esto. Y al no tener una educación y una coeducación verdaderamente feministas no se están asegurando las igualdades de género ni se está cuidando igual a los niños y a las niñas. Por ejemplo, en la elección de ciclos de grado formativo no se orienta igual a los chicos y las chicas. Y como venimos con el background de un sistema patriarcal y no se escogen del mismo modo ni los ciclos formativos de cuidados, que los cogen mayormente chicas, ni los más masculinizados. Si el sistema compensara las desigualdades tendríamos que estar más o menos a la par, ¿no? El otro tema es el de etnia. Muchos niños y niñas que vienen de otros países se están segregados en centros guetizados. Un centro debería tener la misma composición que su barrio, pero los hay guetizados, sea por alumnado con situaciones económicas difíciles, de vulnerabilidad o de origen extranjero. Esos son del sistema, digamos. ¿Respecto al profesorado, que es la otra gran pata de su labor? Hay que mejorar las condiciones laborales. Por eso están abandonando docentes y no entra tanta gente. Y si las condiciones de trabajo son mejores, mejora la calidad del sistema. Va unido, sean docentes, educadores, técnicos de educación infantil... Sobre todo en sectores feminizados como el 0-3 (el primer ciclo de infantil) y el ocio educativo, donde hay unas condiciones nefastas y son una mayoría de mujeres. Cuando los ayuntamientos o las comunidades autónomas externalizan el servicio público de la educación infantil, las condiciones son deplorables. La administración pública mercadea con esas trabajadoras En este primer ciclo de infantil hay muchas trabajadoras cobrando poco más que el salario mínimo. Y se acaba de renovar el convenio. Que CCOO no ha firmado. Creemos que es deplorable, porque además estas compañeras tienen una formación que con ese nivel hay compañeros que están trabajando en otros sectores masculinizados con unas condiciones


Por primera vez, CCOO tiene una mujer al frente de la federación educativa; esta maestra advierte de que el sistema no corrige las desigualdades de origen entre el alumnado y apunta que aunque el dinero no lo resuelve todo sin él es muy difícil mejorar a base de voluntarismo de los profesionales
La docencia, una profesión cada vez más difícil y que se ejerce en peores condiciones
Por primera vez en su historia, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) tiene una mujer al frente. Teresa Esperabé Prieto salta desde la federación catalana a dirigir la estatal en sustitución de Francisco García, que se jubila tras 12 años como máximo responsable. Esta maestra y educadora social aterriza en Madrid en un momento que parece especialmente delicado para el profesorado, con informes varios que alertan de un empeoramiento de las condiciones de trabajo y un creciente malestar en el colectivo.
Esperabé es consciente de la situación y advierte de que el sistema lleva años funcionando a base de que el profesorado compense lo que las administraciones no ponen, pero avisa de que están al límite. El estatuto docente que negocian el ministerio y los sindicatos estas semanas puede ayudar a mejorar la situación, concede la sindicalista, pero en cualquier caso hace falta más inversión. “Con dinero no se soluciona todo, pero sin dinero es imposible mejorar”, argumenta.
Cuando se le pregunta por los principales retos que tiene el sistema, Esperabé señala que están fallando los básicos. “No se están asegurando la compensación de desigualdades” de origen, sostiene, lo que debería ser uno de los principales activos de un sistema público, inclusivo y de calidad. Alumnado vulnerable, de familias humildes o extranjeros aparecen en su discurso como los grandes perjudicados de un sistema con deficiencias severas en el que el ascensor social está parado, si es que alguna vez funcionó.
Empiezo con una pregunta muy amplia, le pido un poco de concreción. ¿Cuáles cree que son los principales retos que tiene el sistema educativo?
El sistema educativo –yo conozco más el catalán, pero en general– no garantiza el derecho a la educación. Sí que garantiza el derecho al acceso, pero no el derecho al proceso con calidad ni el derecho a los resultados educativos. Eso hace que haya bastantes desigualdades, como en el abandono escolar prematuro. No pasa en todos los lados por igual, depende de donde vivas y de la formación que tengan tus padres. La media es un 14%, pero hemos estudiado que si tus padres tienen estudios superiores solo abandona un 3% y si no tienen estudios, o solo primarios, está en un 39%. No se están asegurando la compensación de desigualdades con el abandono escolar prematuro.
Luego está la segregación escolar. Todavía hoy se dan conciertos educativos a escuelas que segregan por género. No hay un sistema coeducativo realmente feminista y los conciertos son el punto más extremo de esto. Y al no tener una educación y una coeducación verdaderamente feministas no se están asegurando las igualdades de género ni se está cuidando igual a los niños y a las niñas. Por ejemplo, en la elección de ciclos de grado formativo no se orienta igual a los chicos y las chicas. Y como venimos con el background de un sistema patriarcal y no se escogen del mismo modo ni los ciclos formativos de cuidados, que los cogen mayormente chicas, ni los más masculinizados. Si el sistema compensara las desigualdades tendríamos que estar más o menos a la par, ¿no? El otro tema es el de etnia. Muchos niños y niñas que vienen de otros países se están segregados en centros guetizados. Un centro debería tener la misma composición que su barrio, pero los hay guetizados, sea por alumnado con situaciones económicas difíciles, de vulnerabilidad o de origen extranjero.
Esos son del sistema, digamos. ¿Respecto al profesorado, que es la otra gran pata de su labor?
Hay que mejorar las condiciones laborales. Por eso están abandonando docentes y no entra tanta gente. Y si las condiciones de trabajo son mejores, mejora la calidad del sistema. Va unido, sean docentes, educadores, técnicos de educación infantil... Sobre todo en sectores feminizados como el 0-3 (el primer ciclo de infantil) y el ocio educativo, donde hay unas condiciones nefastas y son una mayoría de mujeres.
Cuando los ayuntamientos o las comunidades autónomas externalizan el servicio público de la educación infantil, las condiciones son deplorables. La administración pública mercadea con esas trabajadoras
En este primer ciclo de infantil hay muchas trabajadoras cobrando poco más que el salario mínimo. Y se acaba de renovar el convenio.
Que CCOO no ha firmado. Creemos que es deplorable, porque además estas compañeras tienen una formación que con ese nivel hay compañeros que están trabajando en otros sectores masculinizados con unas condiciones diametralmente opuestas. Cuando se externaliza el servicio público de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas las condiciones son deplorables. La administración pública decide mercadear con esas trabajadoras, cederlas a empresas y por eso tienen esas condiciones. Vamos a poner toda la carne en el asador para sensibilizar y presionar para que haya un cambio. Siempre decimos que esta es la etapa más importante, que marca la vida, y tenemos las trabajadoras y las infraestructuras de muchos centros en una situación deplorable.
Vuelvo sobre la corrección de desigualdades que comentaba al principio. La Lomloe se supone que quería entrar a corregir todo esto de la distribución de alumnado. Se le dio mucho bombo a esa parte cuando se anunció la ley. ¿No ha funcionado o es demasiado pronto para evaluarlo?
Los procesos son lentos, pero igualmente vamos tarde. Es verdad que son las comunidades autónomas las que han de regular la admisión de alumnado, pero en muy pocas se ha hecho para condicionar una distribución equilibrada. No está pasando y estamos más o menos como al principio. El titular está bien, la letra está bien, pero en la práctica no está habiendo un cambio sustancial.
¿Diría que el ascensor social está roto o realmente nunca ha funcionado?
Antes de la crisis del 2008 había una inversión en educación que se tenía que mejorar, pero que ayudaba. Anteriormente, generaciones que venimos de padres y madres que no pudieron estudiar sí que teníamos becas suficientes y la gente de clase trabajadora ha podido acceder a la universidad. En una proporción no siempre igual por clase social, pero había mejorado. Desde la crisis del 2008 todo eso se rompe. Empiezan los recortes en servicios públicos, en educación pública, en becas, y se rompe ese ascensor. Crece el abandono escolar prematuro y alumnado que antes podía acceder a la FP o a la universidad está infrarrepresentado. De alguna manera el ascensor nunca funcionó del todo, pero ahora se ha parado.
Hace una década o así se hablaba del 7% del PIB como la cifra ideal de inversión. Ya nadie habla de esa cifra. El gobierno incluso fijó por ley el 5%. ¿Nos estamos conformando de alguna manera con un sistema mediocre?
Yo creo que no, al menos CCOO de Enseñanza no. El Estado están en el 4,93% del PIB más o menos. Nosotros exigimos el siete y las instituciones educativas internacionales recomiendan como mínimo un seis. Sabemos que a corto plazo es difícil llegar al siete, pero qué mínimo que lleguemos al seis a no tardar. Con dinero no se soluciona todo, pero sin dinero es imposible mejorar porque los docentes, todos los profesionales de la educación, ya hacen un sobreesfuerzo para compensar lo que el sistema no pone. Ya no pueden dar más y por eso ese estrés y sobre todo esa sobrecarga emocional de lo que supone la diversidad que ahora hay en el aula, que tiene una complejidad más grande. O ponemos recursos o el número de profesionales que tenemos no lo va a poder compensar y acompañar al alumnado de manera personalizada.

Ya que menciona el tema de la sobrecarga emocional y el malestar docente, en las últimas semanas han salido muchos estudios reflejando este empeoramiento de la moral, si queremos llamarlo así, del colectivo. ¿Qué está pasando? ¿Ha empeorado tanto la situación en los centros o ahora se está visibilizando más?
Ha sido como una cascada que ha ido creciendo. Tras los recortes de 2010 llegamos a contar que hasta se habían quitado 26 cosas de todo tipo, como ampliar las ratios y las horas lectivas. Luego se recuperó alguna, pero vino la pandemia y generó el confinamiento y ese malestar. Y ahora estamos en un momento de incertidumbre que la ultraderecha está aprovechando situaciones como la crisis inflacionaria, que está impactando en la clase trabajadora, la vivienda y en el cesto de la compra. Si no reforzamos la educación y metemos más recursos, toda esa complejidad, que está en el aula, recae en el personal docente y eso genera una cierta impotencia por no poder dar respuesta. También la falta de reconocimiento. A veces la gente piensa que la educación va sola, pero sin ese apoyo de todos las personas profesionales de la educación se ven un poco solas.
¿Cuánto puede arreglar esta situación de desencanto del profesorado el estatuto docente que se está negociando?
Si el estatuto docente sale con las exigencias que estamos planteando puede ayudar bastante a situar jornada, ratios, horas lectivas, evaluación de riesgos psicosociales... Pero estamos a la expectativa. Primero, que se apruebe, porque hace 40 años lo esperamos, luego ver qué se aprueba.
¿Tiene CCOO alguna línea roja en esta negociación?
Ahora mismo no, simplemente queremos que se recojan todas las propuestas. Pero ratios, horario lectivo y salarios serían los tres puntos más importantes, además de formación inicial y acceso.
Los docentes de Euskadi acaban de arrancar un convenio que recoge varias de las peticiones que habían hecho, y lo hacen tras plantear una huelga potente, en el momento preciso, con buen seguimiento...
Con unidad...
Hay preocupación y malestar [entre el profesorado], eso es común a todas las comunidades. Pero también hay un poquito de desilusión y no estamos totalmente organizados para vertebrar una huelga fuerte. Pero no la descartamos
Y ha tenido éxito. No sé si vista esta experiencia cree que hay margen de maniobra para apretar más en la calle, para plantear algo conjunto si tanto malestar tienen.
Valoramos muy positivamente acuerdo de Euskadi. La fuerza con la que se han movido, las cosas que han conseguido... Vemos que la gente tiene ganas de moverse, de hacer cosas. Hay preocupación y malestar, eso es común a todas las comunidades. Pensamos que se ha de construir poco a poco, hablando con los centros para que pueda tener un éxito. Y si hay esa fuerza acompañaremos, como hemos hecho en Euskadi, porque el problema es muy grande en la educación. Pero también hay un poquito de desilusión y no estamos totalmente organizados para vertebrar una huelga fuerte. Pero no la descartamos.
Ha comentado al principio que le da mucha importancia a la formación. ¿Hace falta cambiar los planes de estudio de los magisterios?
Hay que darles una vuelta. Mi hijo acabó hace dos años Magisterio y al acabar me dijo: 'Creo que no quiero ser maestro, porque lo que me han explicado no se adecua a lo que ahora necesitan las aulas'. Falta más [formación] en acompañamiento. También hacía muy pocas horas de prácticas, me decía. Cuento esto para hacer la reflexión de que hace falta que estén más en las aulas acompañados por docentes con experiencia. La sociedad ha cambiado mucho, pero tenemos los mismos planes de estudio, más o menos, que cuando yo estudié.
¿Y el sistema de secundaria? ¿Le gusta la fórmula de grado más máster?
Lo que dicen muchos compañeros y compañeras de secundaria es que la parte del máster tendría que ser mucho más práctica también. Ellos tienen la fortaleza de haber estudiado un grado en su especialidad, pero lo que es en la parte pedagógica y didáctica donde hay mucho camino a recorrer, porque aparte esa es una etapa educativa compleja, como lo es la adolescencia, y ahí necesitan más herramientas.
Le quería preguntar por la universidad también, muy en el debate ahora. ¿Cuál es su postura respecto a la idea del gobierno de endurecer la creación de centros privados?
Tenemos preocupación por lo que están creciendo las universidades privadas. Hace unos años nadie pensaría que el sistema de universidades privadas tendría toda esa extensión y esa implantación mientras el sistema de universidades públicas no ha crecido en los últimos años. Nos preocupa que esté infrarrepresentado el alumnado que tiene menos recursos y que solamente quien tiene el poder adquisitivo para pagar esas universidades pueda llegar. No puede ser que no haya posibilidades de tener un acceso a universidad pública.
Las empresas privadas han visto un nicho de mercado en la FP a distancia al que pueden acceder casi sin invertir. Sin ofrecer prácticas, sin instalaciones, casi sin gasto
Esta falta de oferta pública también afecta, y mucho, a la FP.
Tanto a la presencial como a la no presencial, donde es terrible. Las empresas privadas han visto un nicho de mercado al que pueden acceder casi sin invertir. Sin ofrecer prácticas, sin instalaciones, casi sin gasto porque la ratio de la no presencial es uno [profesor] a 90 [estudiantes] cuando en la presencial es uno a 30. Esta es una situación que no nos imaginábamos, y cuando hay mucho alumnado –por ejemplo en la Comunidad de Madrid o en Catalunya– se quedan sin plaza pública diez, quince o veinte mil alumnos cada año.
¿Están las administraciones haciendo lo suficiente para atacar este problema?
El gobierno parece que sí apuesta por la pública y dice que quiere abrir más grados y aulas. Hay un poco de crecimiento, pero no da respuesta al gran problema que existe. En la no presencial creemos que hay un abandono, parece que no existe.
¿Cree que el Ministerio de educación está en una cierta dejación de funciones? No sé si es porque uno está influenciado por todo lo que pasa en Madrid, que es donde trabajo, pero da la sensación de que aprobaron las leyes más importantes que puede aprobar este ministerio (educación obligatoria, universidad, FP y enseñanzas artísticas) y se dieron por satisfechos.
Hay una cuestión complicada, que es que las competencias están descentralizadas. Pero, quitando eso, estaría bastante de acuerdo. Quiero decir, en inversión no ha habido una apuesta importante. La situación de gobernabilidad en el Estado es compleja, pero vamos con la boca pequeña, no moviendo muchas cosas cuando debería ser un eje prioritario en un estado de bienestar y siempre se deberían estar impulsando cosas, desde una escuela inclusiva hasta luchar contra la segregación y el abandono escolar. Tienen bastantes temas y no los están resolviendo. Una cosa por ejemplo que nosotros queremos trabajar es que vivimos en un Estado plurilingüe que tiene cuatro lenguas oficiales, pero si tú quieres estudiar euskera en el País Valenciano no puedes, no existe esa oferta. El Gobierno está un poco en stand by, podríamos decir.

¿Alguna otra propuesta similar a esta, 'fuera de la caja' que dirían los anglosajones?
También queremos impulsar la memoria democrática. Hay que trabajar esto en los centros educativos. Por ejemplo, formación a docentes, pero no solo a los de Historia, hacer de esto un eje transversal en todos los centros educativos.
Con esto en concreto está el problema de que en muchos institutos, o comunidades autónomas, ni siquiera se llega a hablar de esa época en clase. Entre que puede ser incómodo para los docentes y la amplitud de los currículums, se acaba quedando fuera.
Sí, y además hay gente que cuando la historia es un poco reciente se autocensura un poco, se ve como política y como está un poco polarizado y crispado el ambiente pueden sentir que no son libres para explicar con tranquilidad, transparencia y respeto lo que pasó en el Estado español.
¿Relaciona esto con esta creciente derechización que detecta el profesorado en las aulas?
Eso lo vemos, pero es un poco más complejo porque están las redes sociales, los medios de comunicación, las familias, los entornos. Pero la parte que le toca a a la escuela sí que podría hacer un poco para compensar lo que ellos escuchan y las fake news respecto al cambio climático, al machismo, al colectivo LGTBI. Ahí la escuela puede ayudar, pero el contexto no lo genera la escuela; la escuela está metida en ese contexto y lo recibe. A nosotros nos preocupan sobre todo los chicos, que por las encuestas que están saliendo sienten una cierta incertidumbre de cara, por ejemplo, al feminismo. No acaban de encontrar su sitio. Y ahí entran esas actitudes de la ultraderecha, de querer volver a un pasado que que ya no existe y que no fue mejor nunca.
_general.jpg?v=63914599921)

_general.jpg?v=63914633654)