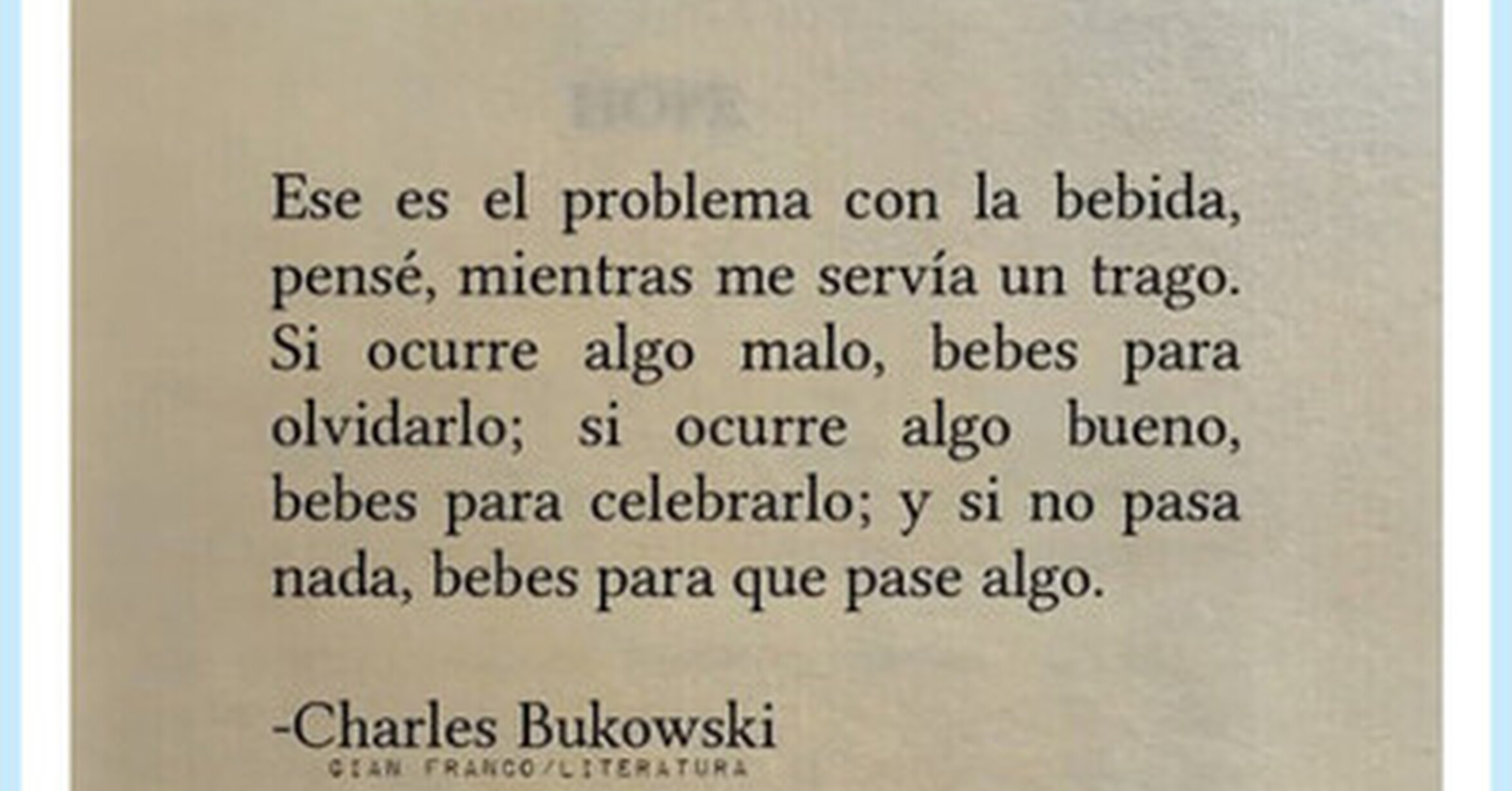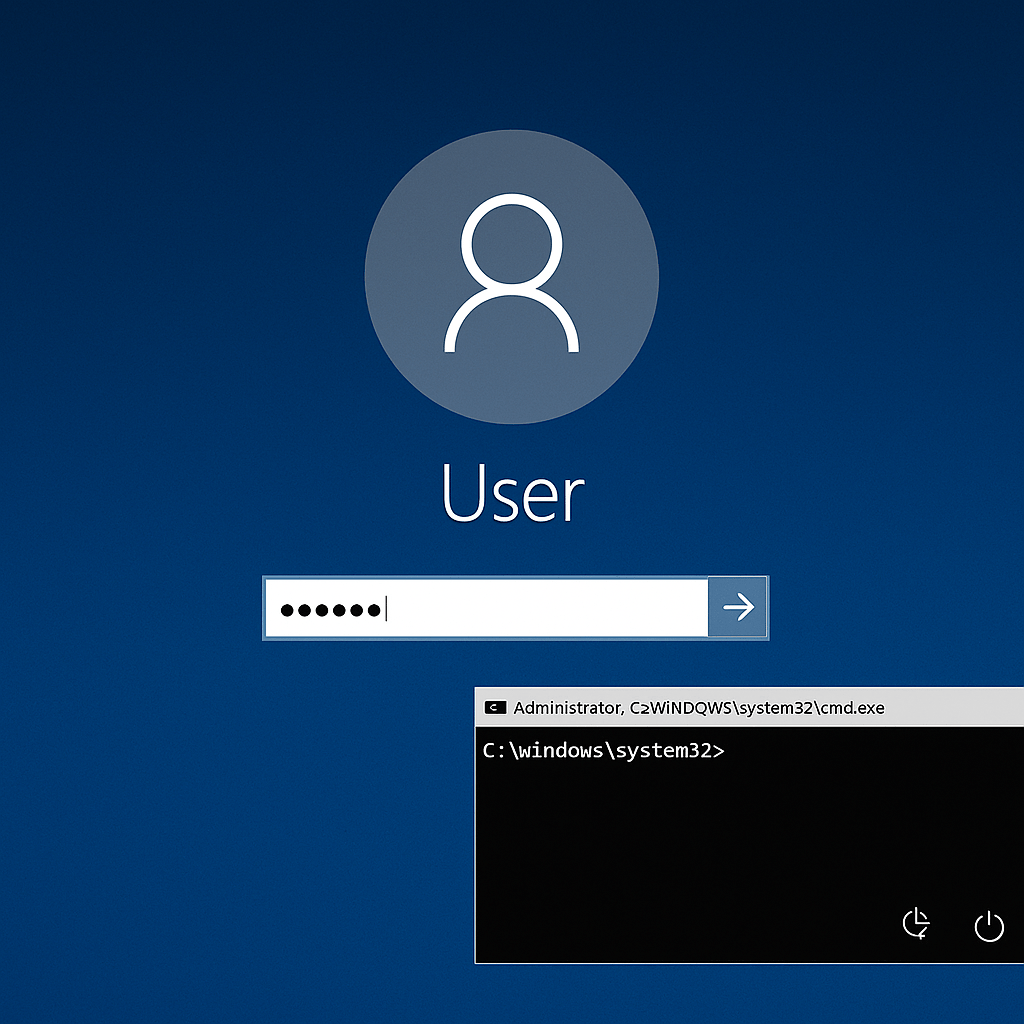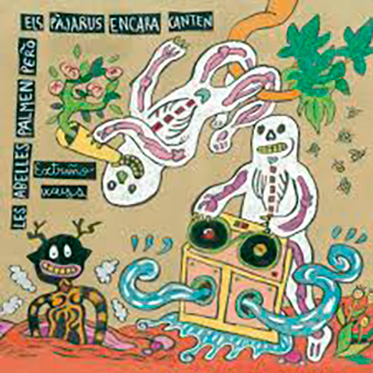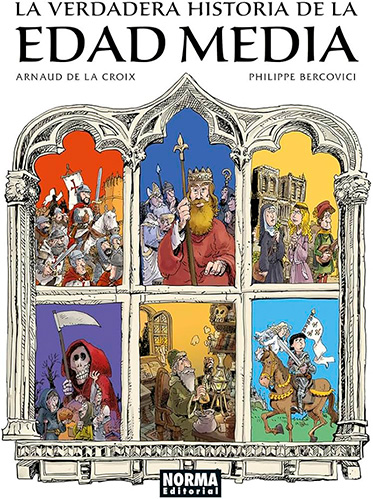Los primeros 100 días de Trump: un ataque a las bases de la democracia
Si se consuma la destitución del presidente de la Reserva Federal, sin reacción del poder judicial frente a ella, el paso que se habría dado en el desmantelamiento de la democracia sería difícilmente reversible El acuerdo en que los primeros 100 días de Donald Trump como presidente han sido revolucionarios es total. De la misma manera que lo hay en que también lo fueron los primeros 100 días de Franklin Delano Roosevelt. De hecho, la consolidación de los primeros 100 días como un indicador evaluativo de la ejecutoria de los presidentes empezó con F. D Roosevelt. Los 100 días como categoría analítica empezaron con él. Los cambios que introdujo F.D. Roosevelt de manera expeditiva en sus primeros 100 días de Gobierno son, de manera invertida, los que está introduciendo Donald Trump. Si el primero sentó las bases de la democracia estadounidense contemporánea, el segundo está destruyendo dichas bases. O, mejor dicho, intentando destruirlas, porque todavía queda mucho recorrido y no se pueda dar por seguro que lo consiga. La democracia, tal como la entendemos y la enseñamos en las Facultades de Derecho y de Ciencia Política en el día de hoy, es la forma política que se configuró inicialmente en Estados Unidos tras la Gran Depresión de 1929 y en la parte occidental del continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Es, por tanto, una forma política relativamente reciente. Esa democracia ha sido el eje central en torno al cual ha girado la política desde entonces. El principio de legitimidad democrática ha sido el único universalmente reconocido desde entonces, aunque no se practicara. No había alternativa de ningún tipo que pudiera competir con él. Tras la desintegración del Imperio soviético, se llegó a pensar que no la habría en el futuro. Eso es lo que significaba el “fin de la historia” de Fukuyama: que no había ni se esperaba que hubiera un principio de legitimidad alternativo al de la democracia. El final de la “Guerra Fría” era, desde este punto de vista, más concluyente que el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no todos los países del mundo estuvieran democráticamente constituidos, no habría ninguna legitimidad que no fuera la democrática, que pudiera ser defendida abiertamente como una opción. La impugnación del principio de legitimidad democrática podría producirse de facto, pero nadie se atrevía a defenderla de iure. No se discutía que la democrática era la única forma de legitimidad aceptable. Y la legitimidad democrática expresándose de la forma en que lo hacía en Estados Unidos, en los países de la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda… Fundamentalmente. Aunque en los primeros decenios del siglo XXI se han empezado a hacer visibles desviaciones en varios países, ninguna de ella se había producido hasta la fecha en los países que constituían el “núcleo duro” de la democracia como forma política. Esto es lo que puso en cuestión Donald Trump en 2016, pero, sobre todo, en 2020 al negarse a aceptar la derrota en las elecciones e intentando evitar la transmisión pacífica del poder. Este es el momento decisivo para calificar a la democracia como forma política. Más importante que cómo se ganan las elecciones es cómo se reacciona cuando se pierde. La aceptación de la victoria no plantea ningún problema. La de la derrota es la que los origina. De ahí que se pueda decir sin reserva de ningún tipo que, sin reconocimiento de la derrota, no hay democracia. Ahí reside el núcleo esencial de la democracia. De haberse quedado ahí en 2020, se habría puesto de manifiesto una patología grave, pero que podía ser corregida. Pero el asalto al Capitolio, primero, y la reelección de Trump en 2024, después, han certificado que no solo no se ha corregido, sino que ha hecho acto de presencia con mucha más virulencia. En este segundo mandato Donald Trump está poniendo en práctica un programa para conseguir de manera progresiva el colapso de la democracia en los Estados Unidos. Moire Donegan lo explica muy bien en The Guardian: “Estamos siendo testigos del colapso constitucional lento de los Estados Unidos”. ¿Será Donald Trump capaz de llevar ese programa hasta sus últimas consecuencias? Esto es lo que vamos a comprobar en el resto del mandato. En estos primeros cien días es obvio que el sistema político de los Estados Unidos ha dejado de operar como una democracia en lo que a la Presidencia se refiere. No ha dejado de operar por completo la Cámara de Representantes y el Senado, pero lo están haciendo con un pulso tan débil que no se puede saber si va a ser suficiente para que mantengan las constantes vitales que las identifican como órganos constitucionales de una democracia operativa. Y está operando de forma irregular el poder judicial. Con un personaje como Donald Trump es imposible predecir qué es lo que puede pasar. Habiendo estudiado y enseñado durante tantos años el sistema po


Si se consuma la destitución del presidente de la Reserva Federal, sin reacción del poder judicial frente a ella, el paso que se habría dado en el desmantelamiento de la democracia sería difícilmente reversible
El acuerdo en que los primeros 100 días de Donald Trump como presidente han sido revolucionarios es total. De la misma manera que lo hay en que también lo fueron los primeros 100 días de Franklin Delano Roosevelt. De hecho, la consolidación de los primeros 100 días como un indicador evaluativo de la ejecutoria de los presidentes empezó con F. D Roosevelt. Los 100 días como categoría analítica empezaron con él.
Los cambios que introdujo F.D. Roosevelt de manera expeditiva en sus primeros 100 días de Gobierno son, de manera invertida, los que está introduciendo Donald Trump. Si el primero sentó las bases de la democracia estadounidense contemporánea, el segundo está destruyendo dichas bases. O, mejor dicho, intentando destruirlas, porque todavía queda mucho recorrido y no se pueda dar por seguro que lo consiga.
La democracia, tal como la entendemos y la enseñamos en las Facultades de Derecho y de Ciencia Política en el día de hoy, es la forma política que se configuró inicialmente en Estados Unidos tras la Gran Depresión de 1929 y en la parte occidental del continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Es, por tanto, una forma política relativamente reciente.
Esa democracia ha sido el eje central en torno al cual ha girado la política desde entonces. El principio de legitimidad democrática ha sido el único universalmente reconocido desde entonces, aunque no se practicara. No había alternativa de ningún tipo que pudiera competir con él. Tras la desintegración del Imperio soviético, se llegó a pensar que no la habría en el futuro. Eso es lo que significaba el “fin de la historia” de Fukuyama: que no había ni se esperaba que hubiera un principio de legitimidad alternativo al de la democracia. El final de la “Guerra Fría” era, desde este punto de vista, más concluyente que el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no todos los países del mundo estuvieran democráticamente constituidos, no habría ninguna legitimidad que no fuera la democrática, que pudiera ser defendida abiertamente como una opción. La impugnación del principio de legitimidad democrática podría producirse de facto, pero nadie se atrevía a defenderla de iure. No se discutía que la democrática era la única forma de legitimidad aceptable. Y la legitimidad democrática expresándose de la forma en que lo hacía en Estados Unidos, en los países de la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda… Fundamentalmente.
Aunque en los primeros decenios del siglo XXI se han empezado a hacer visibles desviaciones en varios países, ninguna de ella se había producido hasta la fecha en los países que constituían el “núcleo duro” de la democracia como forma política.
Esto es lo que puso en cuestión Donald Trump en 2016, pero, sobre todo, en 2020 al negarse a aceptar la derrota en las elecciones e intentando evitar la transmisión pacífica del poder. Este es el momento decisivo para calificar a la democracia como forma política. Más importante que cómo se ganan las elecciones es cómo se reacciona cuando se pierde. La aceptación de la victoria no plantea ningún problema. La de la derrota es la que los origina. De ahí que se pueda decir sin reserva de ningún tipo que, sin reconocimiento de la derrota, no hay democracia. Ahí reside el núcleo esencial de la democracia.
De haberse quedado ahí en 2020, se habría puesto de manifiesto una patología grave, pero que podía ser corregida. Pero el asalto al Capitolio, primero, y la reelección de Trump en 2024, después, han certificado que no solo no se ha corregido, sino que ha hecho acto de presencia con mucha más virulencia. En este segundo mandato Donald Trump está poniendo en práctica un programa para conseguir de manera progresiva el colapso de la democracia en los Estados Unidos. Moire Donegan lo explica muy bien en The Guardian: “Estamos siendo testigos del colapso constitucional lento de los Estados Unidos”.
¿Será Donald Trump capaz de llevar ese programa hasta sus últimas consecuencias? Esto es lo que vamos a comprobar en el resto del mandato. En estos primeros cien días es obvio que el sistema político de los Estados Unidos ha dejado de operar como una democracia en lo que a la Presidencia se refiere. No ha dejado de operar por completo la Cámara de Representantes y el Senado, pero lo están haciendo con un pulso tan débil que no se puede saber si va a ser suficiente para que mantengan las constantes vitales que las identifican como órganos constitucionales de una democracia operativa. Y está operando de forma irregular el poder judicial.
Con un personaje como Donald Trump es imposible predecir qué es lo que puede pasar. Habiendo estudiado y enseñado durante tantos años el sistema político de los Estados Unidos, me cuesta trabajo admitir que no se va a generar la energía suficiente para hacer fracasar el proyecto del presidente. Pero no sé si estoy confundiendo mi deseo con la realidad.
En mi opinión, hay dos conflictos constitucionales, cuyo desenlace va a resultar determinante del resultado final: el conflicto con el presidente de la Reserva Federal y el conflicto con el Tribunal Supremo. Donald Trump venía diciendo que iba a destituir al presidente de la Reserva Federal, pero que no se atrevió a hacerlo tras la reacción de los mercados y, en particular, el mercado de la deuda pública tras la imposición de los “aranceles simétricos” en lo que él mismo llamó “el día de la liberación”. Si se consuma la destitución del presidente de la Reserva Federal, sin reacción del poder judicial frente a ella, el paso que se habría dado en el desmantelamiento de la democracia sería difícilmente reversible.
Más importante todavía resultaría la decisión de Donald Trump de desconocer las decisiones del Tribunal Supremo y negarse a aplicarlas. Hasta el momento no se ha llegado a un enfrentamiento definitivo, aunque se han producido algunas escaramuzas preocupantes. Pero el conflicto constitucional propiamente dicho entre la Presidencia y el Tribunal Supremo todavía no se ha producido.
En todo caso, dada la velocidad con la que está actuando el presidente, no creo que tardemos más de 100 días en comprobarlo. El desenlace de la tensión entre Donald Trump y los presidentes de la Reserva Federal y del Tribunal Supremo no creo que pueda esperar el trascurso de los cuatro años del mandato.
En esas estamos.