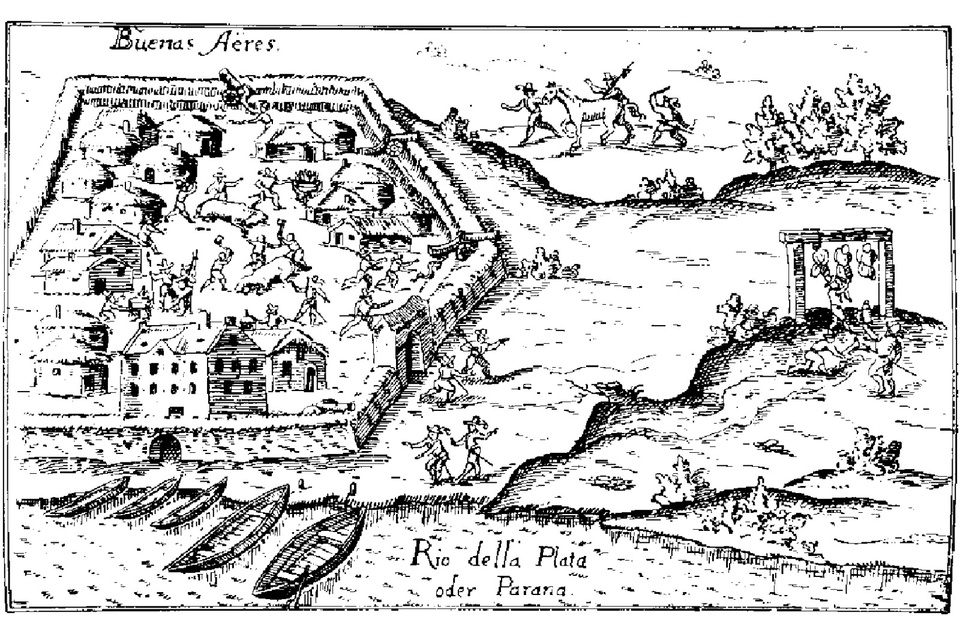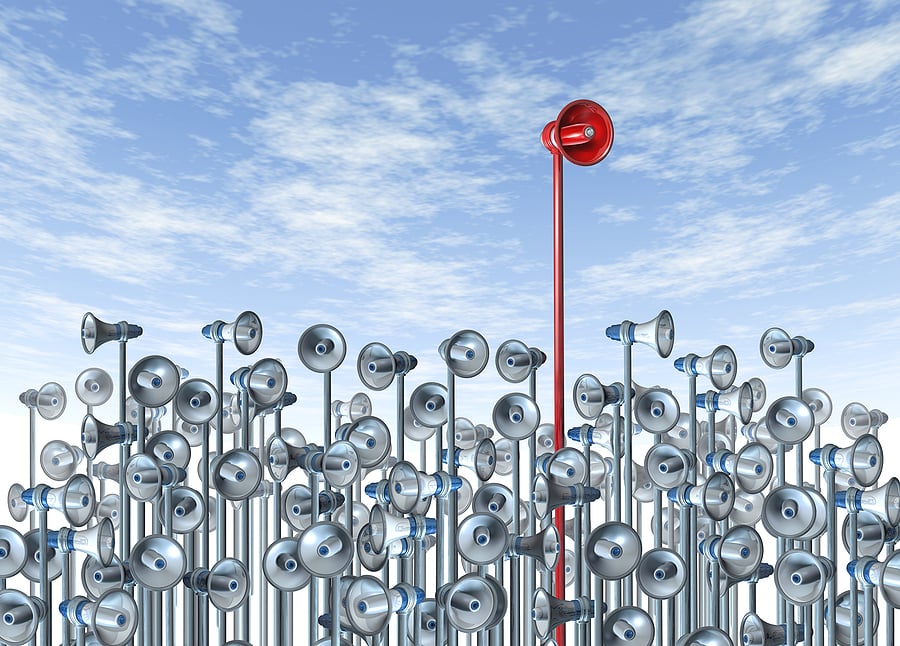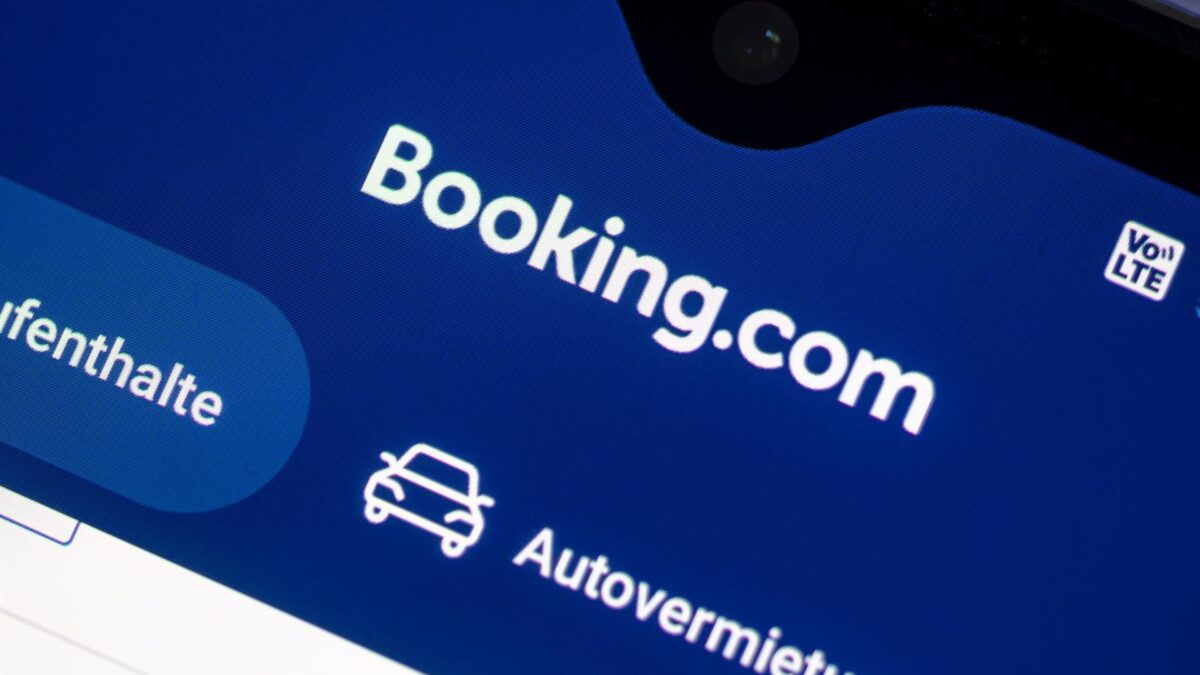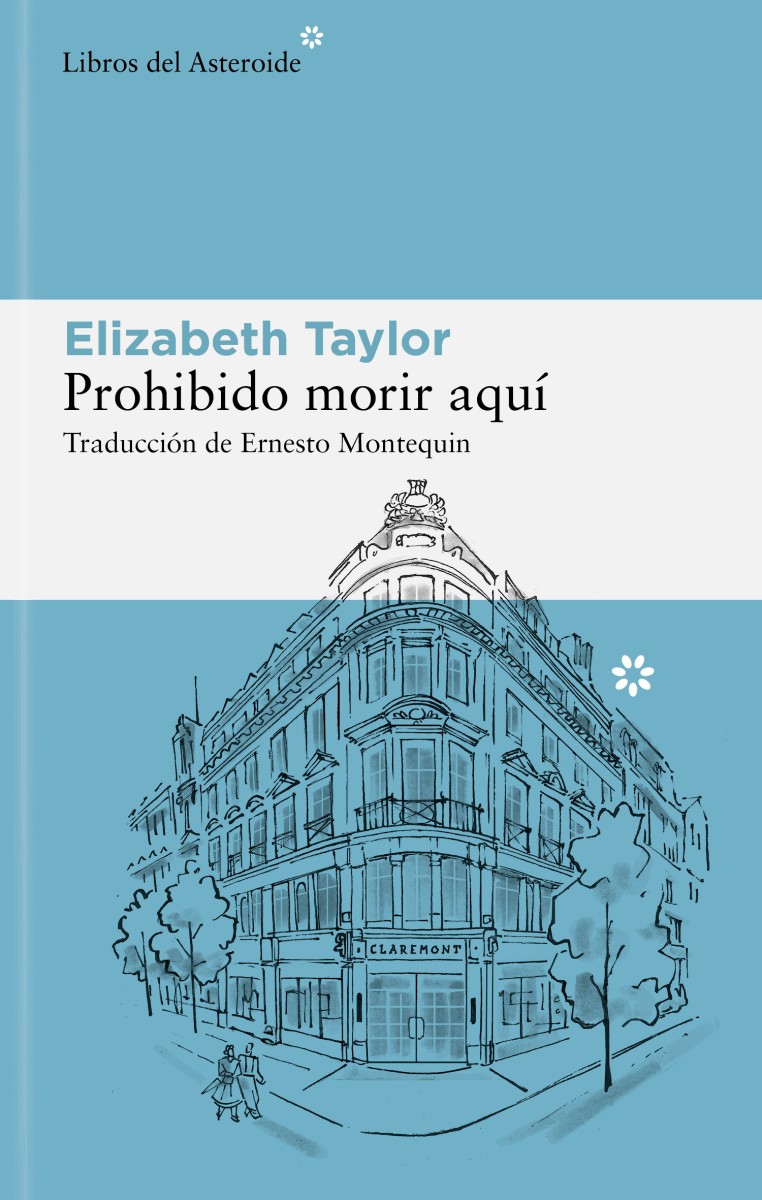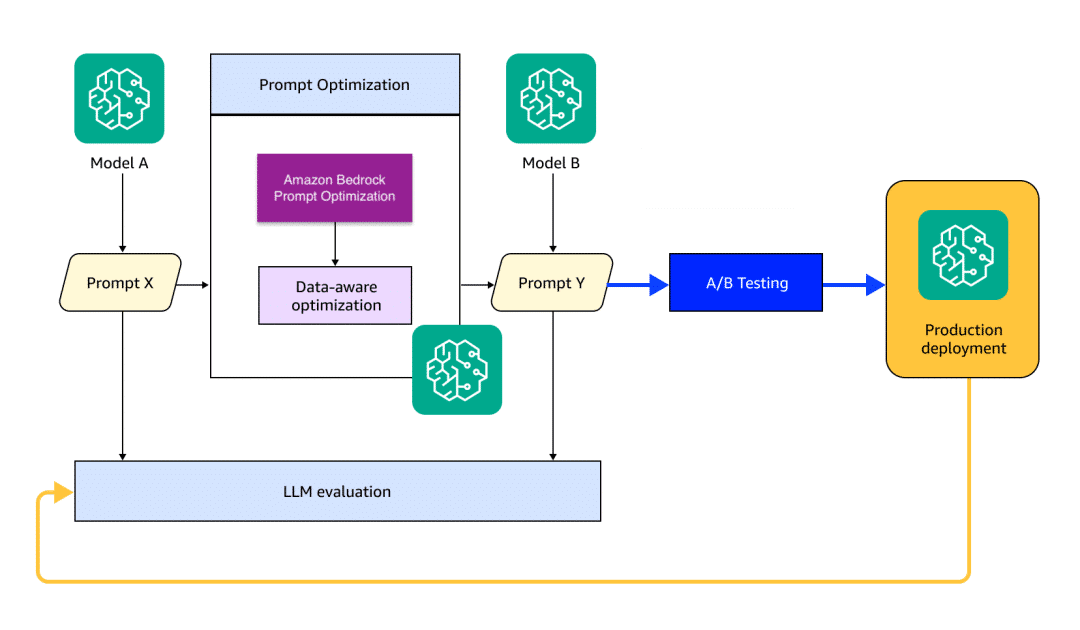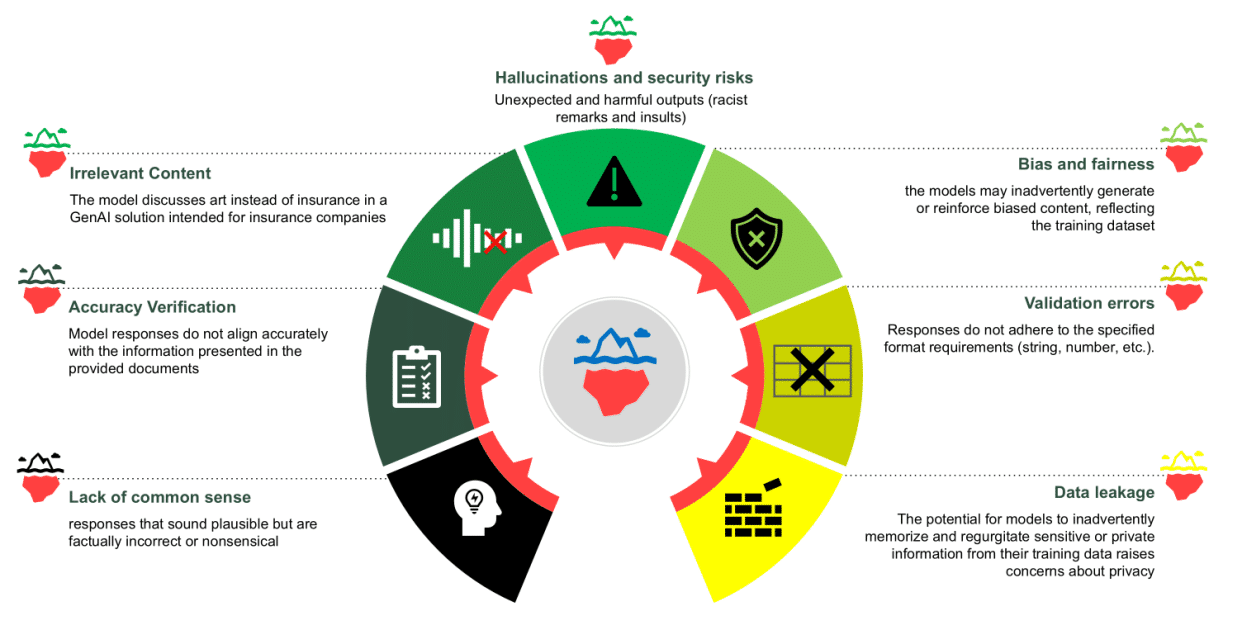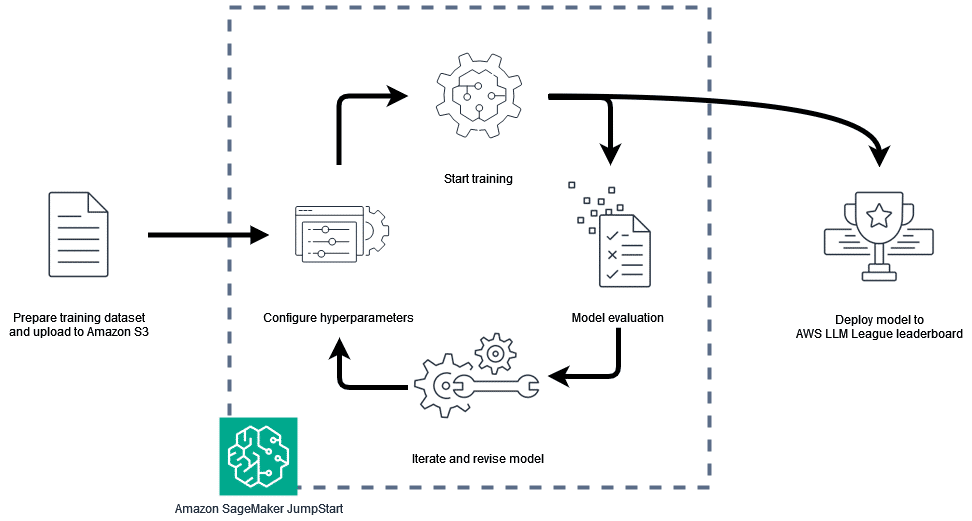Los depredadores de la justicia amenazan el futuro de la democracia
Será necesario librar una batalla existencial contra los gobiernos autoritarios para asegurar la supervivencia de los sistemas democráticos en el siglo XXI

Contener la ofensiva de los gobiernos autoritarios representará, sin duda, la batalla existencial que deberá librar la justicia para asegurar la supervivencia de la democracia en el siglo XXI. Esa brutal colisión entre dos concepciones filosóficas antagónicas será equivalente, en cierto modo, a la confrontación ideológica de la Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética, que mantuvo al mundo sin aliento entre 1945 y la caída del comunismo, en 1989.
La aspiración política de los déspotas de pisotear la independencia de la justicia es, en verdad, una ambición tan vieja como el mundo.
No resulta difícil descubrir analogías entre la situación que prevalece actualmente en Estados Unidos, Hungría, Turquía, Rusia, la India, Israel, la Argentina, Nicaragua y El Salvador –entre otros–, y la experiencia que conoció el Imperio romano durante más de un siglo, desde el 27 a.C. hasta mediados del primer siglo de nuestra era. Durante ese período nefasto hubo centenares de procesos por crimen maiestatis (lesa majestad) contra senadores críticos del poder y líderes populares, que fueron urdidos con la complicidad de la justicia sobre la base de denuncias anónimas. El objetivo de la opresión ejercida por Augusto, Tiberio y Calígula consistía en utilizar la justicia imperial –transformada en instrumento del poder– para eliminar rivales y consolidar la autoridad del emperador. El sistema había sido creado en el 70 a.C. por el tirano Cayo Verres, gobernador romano de Sicilia, para bloquear las investigaciones de corrupción masiva, saqueo de las arcas públicas y abuso de poder. Para mantener ese régimen de sometimiento, Cayo y sus sucesores contaban con el apoyo de senadores veniales para demorar y manipular los procedimientos judiciales. Esa situación indecente permitió al joven abogado Cicerón propulsar su carrera con sus denuncias de jueces complacientes sometidos al servicio de la dictadura que controlaba el imperio. “Cualquier parecido con la realidad…”.
El único obstáculo a ese ejercicio arbitrario del poder es la doctrina moral suprema acuñada por Cicerón: “Somos esclavos de las leyes para ser libres”.
Percibida durante años pilar central del Estado de Derecho, la justicia se encontró poco a poco bajo el fuego graneado de gobiernos autoritarios y movimientos extremistas que aguardan el momento de llegar al poder. Los ataques se realizan siempre con el pretexto de estar a merced de jueces politizados.
La maquinaria de destrucción masiva lanzada por los regímenes iliberales que se instalaron progresivamente en el poder en los últimos 25 años usó su potencia para crear una dinámica de presiones a fin de modificar los equilibrios institucionales y colocar a los poderes de control bajo chantaje y amenaza permanentes. Marlène Laruelle, profesora de la Universidad George Washington, ubica la democracia iliberal en un “universo ideológico de derecha” que se caracteriza por una fuerte concentración de poder sostenida por una retórica nacionalista e identitaria. “El iliberalismo –precisa– es una ideología que cuestiona los fundamentos del liberalismo democrático y la independencia de la justicia, menosprecia los derechos humanos y las instituciones internacionales y critica el parlamentarismo, rechaza las políticas migratorias de integración y los derechos de las minorías sexuales, y propicia el debilitamiento del Estado de Derecho”. A cambio de esas restricciones, conserva procesos electorales limitados para mantener una ficción de democracia. En definitiva, es una doctrina que “defiende a la mayoría en detrimento del Estado de Derecho”, sintetiza la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia en un trabajo conjunto dirigido por el politólogo Pierre Rosanvallon. Para blindar la legitimidad de los jueces de cuestionar las arbitrariedades políticas, los académicos afirmaron que los magistrados “encarnan tanto como los legisladores el principio democrático de la soberanía de la justicia”.
La necesidad de despejar esa confusión fue la que indujo al ensayista norteamericano de origen indio Farid Zakaria a reflexionar sobre las inquietantes tendencias que se perfilaban en el horizonte después del derrumbe de la Unión Soviética. Cuando todo el mundo se deslumbraba con el “surgimiento de la democracia” en Europa del Este, Zakaria moderó los entusiasmos desmedidos con un artículo publicado en 1997 en la revista teórica Foreign Affairs, en el cual advertía que “ciertos países definidos como jóvenes democracias” se deslizaban velozmente “hacia un modelo totalitario”. En su ensayo reconocía su error juvenil de haber confundido la antigua tradición idealista –que definía la democracia como el simple respeto de la práctica electoral, la participación en la votación y el derecho ciudadano a participar en el debate político– con la concepción de la democracia liberal moderna, que robusteció esos conceptos con la instauración del Estado de Derecho, la independencia de poderes, la separación de la Iglesia y del Estado, así como la protección de los derechos individuales y de las minorías.
Eric Dupond Moretti, exministro francés de Justicia, completó esa idea cuando sentenció que “lo que distingue la barbarie de la civilización es la regla del derecho”.
Donald Trump, Viktor Orban y Javier Milei –entre otros– probaron que utilizan seis métodos para acosar a los jueces para someterlos al servicio de un proyecto autoritario. No todos los gobernantes cometen los mismos abusos, pero en general apelan a recursos similares. La filósofa Renée Fregosi, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbona, los describe en su libro Los nuevos autoritarios. Justicieros, censores y autócratas:
• Impedir que la justicia sancione los abusos de poder o rechace las reformas ideológicas.
• Desacreditar a la justicia acusándola de “elitista”, “corrupta” o “desconectada del pueblo” a fin de minar la confianza de la opinión pública.
• Denunciar la “judicialización de la política”, argumento utilizado para deslegitimar los procesos contra responsables gubernamentales.
• Amenazar, sancionar o intimidar a los magistrados; establecer una justicia paralela a través de nombramientos políticos o la creación de jurisdicciones de excepción.
• Adopción de reformas técnicas con el pretexto de modernización para limitar la inmovilidad, la independencia o la separación de poderes.
• Instrumentalizar el populismo, alentando las “protestas populares contra los jueces” bajo acusación de “bloquear la voluntad popular”.
En su último discurso ante el Congreso norteamericano, persuadido de estar esculpiendo una ley eterna en el mármol, Donald Trump desafió a los senadores que lo escuchaban religiosamente, y con aire de suficiencia invocó a Napoleón para decir: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”. (Ningún historiador reconoce la autenticidad de esa frase, que solo el escritor Honorato de Balzac rescata en su libro Máximas y pensamientos de Napoleón).
El drama reside en que la ofensiva generalizada de los depredadores de la justicia amenaza con desplazar la confrontación ideológica de la esfera política al terreno judicial, fenómeno que abre perspectivas inquietantes para el futuro de la democracia. La repetición obsesiva de ese escenario, como en Estados Unidos, la Argentina y Hungría –donde el Parlamento se alinea en silencio detrás de un presidente totalitario o claudica pusilánimemente ante el poder–, amenaza con dejar a la democracia, como una presa indefensa, a merced de los vándalos políticos.
Especialista en inteligencia económica y periodista