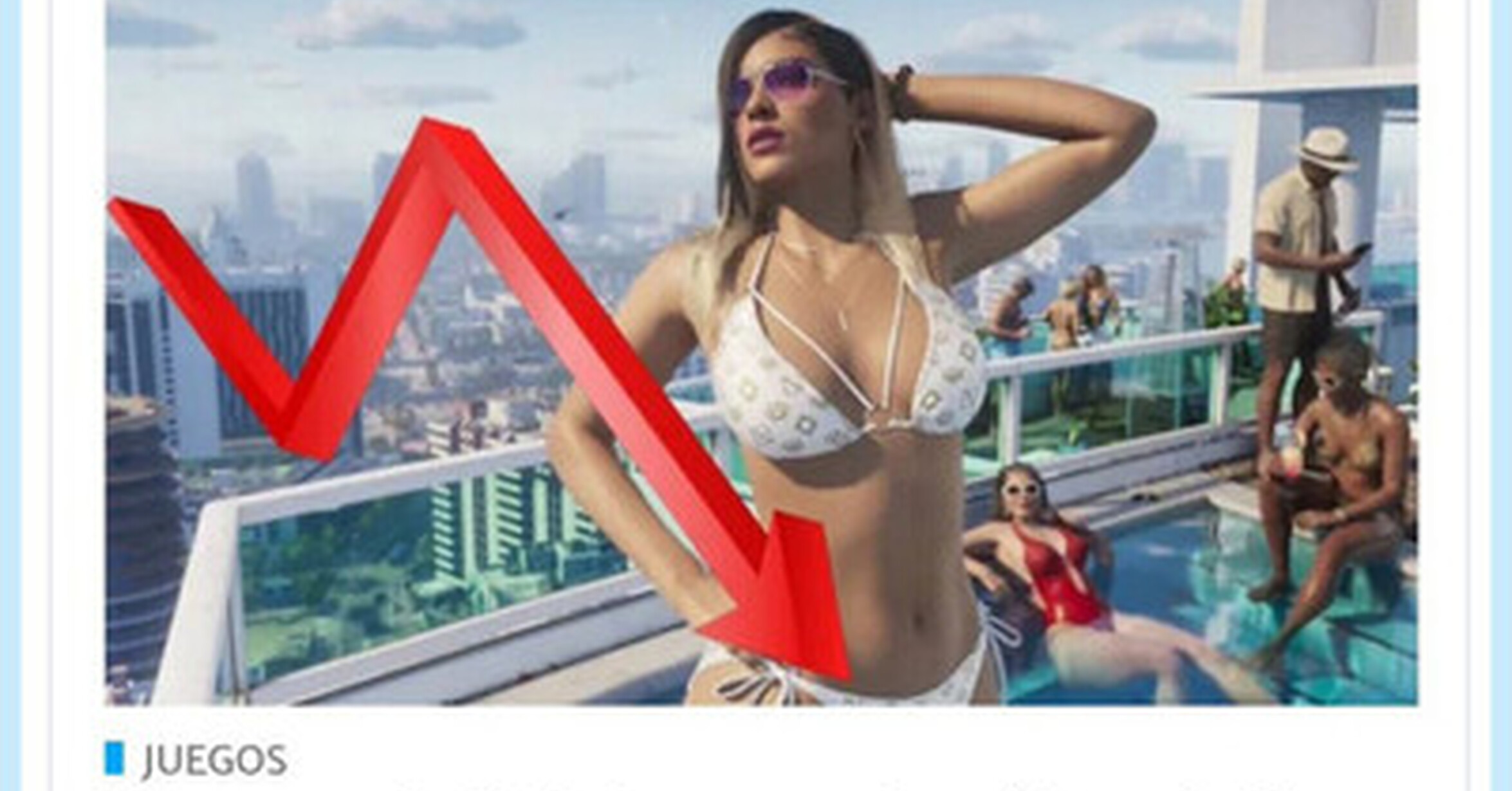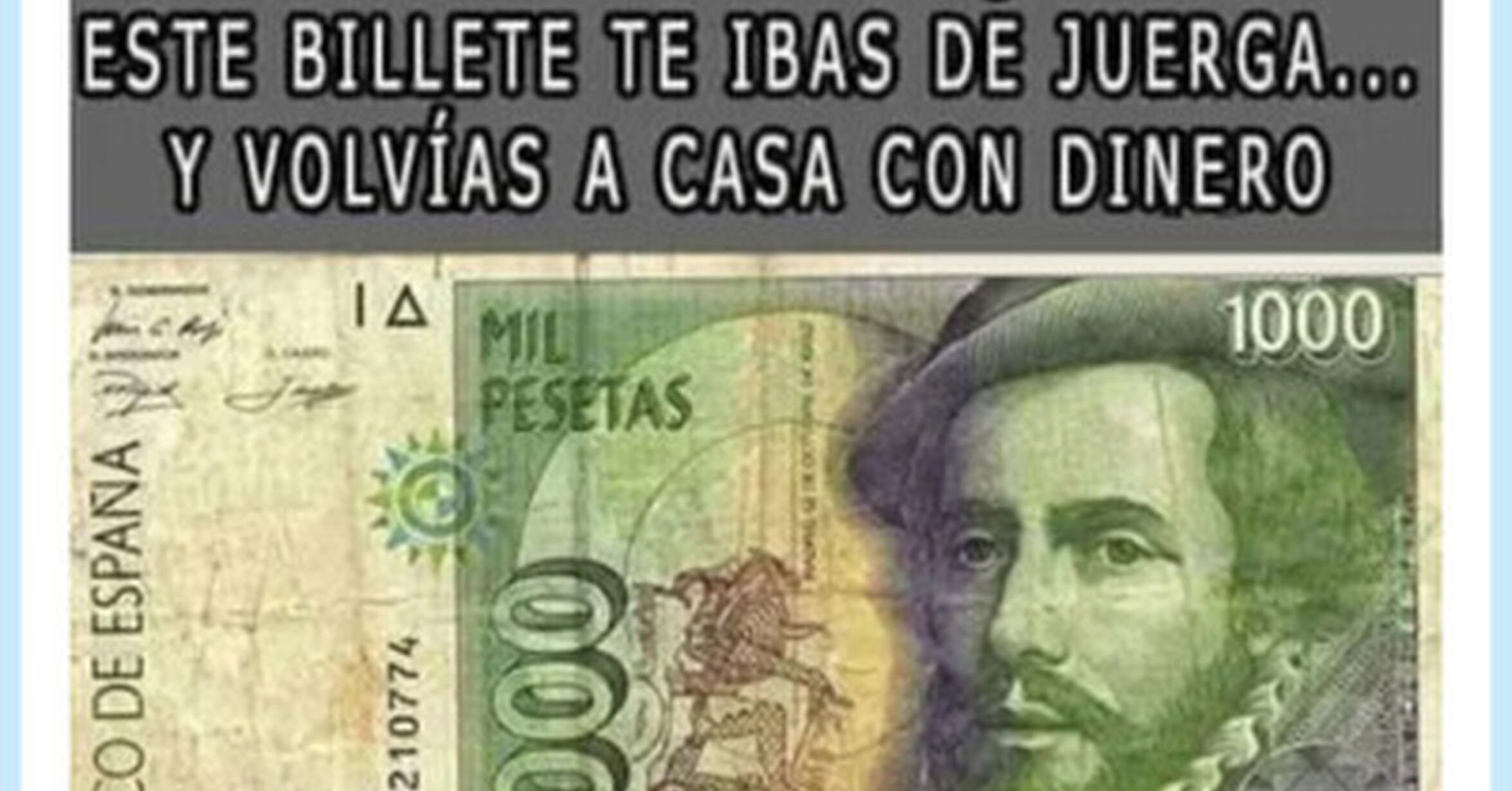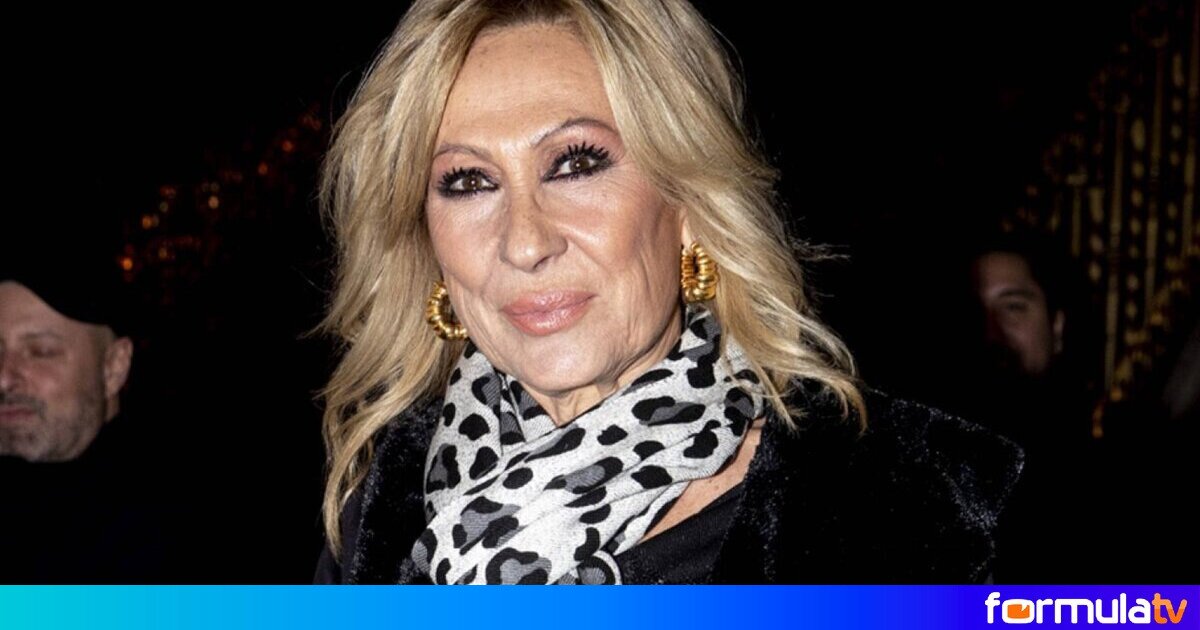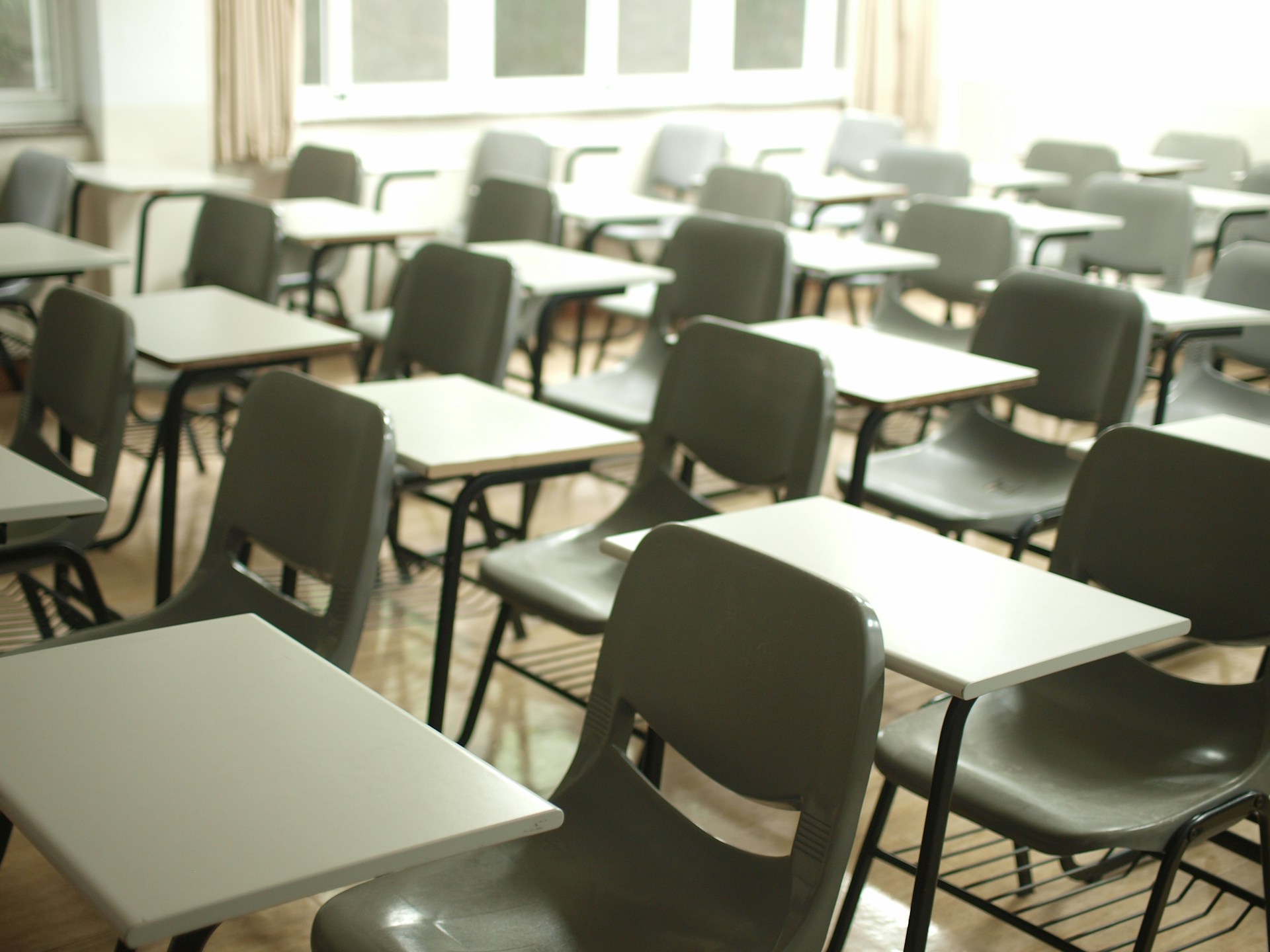La Torre Dorrego: los secretos detrás de la mole de Palermo que se luce en El Eternauta y que albergó a la viuda de su creador
La colosal estructura que usan en la serie argentina como central de comunicaciones fue levantada entre 1968 y 1972 es un claro ejemplo de la arquitectura brutalista

En el episodio sexto de El Eternauta, la serie argentina basada en la historieta homónima de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López que en este momento es furor en Nétflix, Juan Salvo y otros personajes destacados de la historia se meten en un particular edificio para intentar montar allí un centro de comunicaciones para dar señales de vida humana desde Buenos Aires a otros puntos del planeta.
La ciudad se encuentra casi irreconocible por estar cubierta de una nieve mortal y la destrucción urbana da cuenta de la terrible invasión de seres ajenos a la tierra que sufrió el planeta. Sin embargo, en medio de todo el caos que refleja la pantalla, cualquier porteño que sea espectador de la exitosa serie podrá recononcer la fisonomía de esa colosal obra: se trata de la Torre Dorrego, ubicada sobre la Avenida Dorrego, a escasos metros de Luis María Campos.
Por su monumental estructura a la vista de hormigón armado, su multiplicidad de ventanas idénticas distribuidas a lo largo y a lo ancho de su fachada de 102 metros de altura y, especialmente, por su particular forma de semicírculo, este rascacielos no se parece en nada al resto de los edificios de la zona del barrio de Palermo donde se encuentra.
La impactante mole redondeada es una expresión cabal del movimiento arquitectónico brutalista en Buenos Aires y constituye una especie de disrupción urbana notable con su colosal presencia, y su estética singular, muy diferente a la de su entorno. Es así que, por su forma semicircular, a esta obra se la conoce informalmente como “el rulero de Palermo”.
Paradójicamente, esta construcción fue erigida a finales de los años 60 y comienzos de los 70, por lo que es imposible que figurara en la historieta original de El Eternauta, que comenzó a publicarse en episodios en 1957 y culminó dos años más tarde. Por ello, la elección de este escenario para la serie es un hallazgo de los realizadores de la serie, que dirigió Bruno Stagnaro. Además, en un departamento de este edificio vivió muchos años Elsa Sánchez de Oesterheld, la viuda del guionista de la mítica historieta de ciencia fiección argentina.
La Torre Dorrego se ubica exactamente en el 2699 de la avenida del mismo nombre, en el límite de Las Cañitas y a muy poca distancia del Regimiento 1° de Infantería de Patricios. Y la proximidad del edificio a este establecimiento militar no es azarosa, si se tiene en cuenta que la obra fue pensada para hacer departamentos para que vivan allí junto a su familia jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas. De hecho, fue una cooperativa que tenía como socios a estos altos mandos del ejército la que promovió la construcción del edificio.
Se trató, específicamente, de la Cooperativa Vivienda, Crédito y Consumo Limitada “Casa Propia, Ahorro y Bienestar” (Capaybi), la que lanzó, en 1967, el concurso para la edificación del emprendimiento, descomunal para esa época. Se decía entonces que la Torre Dorrego sería el edificio de viviendas de mayor superficie cubierta erigido en la Argentina.
La construcción de la Torre Dorrego y su época
Cuando la torre terminó de construirse cuatro años después, esta afirmación pareció ser corroborada, ya que la obra contaba con unos 40.315 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos subsuelos, una planta baja, un entrepiso y un total de 240 departamentos, a razón de ocho por cada uno de sus 30 pisos. Su costo fue de unos 1400 millones de pesos, según datos del sitio de arquitectura Moderna Buenos Aires.
Pero es menester regresar al proceso de la realización de la obra. Trece estudios de arquitectura porteños presentaron sus anteproyectos para erigir la torre pretendida por Capaybi, y los que finalmente resultaron elegidos para ello fueron los arquitectos Alfredo Joselevich, Alberto Ricur y Luis Caffarini. Las constructoras adjudicatarias del proyecto, en tanto, fueron Polledo Constructora y Financiera y Roberto S.J. Servente, Ingeniero Civil S.R.L.
Y si la postal semicircular de esa torre con su esqueleto externo de hormigón armado de 26 columnas unidas por parantes horizontales resulta imponente en el presente, no cuesta mucho imaginar lo que era para el momento en el que se erigió, que fue en un período de cuatro años, entre 1968 y 1972. “Para entender un edificio hay que entender la época”, dice a LA NACION el arquitecto, docente y divulgador Rodolfo de Liechtenstein, que añade: “En los años 67, 68, 70, esa zona era de casas medias o bajas, o a lo sumo había edificios de departamentos, pero que no llegaban a los 100 metros. La zona de Dorrego recién empezaba a consolidarse como barrio en los alrededores del regimiento de Patricios”.
El arquitecto regala otro dato sobre el sector de la ciudad donde se terminó levantando la Torre Dorrego: “Fue una zona militar de origen, era el paso obligado de caminos coloniales. Lo que es hoy Luis María Campos hasta 1850, 1860, era barro, llegaba ahí el río de la Plata, era una zona de cañaverales, de ahí el nombre de Las Cañitas”.
Departamentos sin privilegios
La ejecución de los departamentos, cuya distribución se replica en cada piso, tuvo relación con la premisa de que la obra fue levantada para una cooperativa y entonces los socios debían recibir viviendas que tuvieran condiciones equitativas para evitar los privilegios. De este modo, los departamentos, pese a tener distinto número de habitaciones, tenían -y aún tienen- una dimensión idéntica de los ambientes destinados al mismo uso -cocina, comedor, baños, dependencias. Además, las distancias entre los ascensores y el acceso a cada unidad también es equivalente -la torre cuenta con 12 ascensores en total; 8 principales y 4 de servicio.
La forma de semicírculo del edificio también responde al concepto de equidad entre los habitantes. Básicamente, se buscó que cada departamento de cada piso tenga vistas equivalentes. La cara convexa del edificio, hacia donde se dispusieron las habitaciones y los lugares de estar y, claro, los balcones, miran hacia el paisaje que ofrece el noreste de la ciudad. Es decir, desde allí se pueden contemplar los espacios verdes del Parque 3 de Febrero y el Río de la Plata.
Y otra maravilla en el planeamiento de esta singular construcción en forma medio rulero (que en rigor, en términos arquitectónicos se trata de dos sectores de corona circular de diferente radio, colocados uno a continuación del otro), es que se pensó así también para que todos los departamentos tengan un ingreso similar de luz natural.
Se buscó con esto un asolamiento “parejo y equivalente”, según consigna la revista Nuestra arquitectura, de diciembre de 1969. Allí se explica perfectamente la relación del edificio con la iluminación natural: “El sol recorre el perímetro beneficiando por igual a los ambientes principales a lo largo del día. Esto se logra por un detenido estudio vinculado al recorrido solar según las diferentes estaciones del año”.
Así como los ambientes principales se ubican en la parte convexa del edificio, la cocina, el dormitorio de servicio y otras dependencias, como el lavadero, los accesos, ascensores y escaleras dan hacia la parte cóncava. Este contra frente no deja de ser, visualmente, tan imponente como la fachada. En total, y siempre con la premisa de la equivalencia, la Torre Dorrego cuenta con 120 departamentos de tres ambientes principales, 60 de cuatro y 60 de cinco.
El hogar de la viuda de Oesterheld
Pese a tratarse de un edificio pensado y destinado para los militares y sus familias, en un departamento de la Torre Dorrego vivió por años Elsa Sánchez de Oesterheld, la viuda del creador de El Eternauta. El detalle resulta curioso porque tanto el propio Oesterheld como las cuatro hijas de ambos fueron desaparecidos por la última dictadura militar argentina.
En el documental Nosotras, realizado en homenaje a la viuda del guionista en la TV Pública en 2010, la propia Elsa -falleció en junio de 2015- hablaba acerca de la contradicción por el hogar que había escogido tiempo después de la desaparición de sus familiares: “Cuando yo me compro este departamento, que fue el único que conseguí acá, yo no lo quería porque eran todos milicos. Pero no conseguía. Si no, era Belgrano, que me costaba una fortuna y yo no la tenía, así que me tenía que adaptar a lo que yo tenía de dinero, lo que me daba la casa era para comprar este departamento”.
“El departamento me venía al pelo, para lo que yo necesitaba, así que vine acá y me dijeron, los periodistas: ”¿Cómo vas a comprar ahí?" No podían creerlo. Me decían: “Pero está (Reynaldo) Bignonge (último presidente de facto) acá, ¿cómo vas a hacer?“. Y bueno, y si yo no lo veo, qué me importa. Lo encontraba en los negocios, me saludaba”, contaba entonces Elsa de Oesterheld, que cerraba su anécdota con una sonrisa.
Una torre hecha en tiempo récord
Otro de los méritos que tiene la construcción con su singular morfología es que permitió que la Torre, es decir, todo el espacio cubierto, ocupara apenas un 25 por ciento del terreno en el que se encuentra. El resto se destinó para tener espacio común al aire libre donde se pensó en instalar jardines. “Si en vez de usar el semicírculo, los arquitectos hubieran hecho ‘cuatro cajitas de zapatos’, no utilizaban la misma superficie de expansión que tengo acá”, explica Liechtenstein, que destaca otra ventaja de la forma de la torre, en este caso la que da hacia el jardín: “La parte curva hacia vos, imaginalo como una mano cóncava, te genera contención y calidez. Si alguien baja a fumarse un cigarrillo está contenido en ese lugar”.
Otro hito que destaca el arquitecto de este edificio fue “el tiempo récord en que se hizo”. “Se tardó entre dos años y pico y tres en hacerse la estructura. Muy rápido, en comparación con otros edificios académicos, que tardaban 8, 10, 20 años en terminarse, porque en esos casos, cuanto más tarde lo terminabas era más rico en ornamentación”.
En este caso, la planificación de la construcción se realizó a partir de lo que se conoce como “camino crítico”. “Es un plan trazado por días y por mes en el llenado de hormigón armado. La idea era terminar cada piso en un tiempo determinado, y así se hizo”. El ‘camino crítico’ de la Torre Dorrego fue diseñado por el ingeniero Aníbal Petersen.
“El uso del hormigón armado te permite también liberar la planta baja y darle más importancia a los espacios de expansión. Podés tener una planta baja libre, que de hecho, la de este edificio antes era de locales comerciales”, explica Liechtenstein. En efecto, la planta baja, completamente vidriada en su fachada y el entrepiso, se habían destinado a la creación de una galería de tiendas, que en este momento ya no funciona.
Por su parte, los dos subsuelos de la obra tienen capacidad para 200 vehículos. Y esto lleva inmediatamente a otro de los prodigios técnicos de la construcción. A tan solo un metro por debajo de lo que luego sería el segundo subsuelo del edificio se encontraba la napa freática. De modo que para cimentar la estructura se volcaron alrededor de 1500 metros cúbicos de hormigón en un período de 45 días.
Una obra brutalista en pleno Palermo
Posiblemente, la ‘desnudez’ de la estructura del rulero de Palermo y su monumentalidad es lo que provoca que a muchas personas les choque su imagen, porque al parecer tiene poco que ver con su contexto urbano. Rodolfo de Liechtenstein, que organiza tours arquitectónicos por la ciudad con su emprendimiento Arqui Viajes, señala que cada vez que muestra ese edificio le dicen que “parece que le falta una mano de pintura”. “El brutalismo no interesa, es lo que menos garpa”, dice, en tono coloquial, y agrega: “La gente está buscando la ornamentación, los detalles, cosa que estos arquitectos no buscaban”.
El brutalismo, el movimiento arquitectónico al que responde la Torre Dorrego es, tal como lo define Liechtestein, “la manifestación sincera de estructuras o la estética de los materiales a la vista”. El arquitecto explica luego que la expresión se origina en el francés, con el uso de los términos béton, que significa hormigón, y brut, que es crudo, o ácido. “Por ejemplo el champagne extra brut, que utiliza la uva fermentada en su punto de mayor acidez”, ilustra el especialista.
“El hormigón armado utilizado en forma tan masiva como en la Torre Dorrego no tenía antecedentes en el país ni en Latinoamérica inclusive, excepto Clorindo Testa y el estudio de arquitectura Sepra”, añade el arquitecto que menciona, no por azar, a dos exponentes del brutalismo en el país.
Es que Testa realizó, en conjunto con los arquitectos de Sepra Santiago Sánchez Elías, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini, el edificio del Banco de Londres y América del Sur, actual Banco Hipotecario. Ubicada en la esquina de Reconquista y Bartolomé Mitre, esta obra, construida en la década del 60, es un ejemplo gráfico del movimiento brutalista. Y lo mismo ocurre con la Biblioteca Nacional, planificada a comienzos de los ‘60 -aunque culminada en los ‘90- también por Clorindo Testa.
“La época de oro del brutalismo se dio entre 1955-60 y 1975-80 en la Argentina”, señala Liechtenstein, que añade que hay muchos edificios institucionales que corresponden a ese movimiento en diversos lugares del país. Así, pueden contarse como otros ejemplos de este estilo emparentado con la Torre Dorrego la Escuela de Comercio Manuel Belgrano y el Palacio Municipal “6 de Julio”, ambos de Córdoba o la Facultad de Arquitectura de Mendoza.