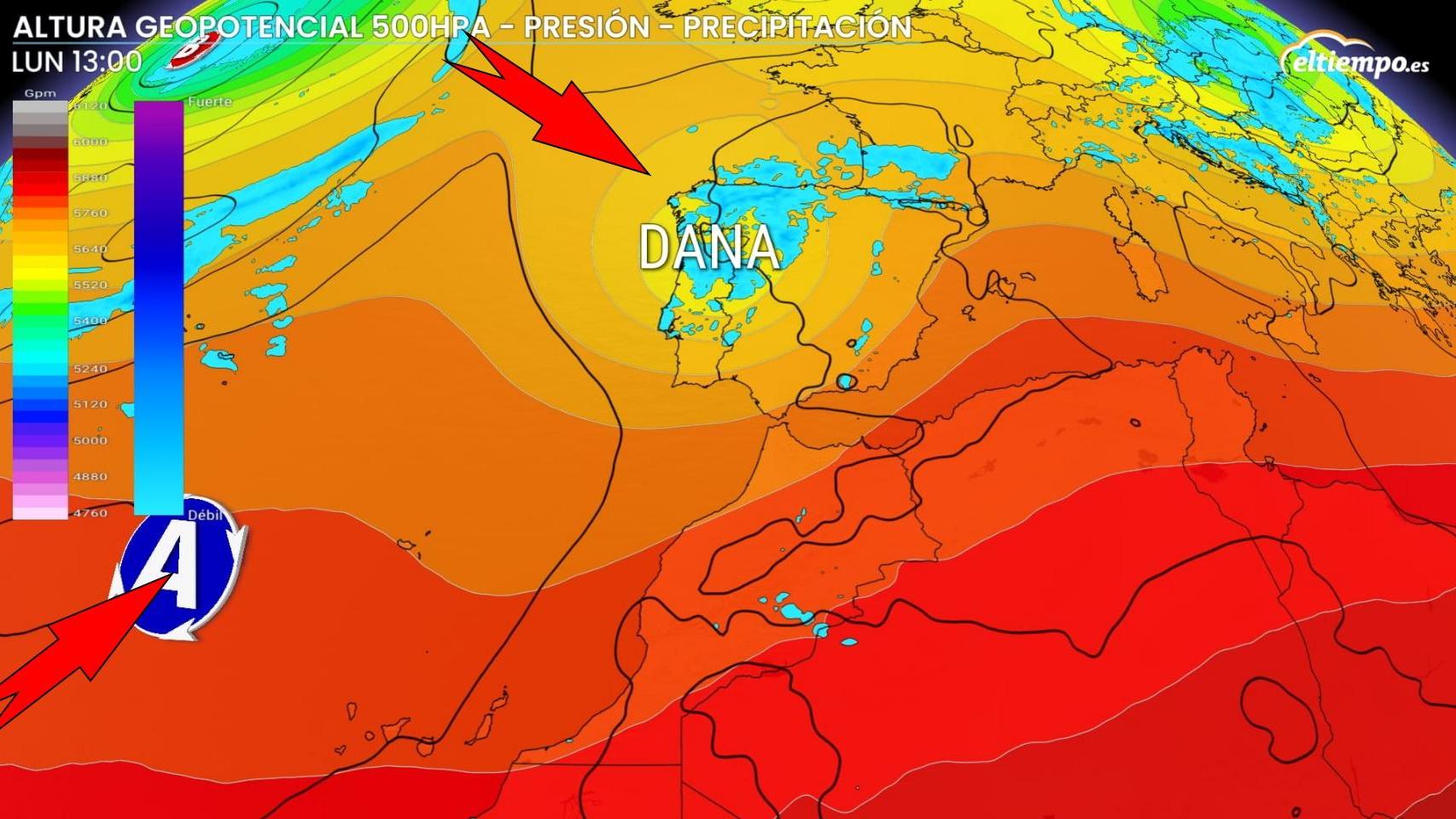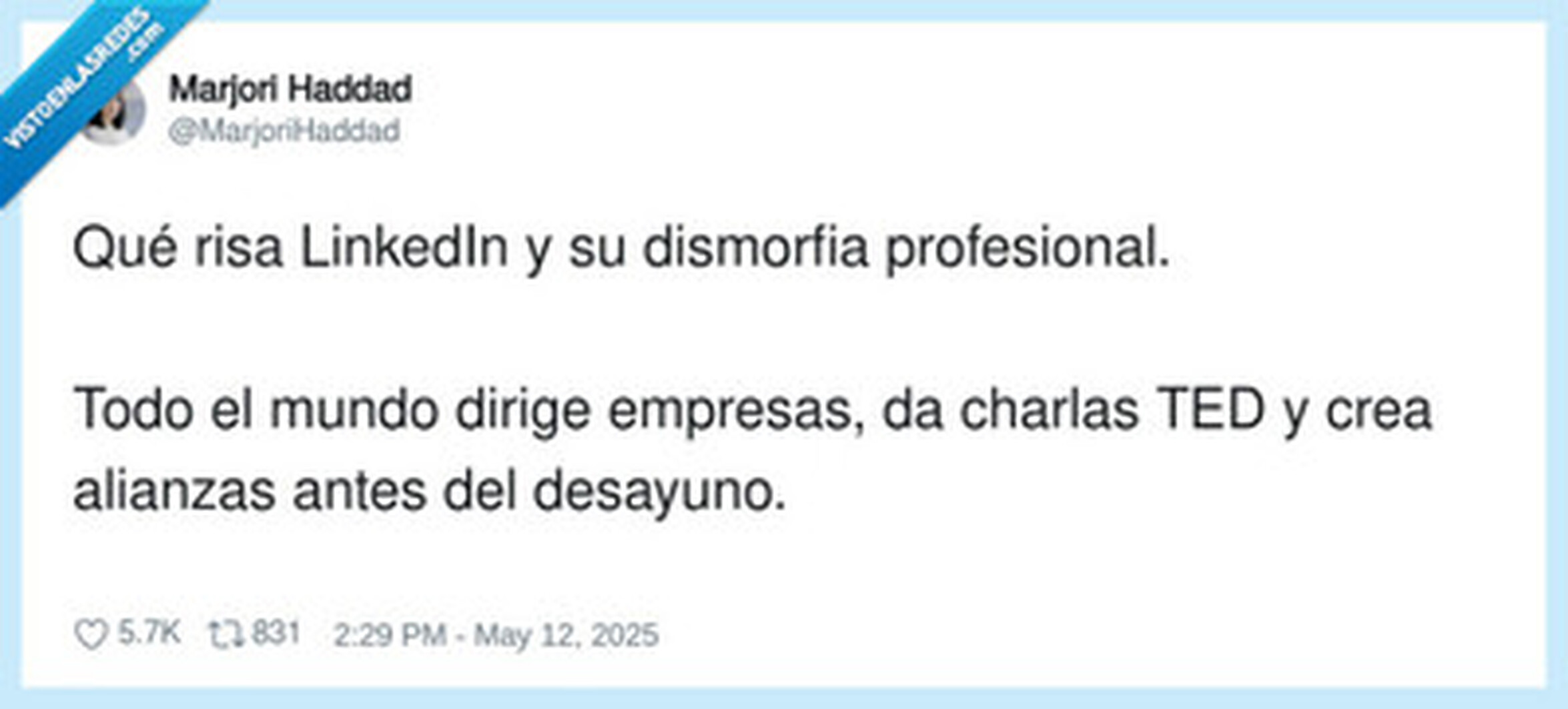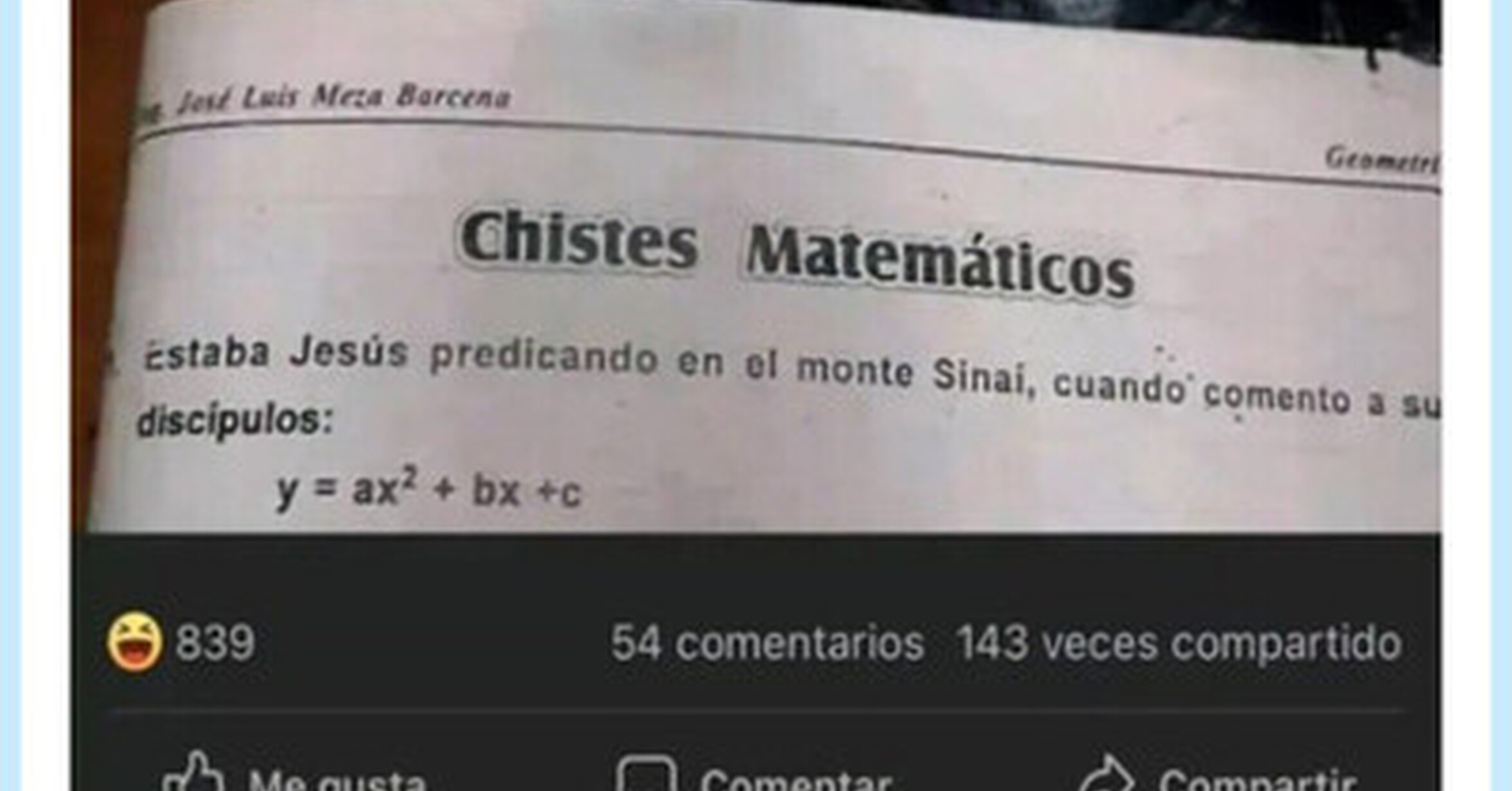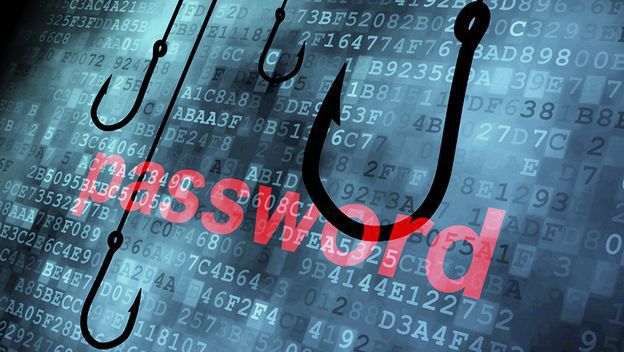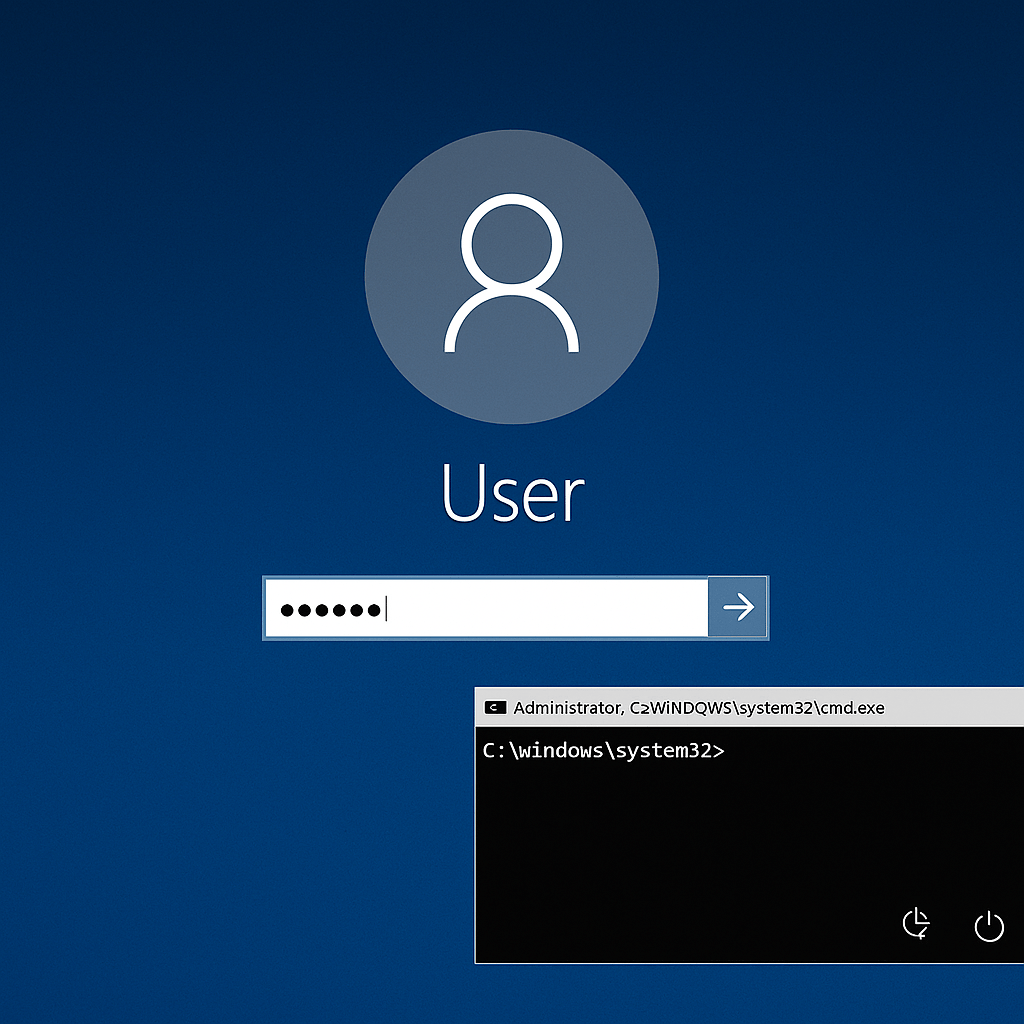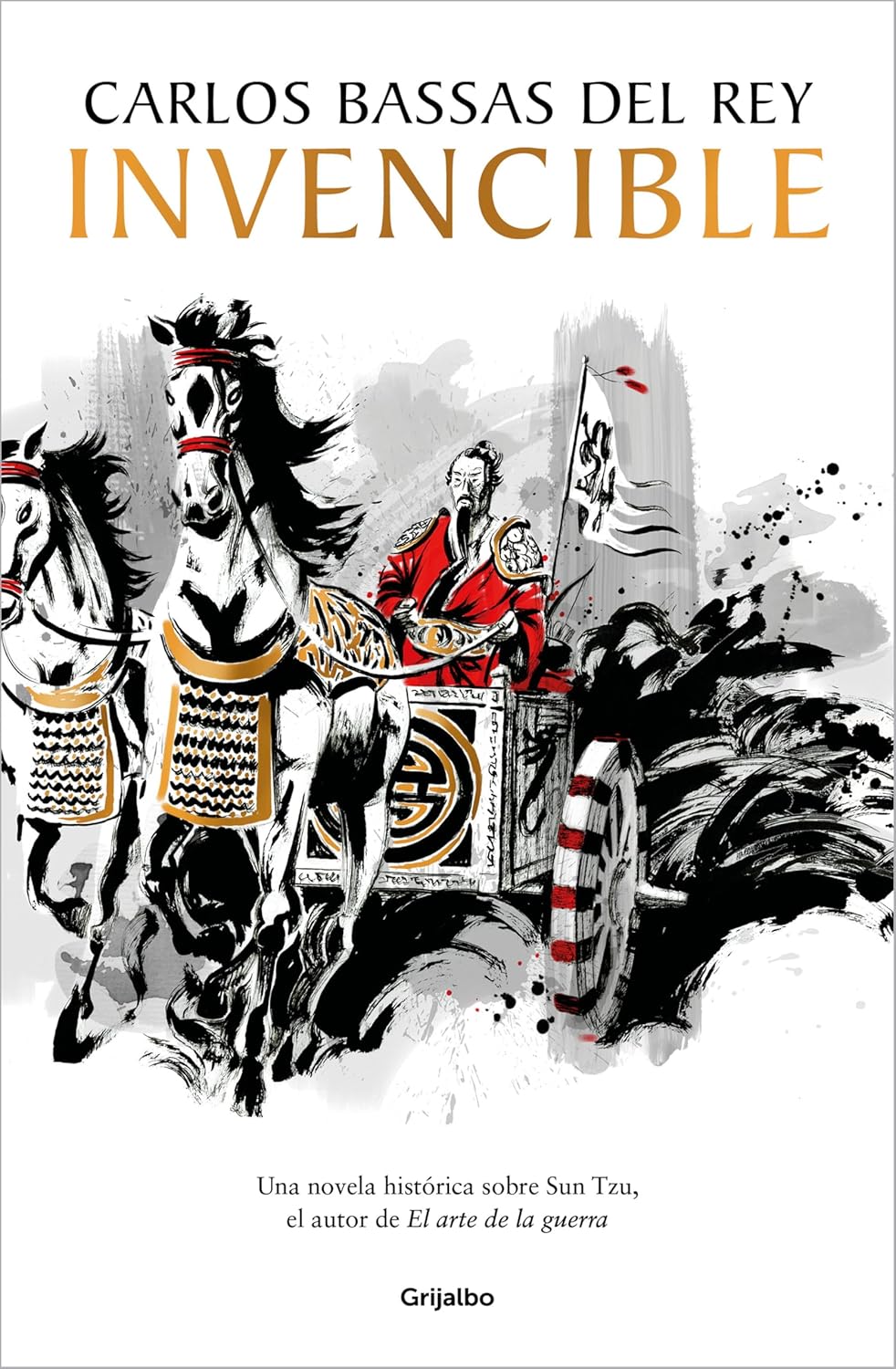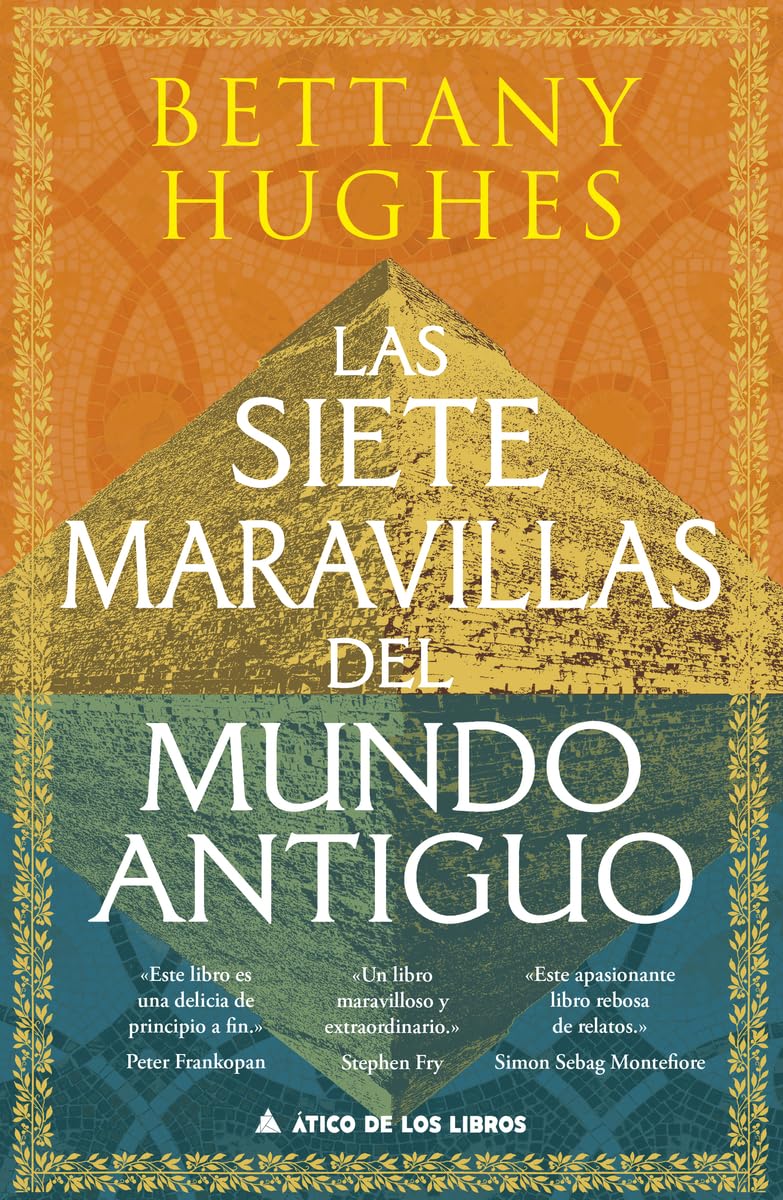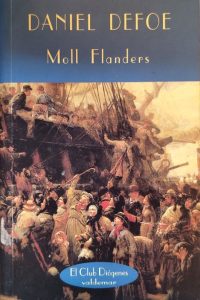La educación sentimental de las chicas que leían la 'Bravo': "Su mensaje era que debías encontrar pareja y que fuese un hombre"
La periodista Andrea Proenza indaga en su libro ‘Cartografías del deseo amoroso’ (Ediciones en el mar) en la formación sentimental de toda una generación de mujeres nacidas en torno a los 90 y cómo ha afectado a sus relaciones amorosas ¿Qué pasa con la amistad entre hombres? Los diarios personales, los mensajes antiguos de un chat o esas listas de cosas por hacer que quedaron olvidadas en un cajón, funcionan a veces como cápsulas del tiempo. Al redescubrirlas, estas nos hablan de nuestras obsesiones, de nuestros miedos y de nuestros deseos más íntimos en un determinado momento del pasado. Reencontrarnos con ellas puede hacernos reír, entristecernos o incomodarnos. Son una especie de arqueología íntima que suele hacernos reflexionar sobre quiénes éramos nosotros en el momento en el que escribimos aquellas frases. Algo así le pasó a la periodista Andrea Proenza (Pamplona, 1996). Tras terminar su trabajo de fin de máster y haber trabajado en él con el libro Usos amorosos de la posguerra española, de Carmen Martín Gaite, Proenza quiso continuar –“modestamente”, señala– el trabajo de la escritora salmantina y analizar los usos amorosos durante sus años de formación, entre los 90 y la primera década de este siglo. Pero ocurrió algo inesperado. “Un día mi madre encontró en un antiguo cuaderno mío de Los Increíbles una to-do list que había redactado con unos doce o trece años. En ella escribía que uno de mis propósitos vitales era ‘encontrar el amor verdadero”, explica la autora. “Cuando mi madre me la envió por WhatsApp decidí que quería establecer los años en los que yo fui socializada como punto de partida para intentar dar respuesta al porqué de esa intención”. ¿Cómo era posible que, en una mente tan poco formada, ya estuviera incrustada la creencia en ese tipo de amor? De la misma forma que Martín Gaite en su ensayo quería dejar constancia de la forma de amar de su época, Proenza determinó que ella haría algo parecido. Tanto para explicárselo a sí misma, como para que cualquiera que la leyese “entendiera las consecuencias de ese deseo amoroso y cómo ha ido evolucionando en los últimos años, con el auge de las narrativas románticas en los productos audiovisuales, la intrusión de las redes sociales en nuestra forma de entender el amor y una mayor naturalización de un deseo disidente, entre otras cosas”, señala. “Cartografiar ese camino recto del amor romántico y, por tanto, de la heteronormatividad, que nos habían enseñado a seguir desde tan pequeñas y, al mismo tiempo, cuestionarlo y reflexionar sobre sus posibles bifurcaciones”. Así nació Cartografías del deseo amoroso, su nuevo libro, que acaba de ser publicado por Ediciones en el mar. El proyecto analiza diversos aspectos como el impacto de las redes sociales en las relaciones, de las aplicaciones para encontrar pareja o de fenómenos como lo que le cuesta a amplias capas de la población decir “te quiero” o la identificación del amor con el drama. No obstante, el libro arranca con el impacto que los medios de comunicación y, en especial, las revistas juveniles, tuvieron en la educación sentimental de las mujeres nacidas en los 90. Las chicas Bravo: un canon romántico que marcó a una generación Para aquellos que no lo recuerden o que no lo vivieron, la revista Bravo fue una publicación juvenil muy popular en España durante los años 90 y principios de los 2000. Se lanzó el 1 de noviembre de 1995 y era la adaptación española de una revista alemana del mismo nombre. Estaba dirigida a un público adolescente, mayoritariamente femenino. Su fórmula estaba clara: ídolos del momento, pósters, test, cotilleos, historias sentimentales y secciones míticas como “Tierra trágame”, donde las lectoras compartían anécdotas embarazosas. Bravo, junto a otras publicaciones como Super Pop, Vale o Loka, formó parte de la edad dorada de las publicaciones para adolescentes en nuestro país. Un fenómeno generacional que languideció con la llegada de Internet. Estas revistas y otros productos culturales influyeron muchísimo en la configuración de nuestra forma de entender el amor, el deseo y los vínculos, un peso que seguimos cargando a día de hoy Fue tal el impacto de estas revistas entre las jóvenes españolas que Proenza no duda en hablar sobre la “chica Bravo”, el modelo de deseabilidad femenina que vendían las revistas juveniles para adolescentes en las primeras décadas de los 2000. “La revista Bravo —al igual que la Loka, la Super Pop o muchas otras— presentaban un modelo de éxito y felicidad asociado a la consecución del amor romántico heterosexual”, explica. “Todas estas publicaciones no solo ponían constantemente el amor en el centro de la narrativa, con reportajes como ‘¡Descubre los primeros besos de [un famoso]!’, ‘¡Conoce la historia de amor completa entre este actor y esta actriz!’, sino que todo estaba enfocado en conseg


La periodista Andrea Proenza indaga en su libro ‘Cartografías del deseo amoroso’ (Ediciones en el mar) en la formación sentimental de toda una generación de mujeres nacidas en torno a los 90 y cómo ha afectado a sus relaciones amorosas
¿Qué pasa con la amistad entre hombres?
Los diarios personales, los mensajes antiguos de un chat o esas listas de cosas por hacer que quedaron olvidadas en un cajón, funcionan a veces como cápsulas del tiempo. Al redescubrirlas, estas nos hablan de nuestras obsesiones, de nuestros miedos y de nuestros deseos más íntimos en un determinado momento del pasado. Reencontrarnos con ellas puede hacernos reír, entristecernos o incomodarnos. Son una especie de arqueología íntima que suele hacernos reflexionar sobre quiénes éramos nosotros en el momento en el que escribimos aquellas frases.
Algo así le pasó a la periodista Andrea Proenza (Pamplona, 1996). Tras terminar su trabajo de fin de máster y haber trabajado en él con el libro Usos amorosos de la posguerra española, de Carmen Martín Gaite, Proenza quiso continuar –“modestamente”, señala– el trabajo de la escritora salmantina y analizar los usos amorosos durante sus años de formación, entre los 90 y la primera década de este siglo.
Pero ocurrió algo inesperado. “Un día mi madre encontró en un antiguo cuaderno mío de Los Increíbles una to-do list que había redactado con unos doce o trece años. En ella escribía que uno de mis propósitos vitales era ‘encontrar el amor verdadero”, explica la autora. “Cuando mi madre me la envió por WhatsApp decidí que quería establecer los años en los que yo fui socializada como punto de partida para intentar dar respuesta al porqué de esa intención”. ¿Cómo era posible que, en una mente tan poco formada, ya estuviera incrustada la creencia en ese tipo de amor?
De la misma forma que Martín Gaite en su ensayo quería dejar constancia de la forma de amar de su época, Proenza determinó que ella haría algo parecido. Tanto para explicárselo a sí misma, como para que cualquiera que la leyese “entendiera las consecuencias de ese deseo amoroso y cómo ha ido evolucionando en los últimos años, con el auge de las narrativas románticas en los productos audiovisuales, la intrusión de las redes sociales en nuestra forma de entender el amor y una mayor naturalización de un deseo disidente, entre otras cosas”, señala. “Cartografiar ese camino recto del amor romántico y, por tanto, de la heteronormatividad, que nos habían enseñado a seguir desde tan pequeñas y, al mismo tiempo, cuestionarlo y reflexionar sobre sus posibles bifurcaciones”.
Así nació Cartografías del deseo amoroso, su nuevo libro, que acaba de ser publicado por Ediciones en el mar. El proyecto analiza diversos aspectos como el impacto de las redes sociales en las relaciones, de las aplicaciones para encontrar pareja o de fenómenos como lo que le cuesta a amplias capas de la población decir “te quiero” o la identificación del amor con el drama. No obstante, el libro arranca con el impacto que los medios de comunicación y, en especial, las revistas juveniles, tuvieron en la educación sentimental de las mujeres nacidas en los 90.
Las chicas Bravo: un canon romántico que marcó a una generación
Para aquellos que no lo recuerden o que no lo vivieron, la revista Bravo fue una publicación juvenil muy popular en España durante los años 90 y principios de los 2000. Se lanzó el 1 de noviembre de 1995 y era la adaptación española de una revista alemana del mismo nombre. Estaba dirigida a un público adolescente, mayoritariamente femenino.
Su fórmula estaba clara: ídolos del momento, pósters, test, cotilleos, historias sentimentales y secciones míticas como “Tierra trágame”, donde las lectoras compartían anécdotas embarazosas. Bravo, junto a otras publicaciones como Super Pop, Vale o Loka, formó parte de la edad dorada de las publicaciones para adolescentes en nuestro país. Un fenómeno generacional que languideció con la llegada de Internet.
Estas revistas y otros productos culturales influyeron muchísimo en la configuración de nuestra forma de entender el amor, el deseo y los vínculos, un peso que seguimos cargando a día de hoy
Fue tal el impacto de estas revistas entre las jóvenes españolas que Proenza no duda en hablar sobre la “chica Bravo”, el modelo de deseabilidad femenina que vendían las revistas juveniles para adolescentes en las primeras décadas de los 2000.
“La revista Bravo —al igual que la Loka, la Super Pop o muchas otras— presentaban un modelo de éxito y felicidad asociado a la consecución del amor romántico heterosexual”, explica. “Todas estas publicaciones no solo ponían constantemente el amor en el centro de la narrativa, con reportajes como ‘¡Descubre los primeros besos de [un famoso]!’, ‘¡Conoce la historia de amor completa entre este actor y esta actriz!’, sino que todo estaba enfocado en conseguir la atención masculina, con test o consejos para ‘aprender a enamorarlos”.
“Además, las actrices y cantantes (tanto masculinos como femeninos) que protagonizaban estas revistas siempre respondían a un modelo de belleza hegemónica prácticamente inalcanzable, y más en una época como la adolescencia, tan caracterizada por los cambios corporales”, apunta la autora.
Los relatos sobre homosexualidad eran escasos y otros sobre bisexualidad o asexualidad directamente inexistentes.
El deseo de ser una chica Bravo acabó creando una gran cantidad de inseguridades, ya que era muy difícil conseguir el nivel de belleza que se promocionaba, a la vez que instauraba la idea de que lo más importante era tener pareja para ser válida como persona.
“Estas revistas y otros productos culturales [como por ejemplo, algunos de la factoría Disney], influyeron muchísimo en la configuración de nuestra forma de entender el amor, el deseo y los vínculos, un peso que seguimos cargando a día de hoy”, señala la autora. “En el ensayo hablo de cómo todos estos productos culturales generan imaginarios ya no solo por lo que aparece en ellos, sino también por lo que falta. Por ejemplo, la falta de visibilidad de algo tan natural como la menstruación provocó que durante muchos años —hasta hace relativamente poco tiempo— sintiéramos la necesidad de esconder un tampón o una compresa en la manga del jersey cada vez que tuviéramos que ir al baño con la regla. Lo mismo ocurre con el lugar hacia el que se orienta nuestro deseo. Si únicamente nos mostraban referentes de parejas heterosexuales ya no es solo que te mandaran el mensaje de que debías encontrar pareja, sino que esa pareja debía ser un hombre. Los relatos sobre homosexualidad eran escasos y otros sobre bisexualidad o asexualidad directamente inexistentes. No debemos olvidar que la repetición hace la norma, y eso incluye nuestra forma de entender el amor y el deseo”.
La chica Bravo de hoy en día
En la actualidad, tras la decadencia de la prensa juvenil, las chicas Bravo están en Instagram y en TikTok, según apunta Proenza. Y, aunque hoy en día el tipo de contenido que consumen las adolescentes no es del tipo “Aprende a besar. Déjalo KO con los besos que le des”, ese ideal de felicidad asociada a la pareja romántica heterosexual sigue estando muy presente.
Las redes sociales también han visibilizado otro tipo de realidades, otro tipo de cuerpos y otro tipo de vínculos que jamás hubiéramos podido ver en cualquier producto cultural de nuestra época
“Las redes sociales y las y los influencers presentan narrativas y estilos de vida idílicos e inalcanzables, y cuando el amor entra en juego y ves constantemente imágenes de parejas felices viajando, cenando en restaurantes caros, sin discusiones, idealizando escenas de la vida cotidiana como estar cocinando junto a ella y que de repente te coloque sobre la encimera de la cocina y te bese apasionadamente, te crees que el amor es eso”.
No obstante, la autora es optimista y considera que, a pesar de todo, algo sí que hemos avanzado. “Las redes sociales también han visibilizado otro tipo de realidades, otro tipo de cuerpos y otro tipo de vínculos que jamás hubiéramos podido ver en cualquier producto cultural de nuestra época”, apunta. “El peligro de las redes es que funcionan mediante algoritmos y existe una tendencia a visibilizar aquellos que reproducen mensajes y narrativas más tradicionales”.
“En muchos casos”, continúa, “la chica Bravo ahora es una mujer con conciencia feminista. Muchas hemos sabido encontrar ese camino en el que politizar nuestra mirada y entender un poco mejor cómo funciona nuestro deseo, aunque todavía estamos en ello. Me resulta muy potente ver cómo en conversaciones con amigas, compañeras o mujeres que encuentro en las presentaciones, todas recordamos esos mismos imaginarios y productos culturales y, sin embargo, hemos llegado hasta el lugar en el que estamos. Ahora el objetivo es ponérselo más fácil a las que vienen detrás”.
_general.jpg?v=63914599921)

_general.jpg?v=63914633654)