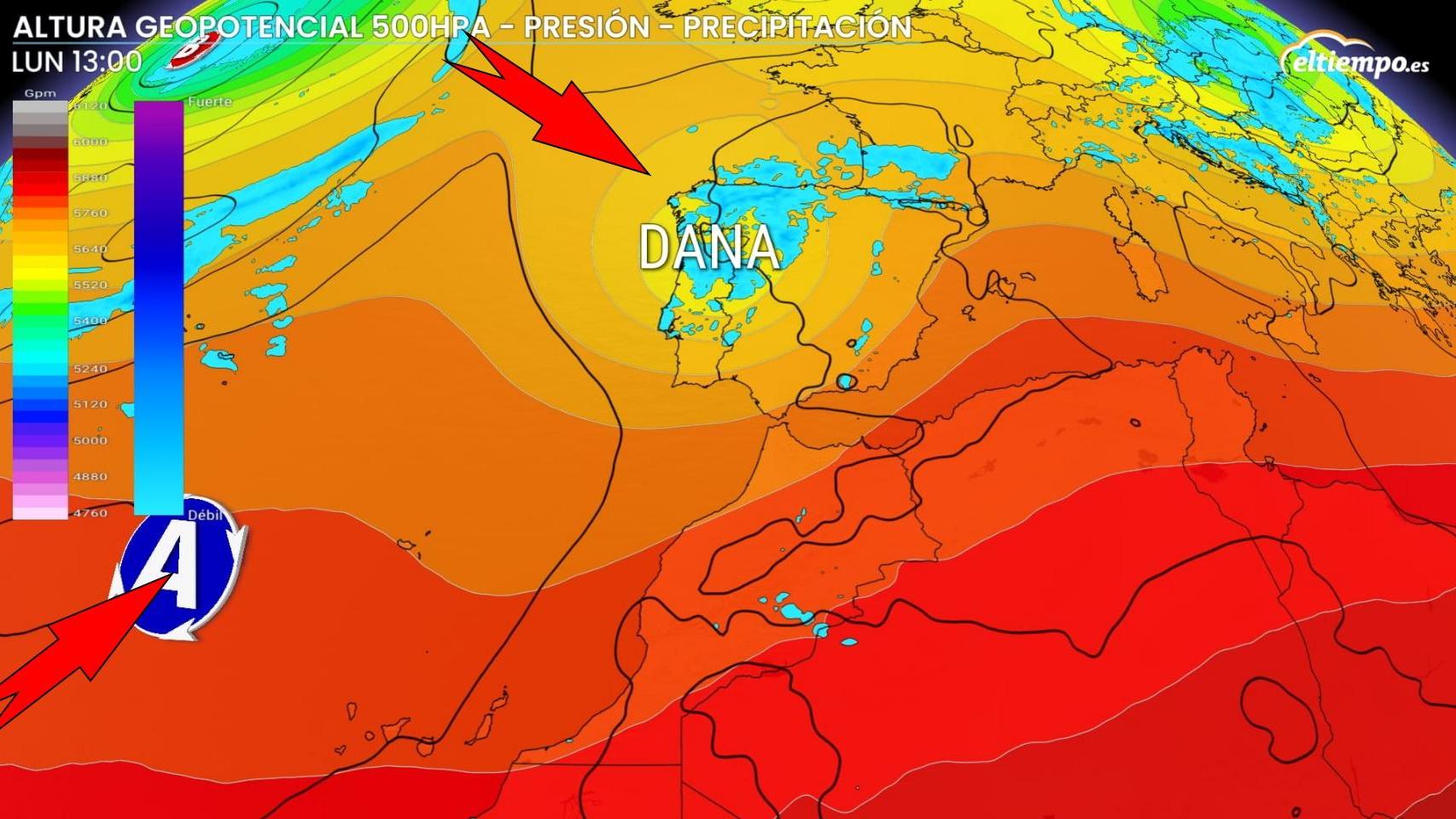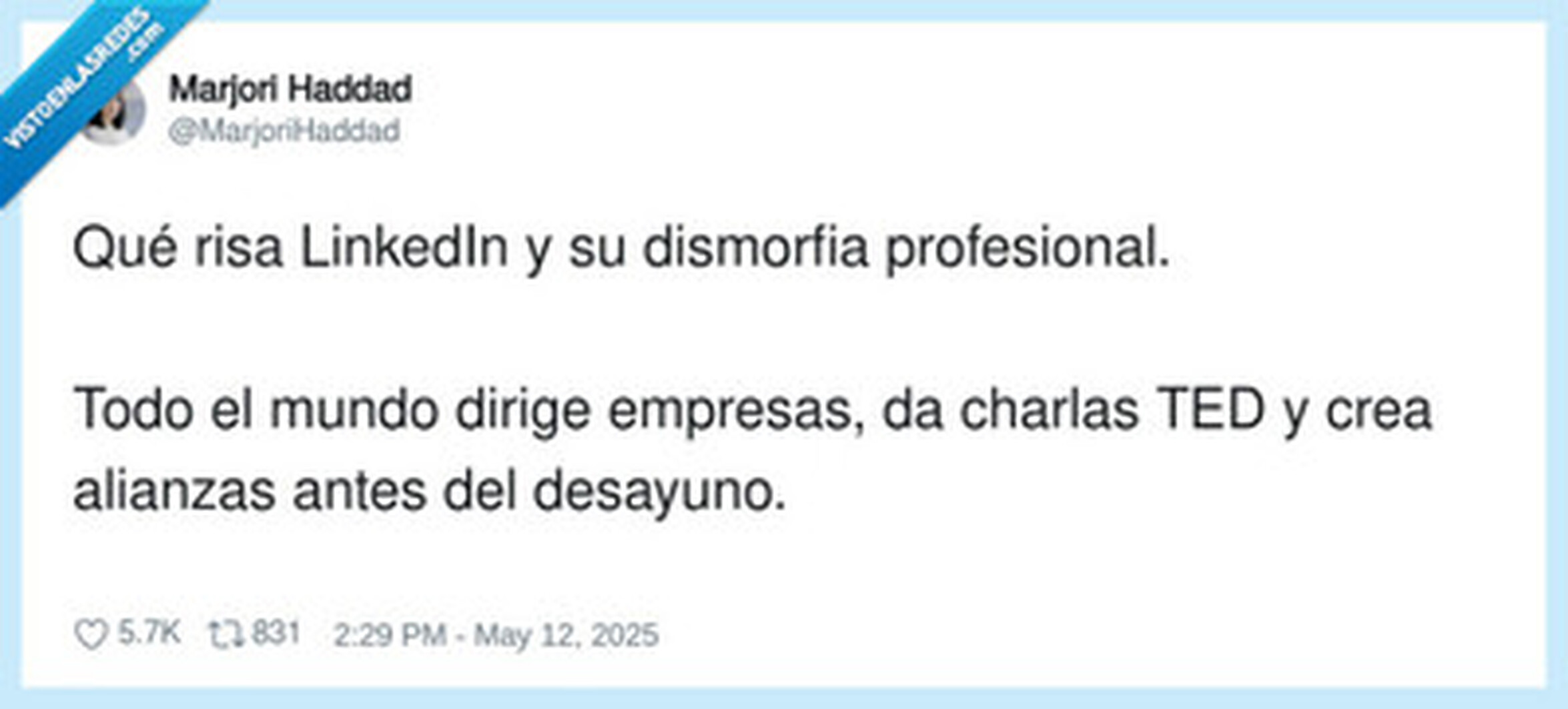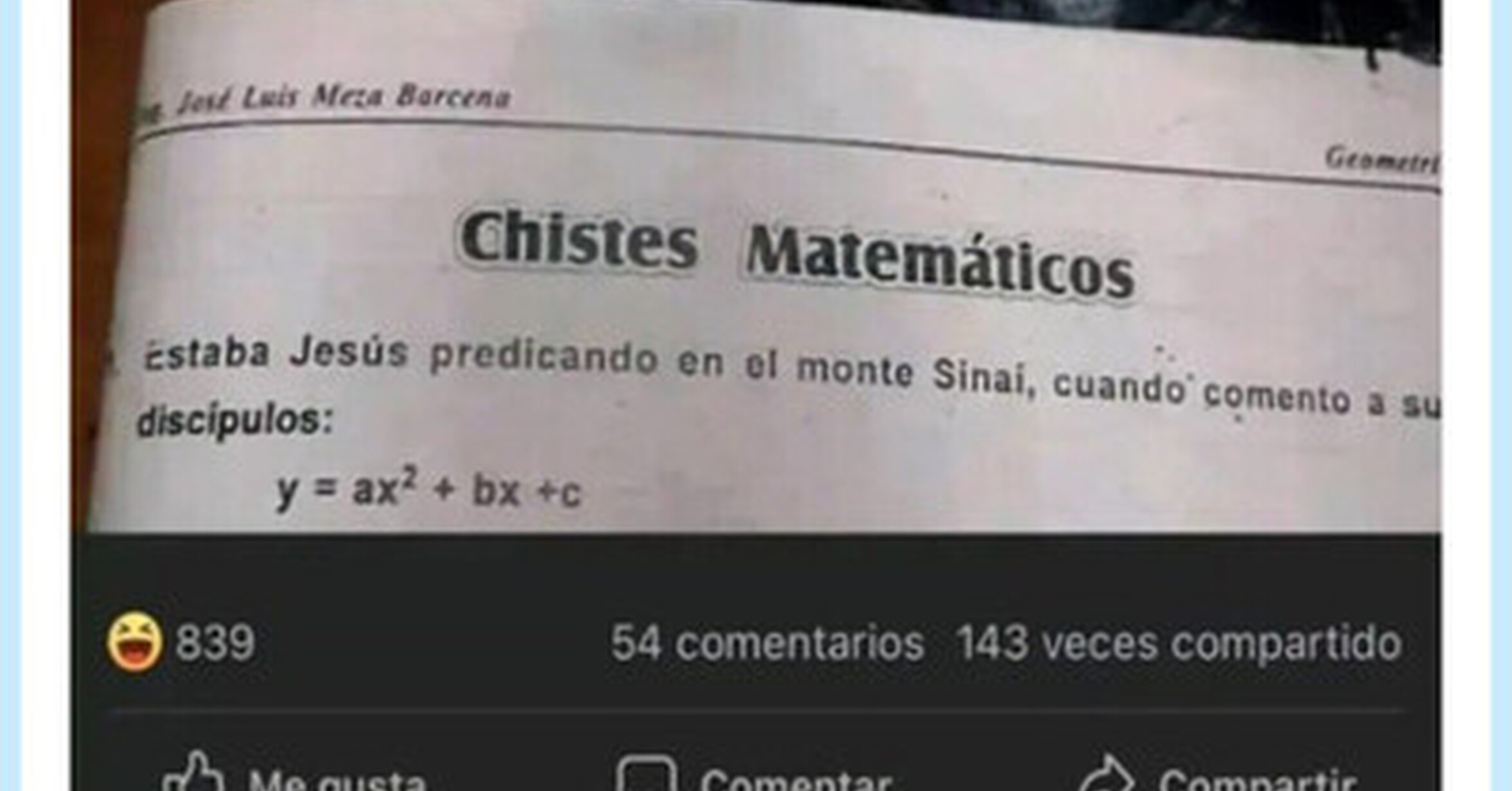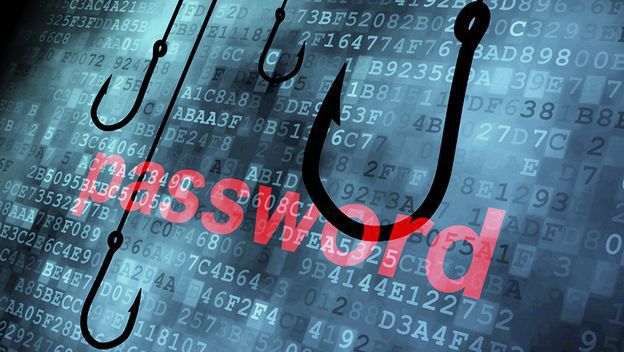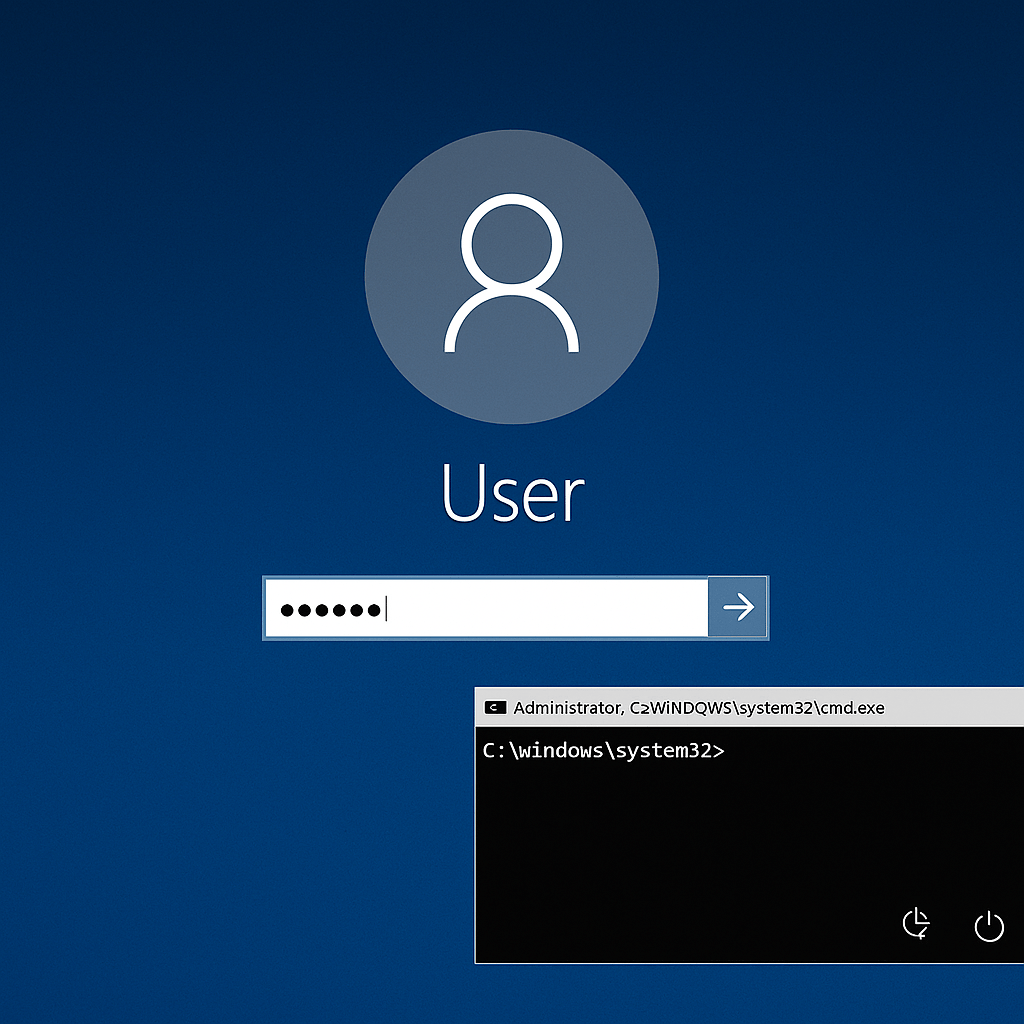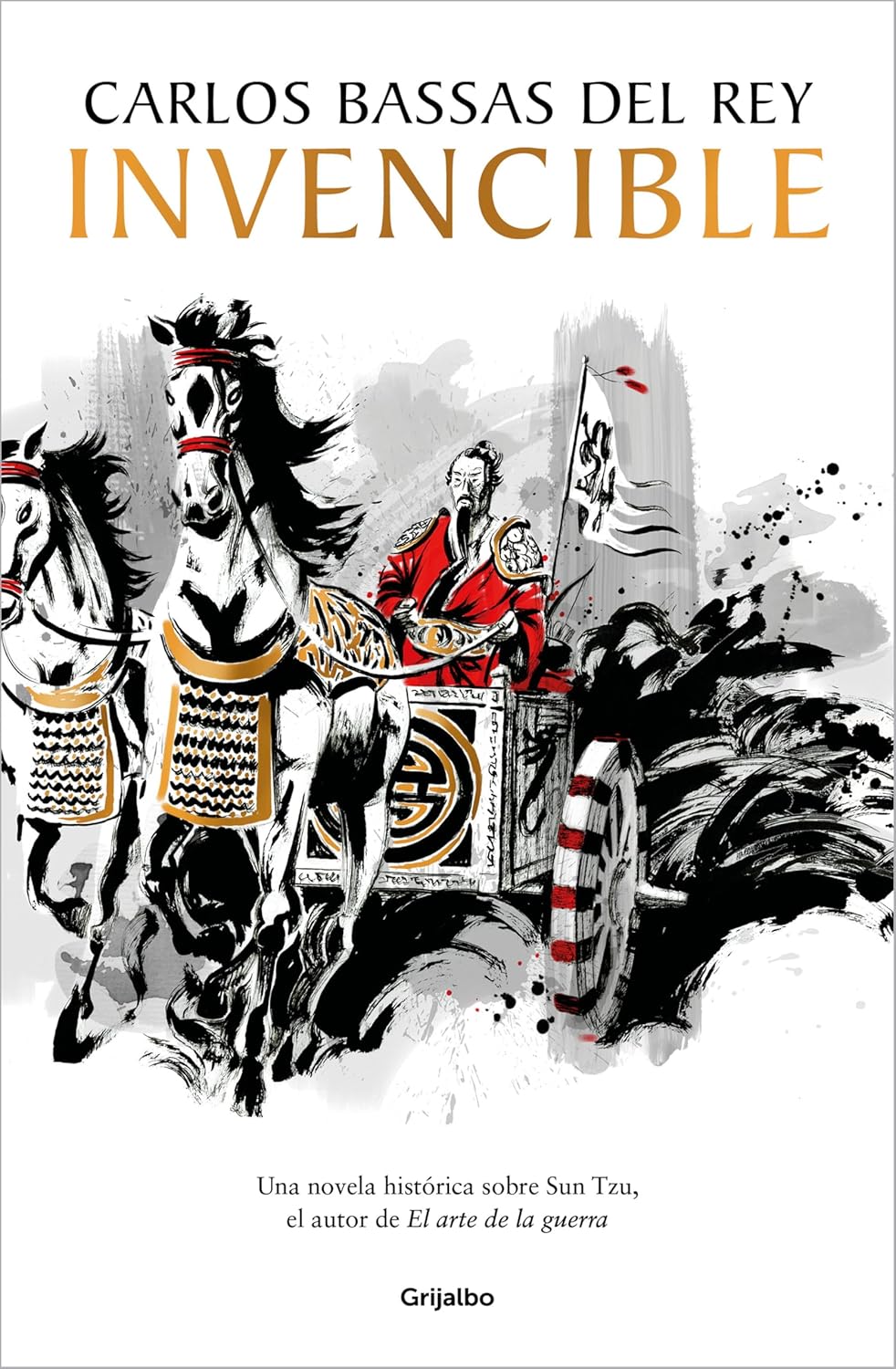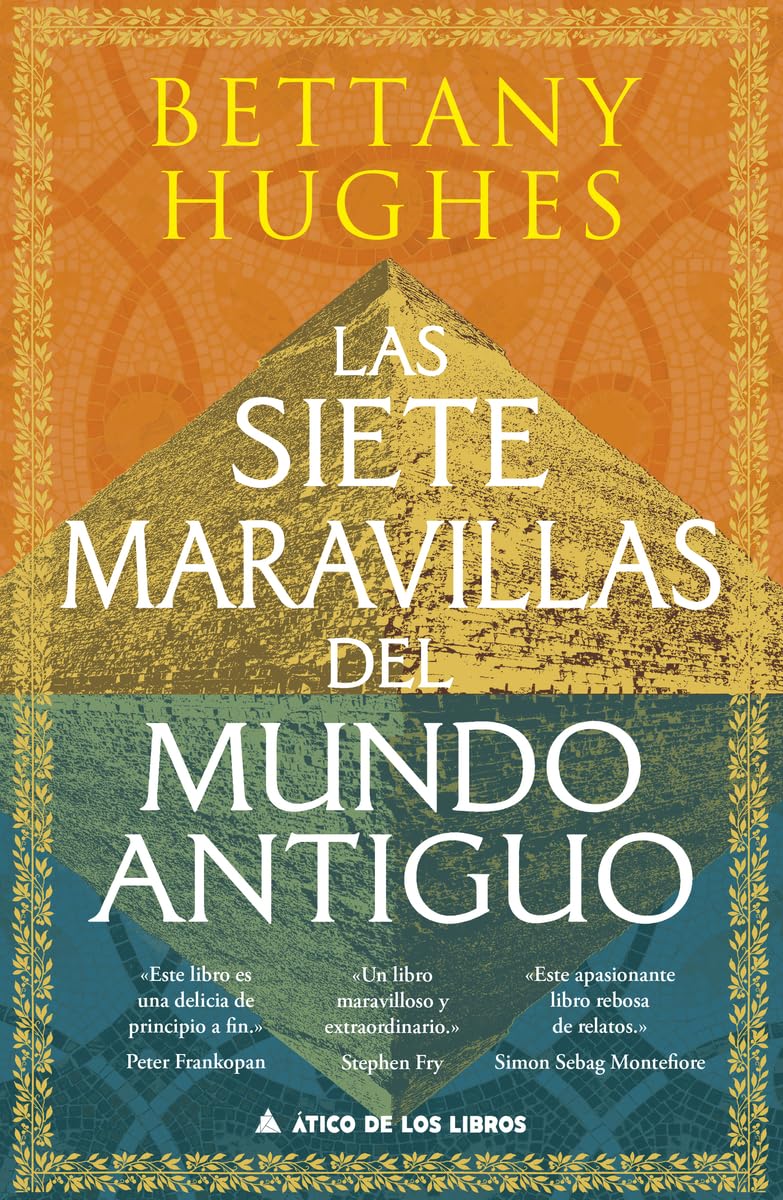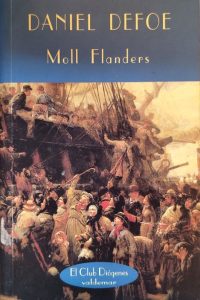De audiolibros y contratapas
¿Qué es un libro? ¿Solo la suma de párrafos que figuran en sus páginas y se leen en silencio? ¿O sigue siendo uno cuando se lo dice en voz alta? El interrogante es antiquísimo, pero tiene un matiz novedoso y contemporáneo con los audiolibros. No tengo capacidad para someterme a una escucha tan concentrada (lo intenté con un clásico de Philip Dick, y al minuto ya estaba perdido), pero cada tanto encuentro conocidos a los que los audiolibros les resultan óptimos para entretener el tiempo durante los viajes al trabajo y de esa manera “leer” algo durante el día. La técnica no es nueva. Hace décadas se publicaba en forma de disco a poetas recitando o fragmentos del Cid o del Quijote. Pero escuchar completa una novela suena, a menos que se tengan problemas de visión, como una proeza más exigente para mí que la compañía de un libro físico.Es también una versión sesgada, porque no todo libro es reductible sin más a su versión oral. De hecho, buena parte de la literatura moderna (tanto la prosa como la poesía de vanguardia) se construyó en oposición a la idea de que un libro pudiera ser apenas un soporte para narrarle alrededor del fuego a un atento círculo de oyentes. Uno de los primeros que entendió el libro como un artefacto (vale decir, que tiene elementos que son propios a su condición escrita) fue Flaubert. Basta hojear los anexos de Bouvard y Pécuchet. James Joyce fue más allá: en Ulises no solo diseñó un engranaje en que importa menos la historia que sus detalles y requiere relectura, sino que además incorporó juegos tipográficos y hasta pentagramas con melodías. Su versión sonora (en inglés existe un audiolibro de Ulises) se hace la distraída con esa dimensión fundamental de la novela, aunque –un punto a favor– pone de relieve la musicalidad de sus juegos de palabras. Los e-books resultan una lectura grata que, en oposición diametral a los audiolibros, solo se atienen al placer (o la tortura) de lo que fue escrito. Bien mirada, esa utopía lectora recuerda a las ediciones de tapas ascéticas, siempre idénticas, como las de la collection blanche de Gallimard (de color crema) o las de Editions de Minuit, blancas mate y con escuetas letras en azul, que permanecen desde los tiempos en que comenzaron a publicar a Samuel Beckett y al Nouveau Roman.Hay, sin embargo, un elemento complementario en la mayoría de los libros, por lo general desdeñado, sobre el que viene a llamar la atención Cien palabras a un desconocido, de la estadounidense Louise Willder (Gris tormenta). Se trata de los escritos laterales que acompañan a un volumen dado. No son parte de la obra, por supuesto, difieren según las ediciones, pero tienen un papel fundamental. Willder se dedica, justamente, a escribir blurbs, como se designa de manera general a los textos de contratapa y solapa –además de los fragmentos de críticas y elogios de otros autores– que buscan llamar la atención sobre un título. Es, se dirá con razón, apenas el envoltorio comercial que busca volver más apetecible el contenido. Y, sin embargo, esos elementos secundarios –a los que hay que sumar las ilustraciones de tapa, la textura de la cubierta– son uno de los atractivos para permanecer aferrado al papel. El poeta Cecil Day Lewis (lo cita Willder) decía que el soneto, la novela y los blurbs son la cristalización más perfecta de la forma literaria. Que las contratapas pueden alcanzar el estatus de arte en miniatura lo demuestra el italiano Roberto Calasso en Cien cartas a un desconocido (Willder lo homenajea desde su título). Ahí compila solo un centenar de las que escribió sin firma para la exquisita editorial Adelphi. También lo prueban otras firmas bajo anonimato (como, entre nosotros, Luis Chitarroni) a las que se reconoce por lo singular de su prosa. Los blurbs no son “el libro”, pero al sortilegio de esos textos breves, casi una contraseña íntima, les debemos sin saberlo muchos de los ejemplares que figuran en nuestra biblioteca personal .

¿Qué es un libro? ¿Solo la suma de párrafos que figuran en sus páginas y se leen en silencio? ¿O sigue siendo uno cuando se lo dice en voz alta? El interrogante es antiquísimo, pero tiene un matiz novedoso y contemporáneo con los audiolibros. No tengo capacidad para someterme a una escucha tan concentrada (lo intenté con un clásico de Philip Dick, y al minuto ya estaba perdido), pero cada tanto encuentro conocidos a los que los audiolibros les resultan óptimos para entretener el tiempo durante los viajes al trabajo y de esa manera “leer” algo durante el día. La técnica no es nueva. Hace décadas se publicaba en forma de disco a poetas recitando o fragmentos del Cid o del Quijote. Pero escuchar completa una novela suena, a menos que se tengan problemas de visión, como una proeza más exigente para mí que la compañía de un libro físico.
Es también una versión sesgada, porque no todo libro es reductible sin más a su versión oral. De hecho, buena parte de la literatura moderna (tanto la prosa como la poesía de vanguardia) se construyó en oposición a la idea de que un libro pudiera ser apenas un soporte para narrarle alrededor del fuego a un atento círculo de oyentes. Uno de los primeros que entendió el libro como un artefacto (vale decir, que tiene elementos que son propios a su condición escrita) fue Flaubert. Basta hojear los anexos de Bouvard y Pécuchet. James Joyce fue más allá: en Ulises no solo diseñó un engranaje en que importa menos la historia que sus detalles y requiere relectura, sino que además incorporó juegos tipográficos y hasta pentagramas con melodías. Su versión sonora (en inglés existe un audiolibro de Ulises) se hace la distraída con esa dimensión fundamental de la novela, aunque –un punto a favor– pone de relieve la musicalidad de sus juegos de palabras.
Los e-books resultan una lectura grata que, en oposición diametral a los audiolibros, solo se atienen al placer (o la tortura) de lo que fue escrito. Bien mirada, esa utopía lectora recuerda a las ediciones de tapas ascéticas, siempre idénticas, como las de la collection blanche de Gallimard (de color crema) o las de Editions de Minuit, blancas mate y con escuetas letras en azul, que permanecen desde los tiempos en que comenzaron a publicar a Samuel Beckett y al Nouveau Roman.
Hay, sin embargo, un elemento complementario en la mayoría de los libros, por lo general desdeñado, sobre el que viene a llamar la atención Cien palabras a un desconocido, de la estadounidense Louise Willder (Gris tormenta). Se trata de los escritos laterales que acompañan a un volumen dado. No son parte de la obra, por supuesto, difieren según las ediciones, pero tienen un papel fundamental.
Willder se dedica, justamente, a escribir blurbs, como se designa de manera general a los textos de contratapa y solapa –además de los fragmentos de críticas y elogios de otros autores– que buscan llamar la atención sobre un título. Es, se dirá con razón, apenas el envoltorio comercial que busca volver más apetecible el contenido. Y, sin embargo, esos elementos secundarios –a los que hay que sumar las ilustraciones de tapa, la textura de la cubierta– son uno de los atractivos para permanecer aferrado al papel. El poeta Cecil Day Lewis (lo cita Willder) decía que el soneto, la novela y los blurbs son la cristalización más perfecta de la forma literaria. Que las contratapas pueden alcanzar el estatus de arte en miniatura lo demuestra el italiano Roberto Calasso en Cien cartas a un desconocido (Willder lo homenajea desde su título). Ahí compila solo un centenar de las que escribió sin firma para la exquisita editorial Adelphi. También lo prueban otras firmas bajo anonimato (como, entre nosotros, Luis Chitarroni) a las que se reconoce por lo singular de su prosa. Los blurbs no son “el libro”, pero al sortilegio de esos textos breves, casi una contraseña íntima, les debemos sin saberlo muchos de los ejemplares que figuran en nuestra biblioteca personal .
_general.jpg?v=63914599921)

_general.jpg?v=63914633654)