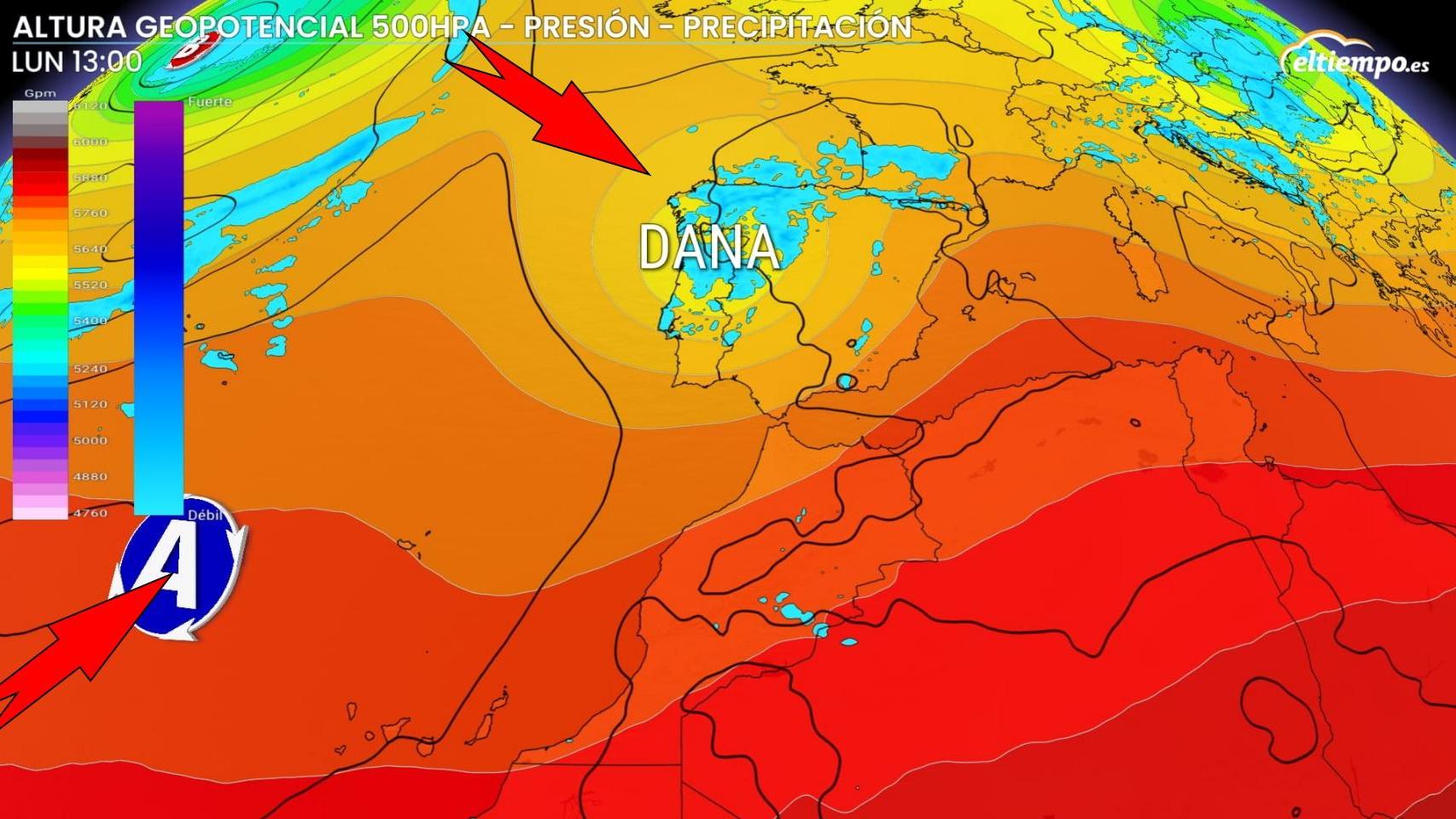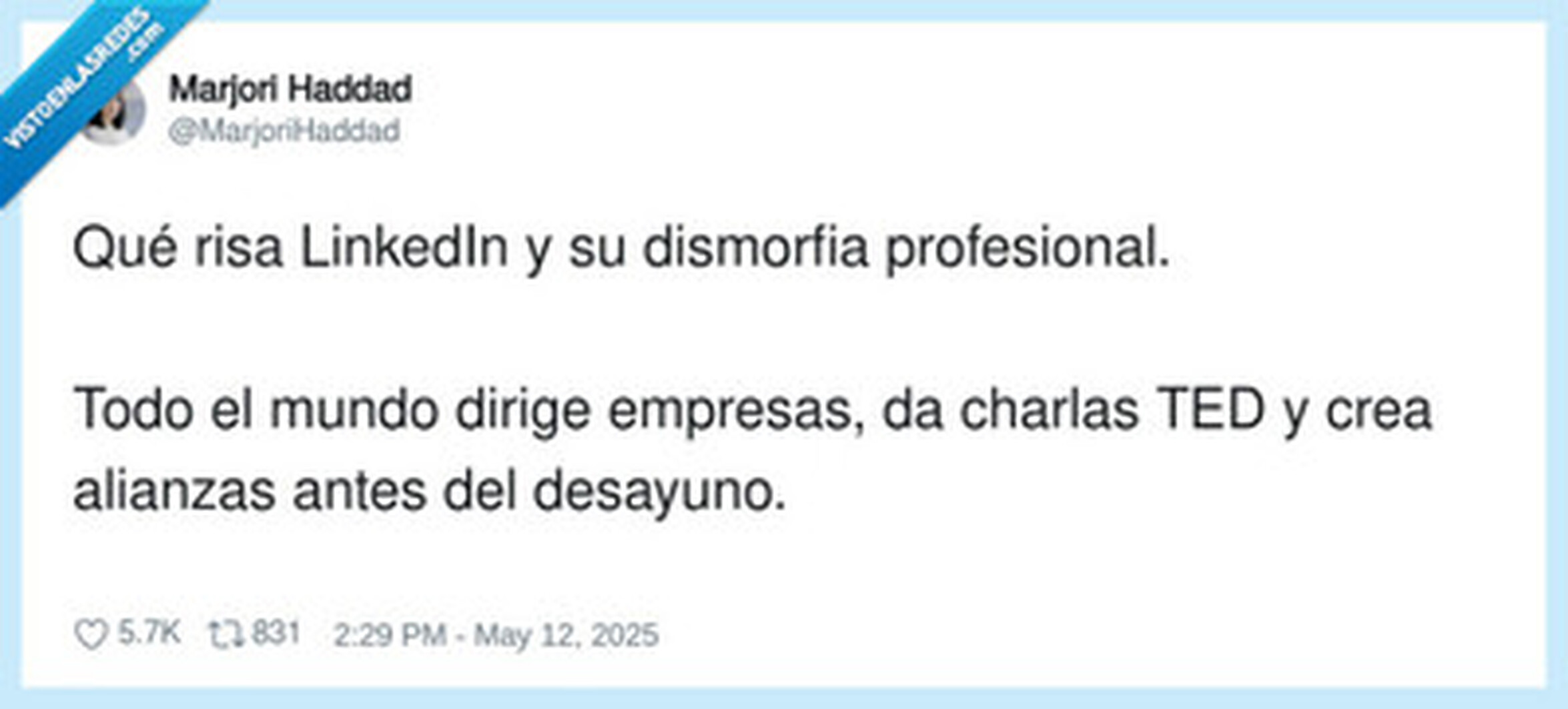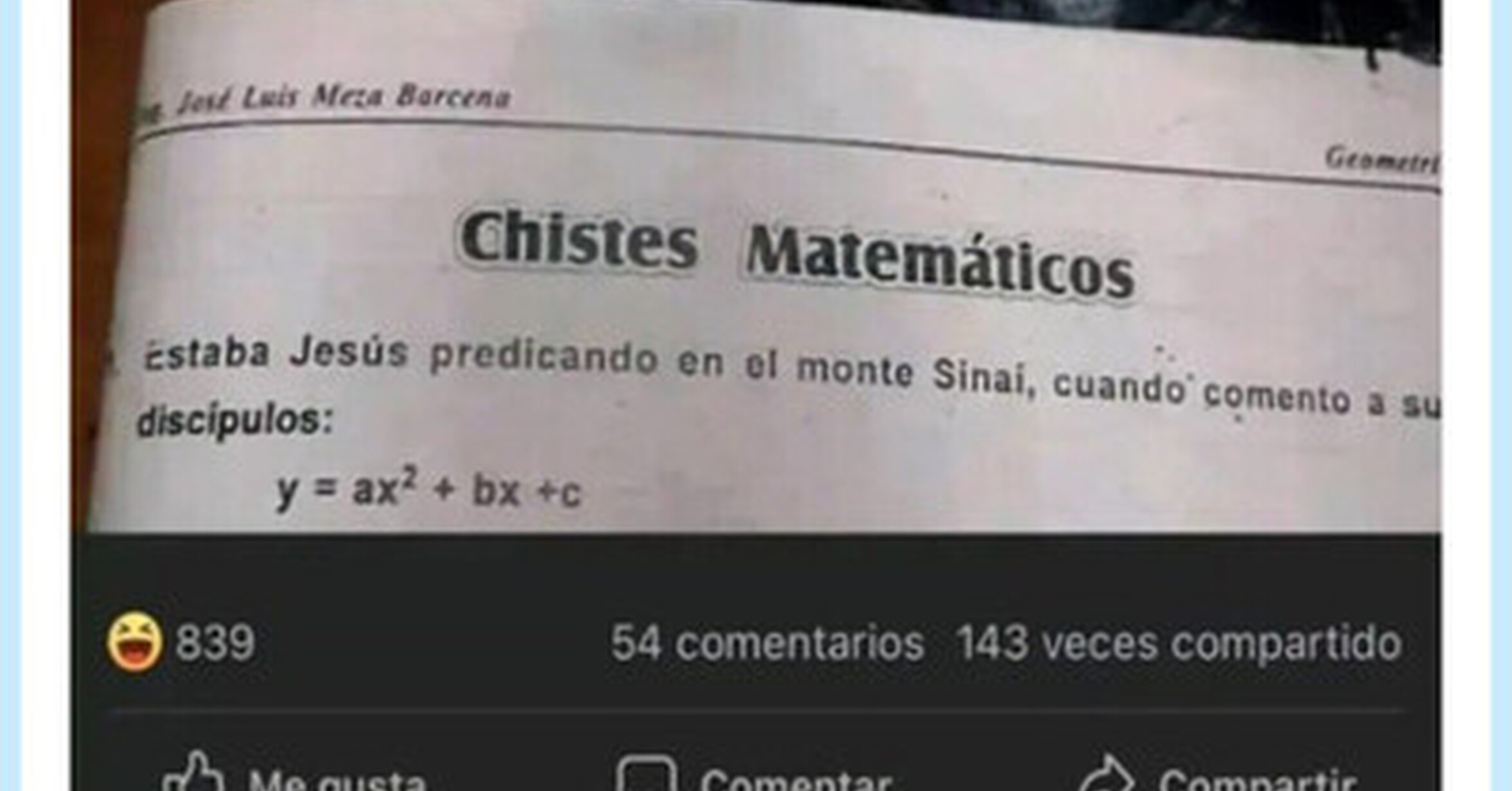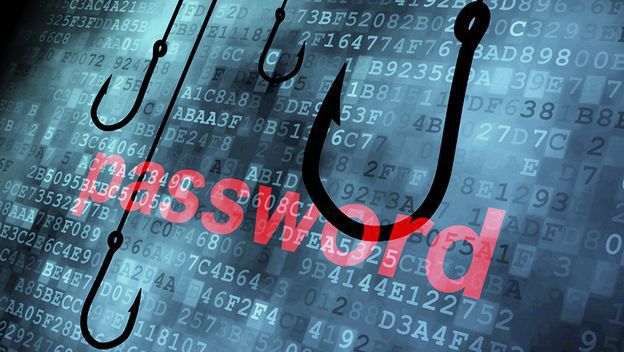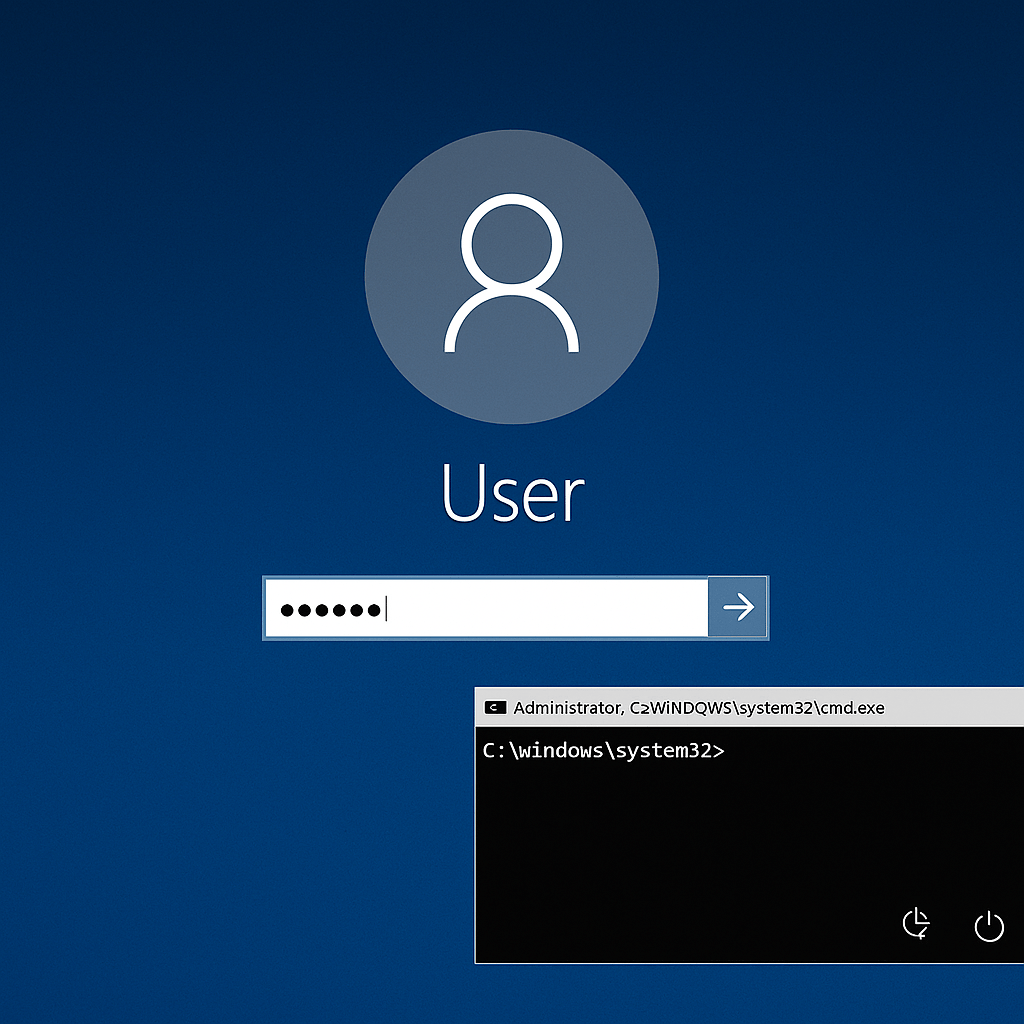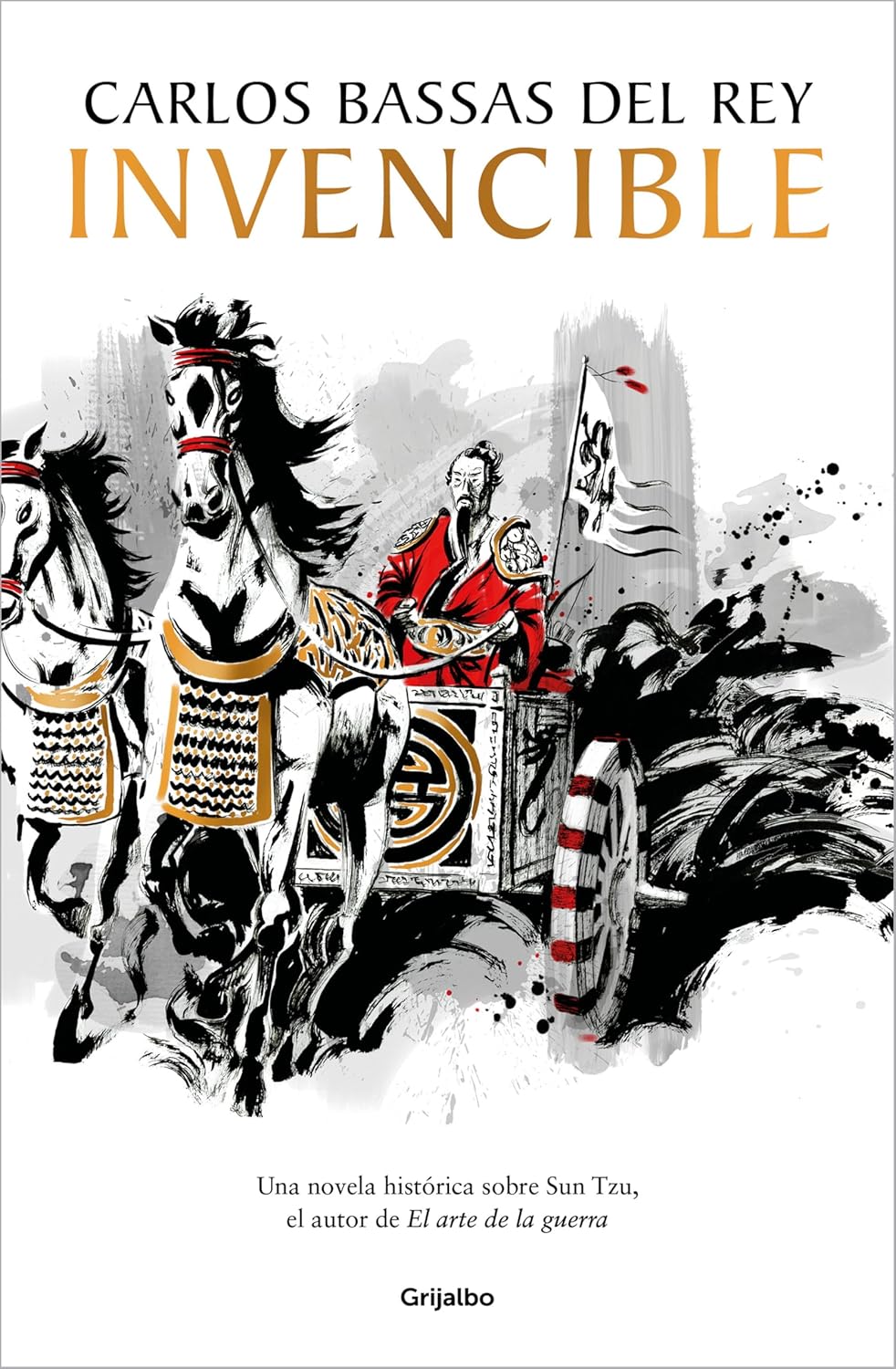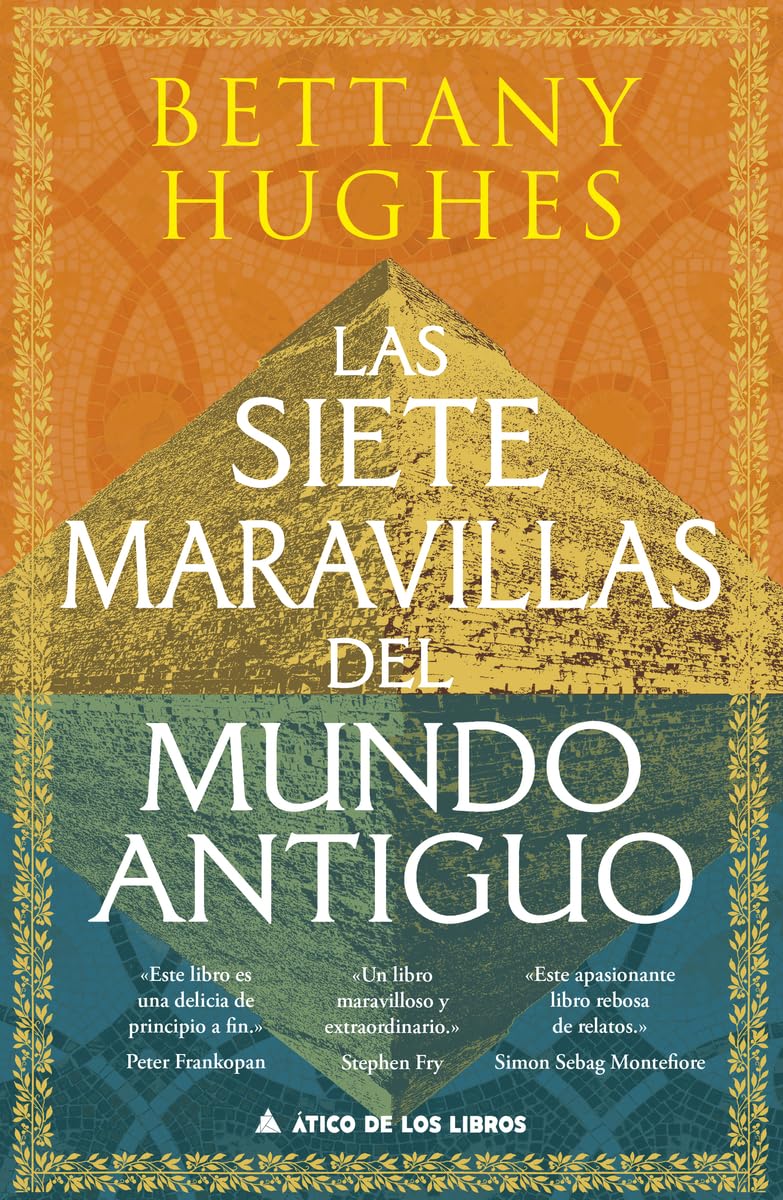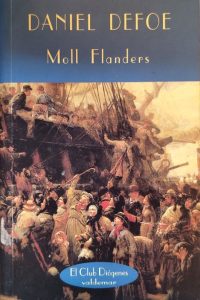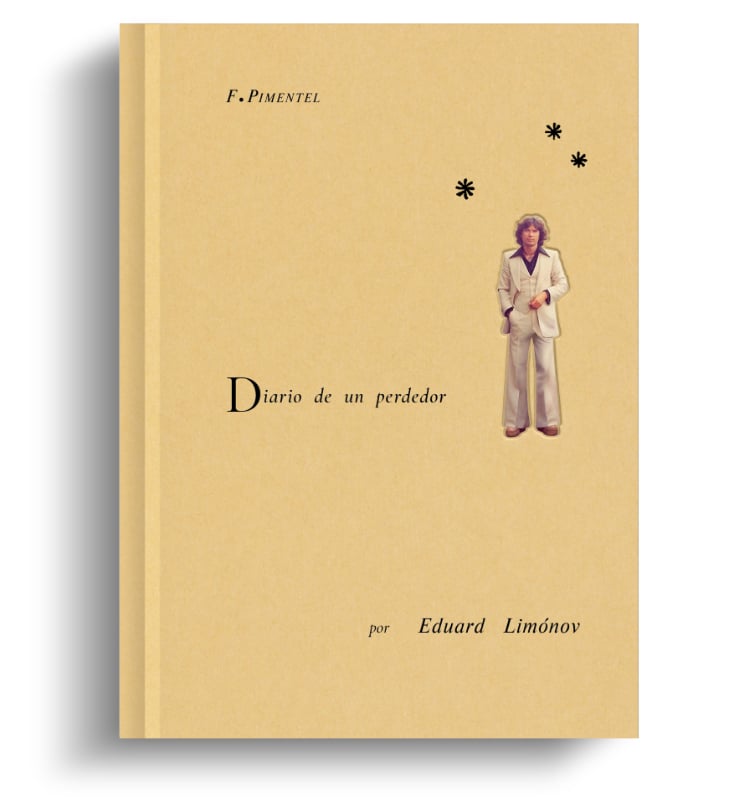Ann Marie Lipinski: “En los últimos años lo que a mucha gente le parece periodismo es cada vez más opinión”
La directora de la Fundación Nieman para el Periodismo de la Universidad de Harvard, ex directora del 'Chicago Tribune' y premio Pulitzer defiende la esencia del servicio público, el énfasis en los estándares y la necesidad de propietarios e instituciones poderosas de luchar contra los abusos del GobiernoEl último 'Rincón de pensar' - Daniel Innerarity: “ChatGPT es un pelota, un cuñado pelota” En esta tarde lluviosa una luz cálida ilumina decenas de caras a ratos sonrientes, a ratos llorosas en Lippmann House, la casa del periodismo en la Universidad de Harvard. Es la sede de la Fundación Nieman y habla su directora, Ann Marie Lipinski, a periodistas que han pasado por aquí en las últimas décadas. “Por muy duro que sea, somos afortunados”, dice. “Somos tan afortunados que, por hacer lo que hacemos, podemos entrar en casa de alguien y pedirle que nos cuente su historia”. Habla del “propósito y alegría” que ha encontrado en este rincón de Harvard donde reporteros del mundo se paran a estudiar y pensar gracias a las becas periodísticas más prestigiosas. Lipinski recuerda a los periodistas que han muerto haciendo la tarea, a los que hoy no pueden volver a su país, a quienes lo tienen difícil incluso en Estados Unidos. “Ni un paso atrás”, dice Lipinski, utilizando la frase en español y en lo que estos días en Harvard suena a alegato de resistencia. Esta casa de madera blanca lleva el nombre de Walter Lippmann, el periodista y autor de La opinión pública, un ensayo clave de 1922 sobre el papel del periodismo en la sociedad. En los años 30 del siglo pasado, Lippmann convenció al entonces rector de Harvard para que hiciera algo útil con la generosa donación de Agnes Nieman a la universidad en nombre de su marido Lucius, fundador y director del Milwaukee Journal. Así nacieron en 1938 las becas Nieman, que ofrecen cada año a un grupo muy seleccionado de periodistas la posibilidad de estudiar en Harvard con un sueldo. Son los Nieman fellows (becados, investigadores o compañeros). Lippmann House es esta noche de mayo un vaivén de fellows -yo entre ellos- para despedir a Lipinski, que ha sido la directora durante 14 años de Nieman y que en julio deja el puesto para volver a Chicago. Ha sido líder y mentora de múltiples generaciones de periodistas en Harvard y en la redacción. Antes de Nieman, Lipinski, originaria de Michigan, fue directora del Chicago Tribune, donde había empezado como becaria veinteañera a finales de los 70. En 1988, ganó el premio Pulitzer a la mejor investigación por documentar la corrupción del ayuntamiento de Chicago. En 2001, se convirtió en una de las primeras directoras de periódico en Estados Unidos. La directora de la Fundación Nieman, Ann Marie Lipinski, durante su discurso este mayo en Cambridge, EEUU. Lipinski habla aún hoy con pasión de un condenado que era en realidad inocente y fue liberado tras una larga investigación del Tribune. Lo primero que hizo al salir de la cárcel fue pararse en la redacción del periódico para darle las gracias por contar su historia. No todos los momentos son tan dramáticos, pero perdura la esencia de la tarea. “Si el servicio público no es el centro del periodismo, ¿qué tienes? Relaciones públicas”, me dice Lipinski unos días antes de su despedida durante esta conversación, editada por extensión y claridad. ¿Cómo ve este momento en comparación con otros tiempos difíciles para el periodismo? Hemos sufrido muchos problemas persistentes. Cuando empecé en este puesto en Harvard, muchos periodistas venían de países que no me preocupaban tanto. No me preocupaba tanto por los colegas de Turquía o de Hong Kong, o incluso de Rusia, donde siempre hubo limitaciones, pero no te encarcelaban por llamar “guerra” a una guerra. Y, desde la perspectiva de la prensa libre, no me preocupaban los periodistas de Estados Unidos. La creciente hostilidad hacia la


La directora de la Fundación Nieman para el Periodismo de la Universidad de Harvard, ex directora del 'Chicago Tribune' y premio Pulitzer defiende la esencia del servicio público, el énfasis en los estándares y la necesidad de propietarios e instituciones poderosas de luchar contra los abusos del Gobierno
El último 'Rincón de pensar' - Daniel Innerarity: “ChatGPT es un pelota, un cuñado pelota”
En esta tarde lluviosa una luz cálida ilumina decenas de caras a ratos sonrientes, a ratos llorosas en Lippmann House, la casa del periodismo en la Universidad de Harvard. Es la sede de la Fundación Nieman y habla su directora, Ann Marie Lipinski, a periodistas que han pasado por aquí en las últimas décadas.
“Por muy duro que sea, somos afortunados”, dice. “Somos tan afortunados que, por hacer lo que hacemos, podemos entrar en casa de alguien y pedirle que nos cuente su historia”. Habla del “propósito y alegría” que ha encontrado en este rincón de Harvard donde reporteros del mundo se paran a estudiar y pensar gracias a las becas periodísticas más prestigiosas.
Lipinski recuerda a los periodistas que han muerto haciendo la tarea, a los que hoy no pueden volver a su país, a quienes lo tienen difícil incluso en Estados Unidos. “Ni un paso atrás”, dice Lipinski, utilizando la frase en español y en lo que estos días en Harvard suena a alegato de resistencia.
Esta casa de madera blanca lleva el nombre de Walter Lippmann, el periodista y autor de La opinión pública, un ensayo clave de 1922 sobre el papel del periodismo en la sociedad. En los años 30 del siglo pasado, Lippmann convenció al entonces rector de Harvard para que hiciera algo útil con la generosa donación de Agnes Nieman a la universidad en nombre de su marido Lucius, fundador y director del Milwaukee Journal. Así nacieron en 1938 las becas Nieman, que ofrecen cada año a un grupo muy seleccionado de periodistas la posibilidad de estudiar en Harvard con un sueldo. Son los Nieman fellows (becados, investigadores o compañeros).
Lippmann House es esta noche de mayo un vaivén de fellows -yo entre ellos- para despedir a Lipinski, que ha sido la directora durante 14 años de Nieman y que en julio deja el puesto para volver a Chicago. Ha sido líder y mentora de múltiples generaciones de periodistas en Harvard y en la redacción. Antes de Nieman, Lipinski, originaria de Michigan, fue directora del Chicago Tribune, donde había empezado como becaria veinteañera a finales de los 70. En 1988, ganó el premio Pulitzer a la mejor investigación por documentar la corrupción del ayuntamiento de Chicago. En 2001, se convirtió en una de las primeras directoras de periódico en Estados Unidos.

Lipinski habla aún hoy con pasión de un condenado que era en realidad inocente y fue liberado tras una larga investigación del Tribune. Lo primero que hizo al salir de la cárcel fue pararse en la redacción del periódico para darle las gracias por contar su historia. No todos los momentos son tan dramáticos, pero perdura la esencia de la tarea.
“Si el servicio público no es el centro del periodismo, ¿qué tienes? Relaciones públicas”, me dice Lipinski unos días antes de su despedida durante esta conversación, editada por extensión y claridad.
¿Cómo ve este momento en comparación con otros tiempos difíciles para el periodismo?
Hemos sufrido muchos problemas persistentes. Cuando empecé en este puesto en Harvard, muchos periodistas venían de países que no me preocupaban tanto. No me preocupaba tanto por los colegas de Turquía o de Hong Kong, o incluso de Rusia, donde siempre hubo limitaciones, pero no te encarcelaban por llamar “guerra” a una guerra. Y, desde la perspectiva de la prensa libre, no me preocupaban los periodistas de Estados Unidos.
La creciente hostilidad hacia la prensa en tantos rincones del mundo hace que las amenazas sean menos la excepción y más la regla, y eso es muy preocupante.
En mis primeros años en este puesto la atención se centraba sobre todo en el modelo de negocio. Todo el mundo intentaba descubrir una nueva economía para el periodismo. Fue el comienzo de una experimentación extraordinaria en un esfuerzo por asegurar un futuro financiero para el periodismo. Pero el reto parece más existencial ahora que estamos intentando asegurar un futuro para el periodismo y no sólo financiero. Al decir eso, no quiero sonar demasiado pesimista, porque la otra cosa que me llevo de estos años es el coraje y la fortaleza que veo en los periodistas que vienen a Nieman y vuelven a trabajar a ambientes extremadamente hostiles. No podría estar más orgullosa de lo que veo en tantos.

¿También en Estados Unidos, donde se ha criticado y nos hemos criticado mucho por la cobertura de Trump en el pasado?
Veo un periodismo extraordinario todos los días. Hay menos, porque hay menos periodistas, menos incluso que durante el primer mandato de Trump.
Entre los periodistas no detecto miedo a informar sobre una historia difícil. Sin embargo, hemos visto cómo propietarios y gerentes se están doblegando durante el actual mandato presidencial, cediendo a demandas que el Gobierno no debería exigir y ellos no deberían atender. No deberían buscar complacer al Gobierno por anticipado.
“No obedezcas por anticipado”, escribe Timothy Snyder en su libro sobre la tiranía…
Desde luego, y hacerlo es muy preocupante.
Hace unos meses releí las memorias de Katharine Graham, la editora del Washington Post. En un pasaje, detalla el momento en que tiene que tomar la decisión sobre si publicar o no los papeles del Pentágono, justo cuando está a punto de sacar a bolsa su empresa. Está en una fiesta en su casa y tiene por un teléfono a la redacción diciendo que es absolutamente necesario publicar y perderá toda credibilidad si no lo hace. Y, por otro, tiene a los abogados diciéndole que lo arriesga todo si publica. Y ella lo asimila y dice: “Adelante, vamos a publicar”.
No puedo imaginar el miedo que superó en ese momento. Ella no crece dirigiendo una redacción, hereda esa responsabilidad y la gestiona con tanta sabiduría y gracia y, en última instancia, con total adhesión a los fundamentos de una prensa libre. Y prevalece. Ella hace lo correcto y sucede lo correcto.
La creciente hostilidad hacia la prensa en tantos rincones del mundo hace que las amenazas sean menos la excepción y más la regla, y eso es muy preocupante.
Si pensamos en algunos comportamientos durante la última campaña presidencial, como no publicar los editoriales de respaldo, lo de ahora es una cobardía. Todavía más comparado con el legado de Graham y el de tantos otros que han defendido una prensa libre en este país y han luchado por ella y pagado un precio alto.
Una cosa es cuando la gente externa es hostil a la prensa libre. Pero otra es que personas dentro del sector hagan cosas que causen tal daño.
¿Por qué Estados Unidos, que tiene los estándares de reporterismo más altos del mundo, las mejores facultades de periodismo y los mejores periódicos, tiene una democracia más frágil, según estamos viendo ahora, que otros países europeos con una prensa con estándares más bajos?
Es sólo una prueba de lo difícil que es mantener una democracia. Haber construido una democracia no hace inevitable que puedas conservarla. El trabajo necesario para sostenerla no es una tarea única. La construyes y tienes que seguir manteniéndola y reconstruyéndola. Se necesita mucha experiencia, mucha pasión y que todos trabajen en ello. Es un proyecto nacional.
La democracia se ha debilitado en varios sectores, y la prensa es una parte de eso. Pero hay otras piezas. Está el debilitamiento del sistema de partidos políticos, la desconexión de las elecciones, los estándares educativos sobre responsabilidad cívica diferentes a los que había cuando yo crecí.
Y Estados Unidos no ha sido inmune a la ola populista que vemos en otros lugares. Estamos todos muy conectados. Y lo vimos durante el primer mandato de Trump y el elogio mutuo con Modi, Duda, Orbán… Era como si nos hubiéramos hecho socios de un club. Y ese club ha ido creciendo y se ha fortalecido.
Haber construido una democracia no hace inevitable que puedas conservarla. El trabajo necesario para sostenerla no es una tarea única. La construyes y tienes que seguir manteniéndola y reconstruyéndola.
¿El buen periodismo y los estándares altos importan menos entonces?
En nuestra revista hicimos un especial sobre la verificación de hechos. En un artículo, Angie Drobnic Holan, directora de la organización International Fact-Checking Network, señalaba las crecientes críticas contra la verificación de hechos con el argumento de que Trump fue el político más verificado en la historia, y, a pesar de la abundante evidencia de mentiras, exageraciones, manipulaciones y bulos, fue reelegido.
El Washington Post contó más de 30.000 en cuatro años…
Sí. Y por eso algunos críticos se preguntan por qué invertimos en esto y dicen que no funciona. La verificación de hechos no puede registrarte para votar, no puede llevarte a las urnas, no puede hacer el trabajo del Partido Demócrata. Hay una larga lista de cosas que no puede hacer. Pero ese no es un argumento para no verificar los hechos.
Tenemos que aferrarnos con más fuerza y rigor a los principios fundamentales. Y no hay principio más fundamental que el de que necesitamos hechos y necesitamos verificarlos: el periodismo es en esencia la verificación de los hechos.
Es peligroso cuestionar esos fundamentos o perderlos. Por supuesto, podemos criticar al periodismo, y lo hacemos. Pero el problema no reside en la verificación de los hechos. En la prensa necesitamos más acuerdo sobre cuáles son los estándares básicos y qué es lo que buscamos cuando decimos que hacemos periodismo. ¿En qué consiste? Me preocupa que en los últimos años lo que a mucha gente le parece periodismo es cada vez más opinión.
En la prensa necesitamos más acuerdo sobre cuáles son los estándares básicos y qué es lo que buscamos cuando decimos que hacemos periodismo
Cuando Ted Turner empezó la cadena de noticias de 24 horas, la CNN, la palabra del medio en el nombre -“noticias”- era lo esencial. Su idea revolucionaria era no esperar hasta las seis de la mañana del día siguiente para saber qué había sucedido, tenías las noticias 24 horas al día, siete días a la semana.
Ahora no es así. Digo esto entendiendo las razones, una de las cuales es que informar es muy costoso.
¿Por qué importa menos la opinión?
Puedes contratar columnistas talentosos y todo tipo de personas para que te den su perspectiva sobre las cosas. Pero creo que, en última instancia, como nación, nos encontraremos anhelando hechos y tratando de comprender. Ese es el servicio que nos puede convertir en un mayor defensor de la democracia para informar a la gente y que eso la ayude a tomar decisiones.
¿Por qué ha pasado?
No es algo que haya pasado de la noche a la mañana. La explosión de opinión no es algo que sucediera con Trump o que sucediera accidentalmente.
Hay muchas razones. Por supuesto, Internet es una. El crecimiento del llamado periodismo ciudadano, la proliferación de los influencers, las redes sociales… Y es muy fácil confundir entre una historia informativa y una pieza de opinión. El problema es más grande que el periodismo, pero creo que hemos desempeñado nuestro papel en el daño.
Si siguiera siendo directora del Chicago Tribune, ¿dónde pondría sus prioridades en este momento?
Para mí, siempre se trata de servicio público… Hay muchas cosas que un periódico necesita hacer, especialmente un periódico como el Tribune donde estás sirviendo a una población tan amplia, con tantos intereses diferentes.
Siempre pensaba en ello como una plaza antigua de la ciudad en el sentido de qué necesitarías saber para continuar con tu día. Antes de que existiera la imprenta, ibas a la plaza del pueblo y querías saber cuál era el precio del trigo, si la señora Jones ya tuvo su bebé o se quemó un granero. Se trata también de saber que la comunidad te está cuidando. Y solía decirle a mi redacción en el Tribune que debemos pensar en el periódico como el ciudadano líder de Chicago, como alguien que se preocupa profunda y casi desesperadamente por la ciudad, su futuro, su gente. Y así poder ser visto como un aliado activo y constante.
Cuando yo era una joven reportera, había un anuncio del Tribune cuyo lema era: “Una gran ciudad merece un gran periódico”.
Eso fue cambiando a medida que la economía del periodismo se volvió más difícil y se recortó personal. Ahora todo es más difícil, pero sigue siendo esencial la creencia fundamental en la importancia de la institución, no dicho con arrogancia, sino con un sentido de responsabilidad, de tener obligación. Para mí, lo único que queda es que siga siendo un servicio público.

¿Está en riesgo la Primera Enmienda, la que protege la libertad de expresión y de prensa?
Pienso en esto de dos maneras. ¿Existe un riesgo real de que la Primera Enmienda desaparezca, de que el Congreso haga una ley? No creo. Es tan fundamental para lo que somos que no va a desaparecer de la noche a la mañana.
Pero eso no significa que sus principios esenciales no hayan sido ni sigan siendo maltratados, y que no tengamos que luchar para proteger su verdadera esencia, que no es que exista, sino que signifique algo, que otorgue derechos, que ahora son atacados todos los días. Y esa es la batalla más difícil. Porque es más sutil que perder la Primera Enmienda. Ese sería muy ruidoso y al final no tendría éxito. Pero eso no significa que no se pueda dañar gravemente su esencia. Y eso está en marcha ahora.
¿Será la gran batalla en los tribunales y en el Supremo?
Sí, incluso con los ataques a las instituciones de educación superior y de investigación. Eliminar el estatus independiente de organizaciones que lo son, el ataque al funcionamiento básico de una prensa libre… Y cuán cómplices son algunos miembros del sector en esa batalla.
Si frente a la demanda [de Trump] a una televisión, la televisión dice “negociemos” en lugar de luchar, es cómplice de renunciar a sus derechos. Luchar por esos derechos es costoso y requiere mucho tiempo. Las organizaciones pequeñas sufrirán mucho si son atacadas. Pero hemos visto algunas organizaciones grandes con los medios financieros para luchar contra este ataque.
La agencia AP no ha cedido, pero sí otros medios…
AP no cedió, pero otros cedieron de inmediato al llamar “golfo de América” al golfo de México. Parece una tontería, pero es uno más en una larga lista de ataques a esa libertad que AP disfruta debido a la Primera Enmienda. Pero sólo la disfrutas si aceptas protegerla. Si cedes y la regalas, cosa que algunos han hecho, te conviertes en parte del problema.
Muchas instituciones no han defendido a AP. Personas de AP me han comentado que estaban abrumadas con expresiones privadas de apoyo, pero pocas públicas, lo cual es vergonzoso. Con la Primera Enmienda sucede lo mismo que con la democracia: no es que simplemente la construyas y se quede ahí y esté segura para siempre, tienes que cuidarla.
Si cedes y regalas la libertad de prensa, cosa que algunos han hecho, te conviertes en parte del problema.
¿Le ha sorprendido la reacción de Harvard y su decisión de luchar contra la Administración en contraste con el pasado?
No me sorprendió porque tengo una admiración profunda por el rector Alan Garber, para quien he trabajado desde que llegué a Harvard en 2011. Es una persona reflexiva, imparcial, ama profundamente a Harvard. Lo que ha hecho es difícil, pero no creo que para él fuera una opción no hacerlo. Y no es porque crea que Harvard es infalible.
Él reconoce el trabajo que hay que hacer, ha hablado específica y personalmente sobre la lucha contra el antisemitismo también aquí en el campus. Es un hombre judío que ha sido víctima del antisemitismo. Unirse a esa batalla es diferente a renunciar a las responsabilidades de dirigir esta universidad y tomar decisiones independientemente de una agenda política.
Cuando supervisó la respuesta a la pandemia él y el entonces rector creían que la reacción de Harvard en esos primeros momentos tan difíciles sería imitada. Sentían la responsabilidad no sólo de su campus, sino de los campus en todas partes en ese momento en que nadie sabía qué hacer... Y, para ellos, hacer lo correcto para Harvard tenía la responsabilidad amplificada de hacer lo correcto para la educación superior.
Esto se ha vuelto a repetir en estas últimas semanas. Garber entiende que esto no es sólo una lucha por Harvard, sino una lucha por la educación superior en grandes instituciones de investigación y el cumplimiento de su obligación con el país.
En los últimos años ha habido muchos debates sobre la libertad de expresión en los campus. ¿Cree que había un problema antes de Trump?
Hace unos meses hablaba con una periodista fellow aquí sobre la sensación de que los estudiantes son cautelosos en cuanto a cómo expresarse si están en desacuerdo con alguien en el aula. Es difícil decir de dónde viene eso. Puede ser una señal de que no hemos enseñado a los estudiantes a estar en desacuerdo de manera contundente pero respetuosa.
Y eso es un reflejo de muchas cosas que han sucedido en este país y tal vez en el mundo. ¿En qué consiste el desacuerdo? Parece que es gritarse en Facebook o Twitter. Hemos perdido la capacidad de estar en desacuerdo de manera contundente pero respetuosa. Y ahora se pone mucho énfasis en el volumen, en quién puede ser el más ruidoso porque el más ruidoso puede ganar un debate. Gritamos mucho más de lo que solíamos antes de los albores de las redes sociales.
¿En qué consiste el desacuerdo? Parece que es gritarse en Facebook o Twitter. Hemos perdido la capacidad de estar en desacuerdo de manera contundente pero respetuosa. Y ahora se pone mucho énfasis en el volumen, en quién puede ser el más ruidoso porque el más ruidoso puede ganar un debate
También es la forma en que medimos la efectividad en las redes sociales. ¿Cuántos “me gusta”? ¿Cuántos retuits? ¿Cuántos seguidores frente a ese argumento provocador? No hay un botón 'me gusta’ para que “eso me ha hecho cambiar de opinión”.
Eso tiene que ser muy difícil cuando eres un estudiante universitario en una clase hablando sobre un tema político controvertido o algo tan complicado como Oriente Próximo. Puedo entender las preocupaciones de un estudiante al respecto. Pero eso no creo que sea cosa de Harvard. Es algo estadounidense y quizá más allá.
El rector dice estar preocupado por la dificultad de incluir más voces conservadoras en universidades como Harvard… y también es algo que preocupa a diarios como el New York Times. ¿Es un problema?
Lo he pensado a lo largo de los años, por ejemplo para elegir las clases de Nieman, pero ¿cuál es la medida para eso? La era Trump lo ha hecho más complicado. Antes la cuestión solía ser si estabas registrado como demócrata, republicano o independiente. Pero luego llegó una profunda fisura en el Partido Republicano, con los never-trumpers. El registro no es una medida muy satisfactoria y ha perdido su significado, si es que alguna vez lo tuvo.
No veo evidencia de que si alguien expresa una opinión clásicamente conservadora sea excluido. No veo que eso suceda de manera rutinaria. Obviamente puede pasar porque este es un campus grande y complicado. Pero, en general, no creo que no seas bienvenido por expresar una opinión.
Lo esencial es construir un lugar donde se proteja la expresión, aunque sea controvertida. La Universidad de Chicago ha hecho un buen trabajo en esto. Fueron el primer campus con los principios del informe Kalven, que Harvard adoptó el año pasado, es decir, que la universidad como institución no haga pronunciamientos políticos.
Todavía es difícil, pero es una invitación para que todos los demás hablen. No te vamos a decir qué pensar. No vamos a decir lo que pensamos sobre unas elecciones o sobre una controversia. Pero tú puedes hacerlo. Creo que deja espacio para que todos hablen cuando no hay un pronunciamiento de arriba hacia abajo.
¿Qué le da esperanza?
El otro día leí que alguien decía que no era particularmente optimista, pero eso no significaba que no tuviera esperanza. Y me gustó mucho esa distinción porque hay días en los que es difícil ser optimista.
El otro día salí al jardín de Lippmann House y vi un árbol que una clase de Nieman plantó hace un año en honor a su compañero Brant Renaud, que fue el primer estadounidense muerto cubriendo la guerra en Ucrania. Sus compañeros plantaron un manzano negro de Arkansas. No es algo que se vea muy a menudo en Cambridge, lo importamos en honor a su lugar de origen.
Era como una ramita, pequeña y delgada, una cosa frágil. Ese día salí y me dejó sin aliento. Estaba en plena floración, con unas preciosas flores blancas. Y me quedé allí. No soy una persona supersticiosa o que esté buscando señales espirituales todo el tiempo. Pero no pude evitar pensar que era una especie de mensaje de Brant. Un recordatorio para todos nosotros de que hay estaciones. Y por muy difícil que sea esta estación para el periodismo, por difícil que sea esta estación para la democracia, tengo esperanzas de que llegarán estaciones mejores. Sin eso, ¿qué tenemos?
Classmates of Brent Renaud, the gifted journalist killed in Ukraine, planted this tree in the @niemanfoundation.bsky.social garden. It’s an Arkansas black apple from Brent’s home state & I worried whether the spindly specimen could thrive here. This week it bloomed spectacularly. Of course it did.
[image or embed]— Ann Marie Lipinski (@amlwhere.bsky.social) 3 de mayo de 2025, 18:13
_general.jpg?v=63914599921)

_general.jpg?v=63914633654)