Tomás, padre de dos hijos con la enfermedad ultra rara SSADH: "Seguir en pie ya es un triunfo"
Alejandro y Nicolás conviven con una dolencia genética que apenas cuenta con investigación ni apoyos.

Tomás no conocía el término SSADH cuando nació su primer hijo. Tampoco imaginaba que, años más tarde, esa sigla, acrónimo de deficiencia de semialdehído succínico deshidrogenas, se convertiría en el epicentro de su vida familiar. Esta enfermedad, que afecta a los neurotransmisores del sistema nervioso y altera el desarrollo cognitivo, motor y comunicativo, es tan infrecuente que apenas hay unos 600 o 700 casos registrados en todo el mundo.
Sus dos hijos, Alejandro, de 25 años, y Nicolás, de 18 años, han sido diagnosticados con esta patología. Ambos tienen reconocida una discapacidad y un grado de dependencia, aunque con diferencias marcadas. Alejandro está más afectado: tiene un autismo severo, crisis epilépticas y dificultades en la comprensión. Nicolás, más funcional, también presenta un retraso cognitivo y problemas en el lenguaje, aunque por suerte, por ahora, no ha desarrollado epilepsia.
“Mis hijos son unos privilegiados dentro de lo mal que estamos”
“Mis hijos son unos privilegiados dentro de lo mal que estamos”, dice Tomás con una mezcla de realismo y agradecimiento. Porque, a pesar de las limitaciones, pueden caminar, expresarse y mantener ciertas rutinas. Eso les diferencia de muchos otros pacientes con la misma enfermedad que ni hablan, ni comen por sí solos, ni caminan.
El camino hasta ponerle nombre a lo que les ocurría no fue fácil. Con Alejandro tardaron siete años en obtener un diagnóstico. “Veíamos que no hablaba, que apenas se movía, que se reía mucho pero no conectaba… y nadie sabía qué pasaba”, recuerda. Pasaron por atención temprana, resonancias cerebrales, pruebas genéticas y especialistas de toda la Comunidad de Madrid. Hasta que una neuropediatra del hospital Severo Ochoa de Leganés, movida por una sospecha poco común, pidió una analítica de orina y la envió a Ámsterdam, uno de los pocos centros europeos que analizaba estas enfermedades. Allí llegó la confirmación: SSADH.
Ya con el diagnóstico en la mano, cuando Nicolás vino al mundo, supieron qué buscar. A los seis meses, una nueva prueba confirmó que también él era portador de la enfermedad. “Mi mujer y yo somos portadores. Por separado habríamos tenido hijos sanos, pero juntos… nos juntamos el hambre con las ganas de comer”, resume con ironía.
“No sabes qué es, ni por qué te está pasando a ti"
La noticia cayó como una losa. “No sabes qué es, ni por qué te está pasando a ti. Nadie te prepara para eso. Nadie te dice: ‘esto viene, prepárate’”. Los primeros años fueron durísimos. Sin referencias, sin apoyo, sin especialistas. Solo el desconcierto. Durante mucho tiempo no encontraron ninguna información fiable. “Ni en Internet, ni en hospitales. Preguntabas y nadie sabía decirte nada. Y eso es devastador”.
Todo cambió cuando, gracias a un contacto con FEDER (la Federación Española de Enfermedades Raras), descubrieron que no estaban solos. “Había otras tres familias en España con hijos afectados por la misma enfermedad. Nos pusimos en contacto y fue un alivio tremendo. Por fin alguien sabía de qué estábamos hablando”. De ahí nació De Neu, una asociación que agrupa a unas 25 familias con enfermedades relacionadas con neurotransmisores. Solo seis conviven con SSADH. Pero su fuerza va más allá de los números.
Desde entonces, el asociacionismo se ha convertido en el pilar sobre el que sostenerse. Han creado un pequeño comité científico con profesionales comprometidos de Madrid, Barcelona, Córdoba o Sevilla, y han comenzado a colaborar con centros internacionales como el hospital Sant Joan de Déu. También han sabido de proyectos en Corea o Alemania que investigan nuevas terapias, y cuando pueden, donan lo poco que recaudan a estudios prometedores. “Si nosotros existimos como asociación, ellos pueden seguir investigando. Y si no… desaparecemos todos del mapa”, lamenta.
La falta de investigación no es la única piedra en el camino. A nivel administrativo, la lucha también ha sido constante. Alejandro tiene reconocido un 65% de discapacidad, pero ese baremo se fijó antes de las crisis epilépticas. Nicolás, pese a sus dificultades cognitivas y de comunicación, solo tiene un 37%. “Ni yo ni sus profesores estamos de acuerdo. Es una valoración injusta, que no tiene en cuenta su día a día”. También les rebajaron el grado de dependencia sin justificación clara. “Lo que pido es que las valoraciones se hagan como lo que somos: personas, no por casillas de catálogo”.
A partir de los 18, la situación empeora. “Desapareces del sistema. Ni revisiones, ni seguimiento. Nos costó muchísimo volver al redil”. La pandemia agravó ese abandono. “Durante dos años no supimos nada de nuestros médicos. Y volver fue como empezar de cero”.
En lo educativo, el recorrido ha sido desigual. Alejandro pasó por colegios públicos, concertados, y finalmente educación especial hasta los 21 años. Ahora acude a un centro ocupacional. Nicolás, en cambio, se ha mantenido en la red ordinaria, con apoyos y adaptaciones. Actualmente cursa un programa de formación adaptada en el instituto Salvador Dalí de Leganés. “Está haciendo prácticas y el año que viene hará un curso de escaparatismo y comercio. Es algo que le motiva”.
La rutina diaria, como reconoce Tomás, “es intensa”. Cada mañana reparten tareas: Nico al instituto, Alejandro al centro, los padres al comercio familiar. Por la tarde toca reorganizarse. “Es como cualquier familia, pero con una logística más exigente”.
A lo largo del proceso, han recibido apoyos puntuales, sobre todo por parte de profesionales individuales. “La neuropediatra que nos ayudó al principio fue un ángel”, recuerda. Pero a nivel estructural, “la administración no ha estado a la altura”. Las terapias privadas, los viajes, los estudios genéticos… todo ha corrido de su cuenta. “Y muchas familias no pueden asumir esos gastos. ¿Qué pasa con ellas?”.
"Lo primero es asumir el golpe. Y después, buscar apoyo"
Antes de terminar, Tomás lanza un mensaje a quienes se enfrentan por primera vez a un diagnóstico de este tipo: “Lo primero es asumir el golpe. Y después, buscar apoyo. No quedarse en casa llorando. Conocer a otras familias, compartir lo que vives, es la única forma de avanzar. El aislamiento no lleva a ningún sitio”.
_general.jpg?v=63914599921)

_general.jpg?v=63914633654)







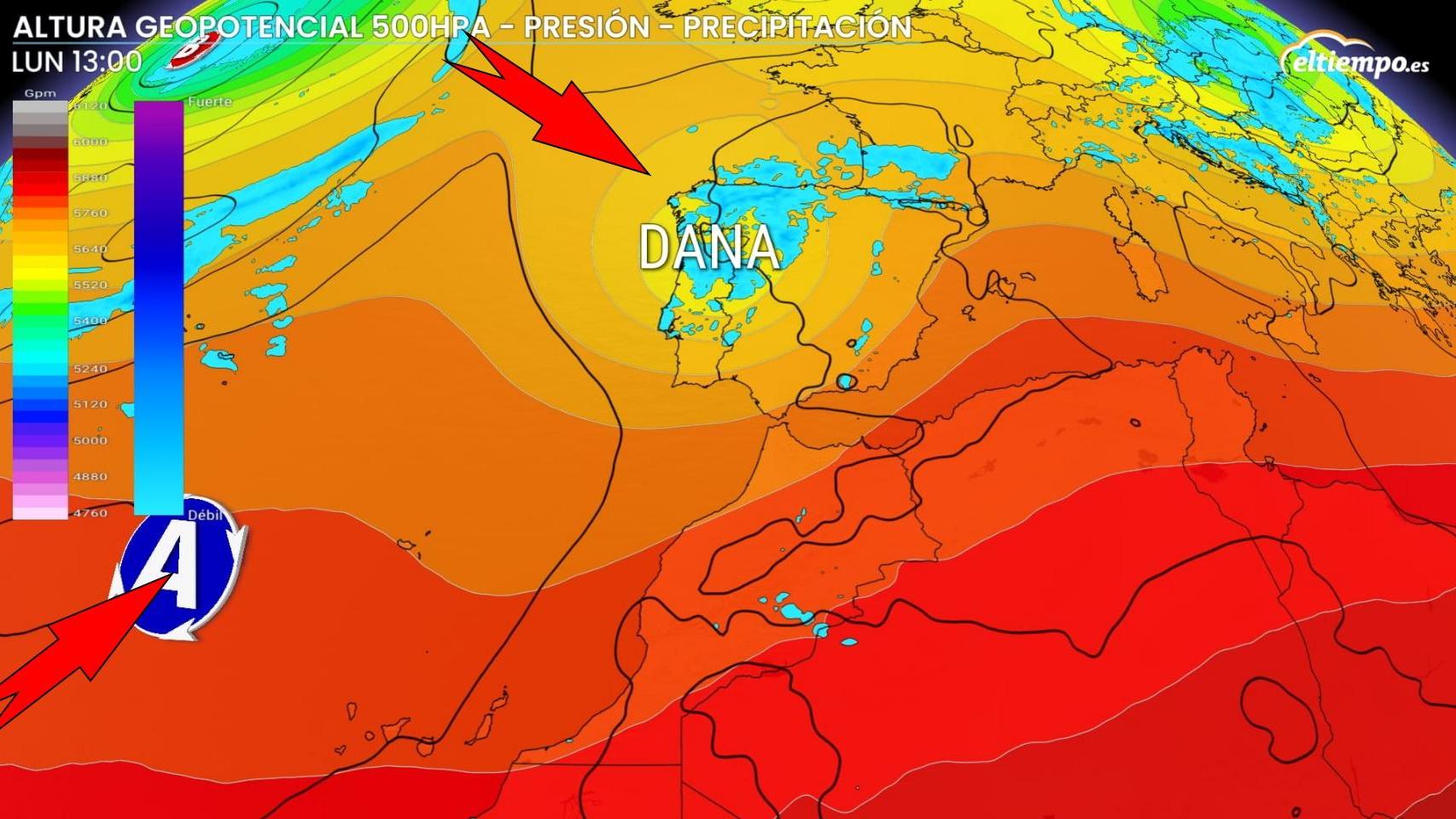






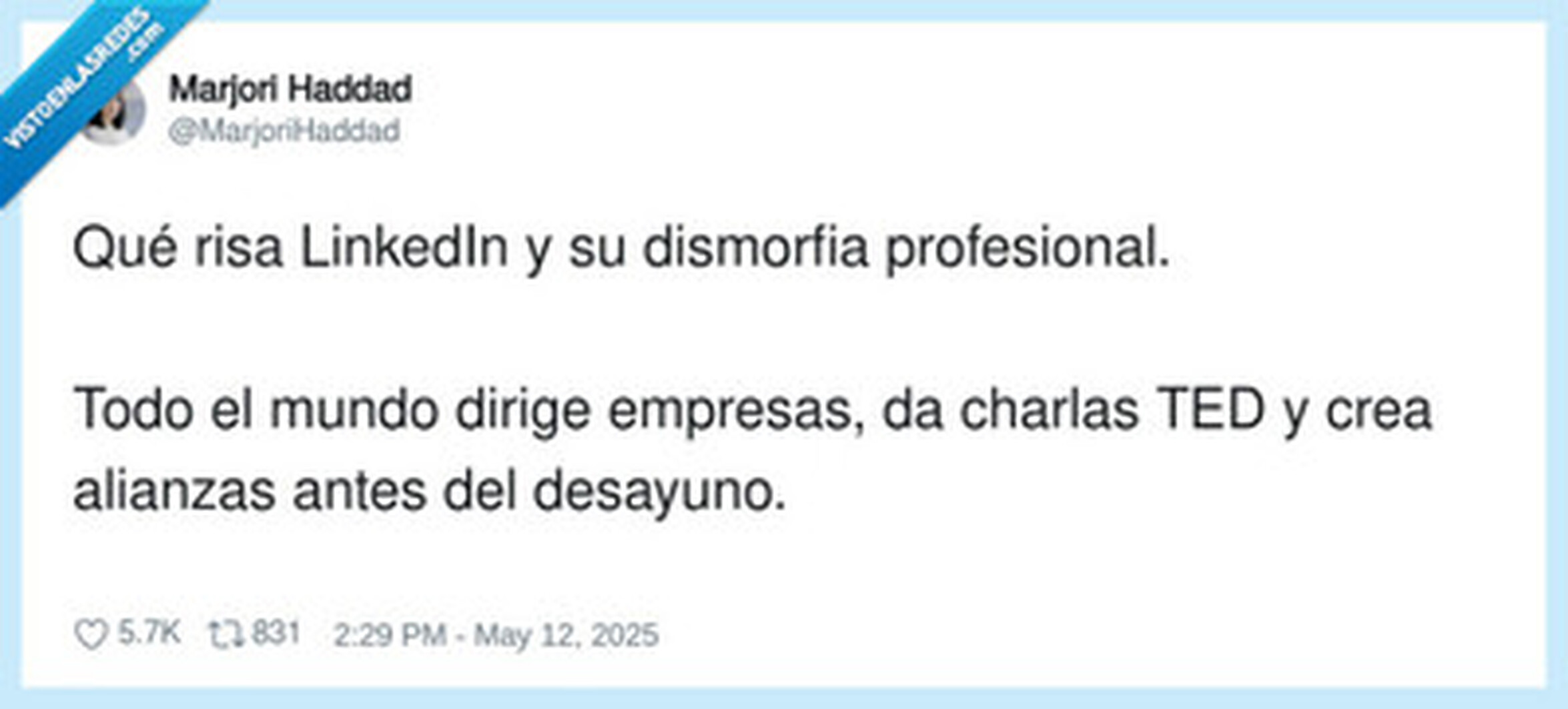
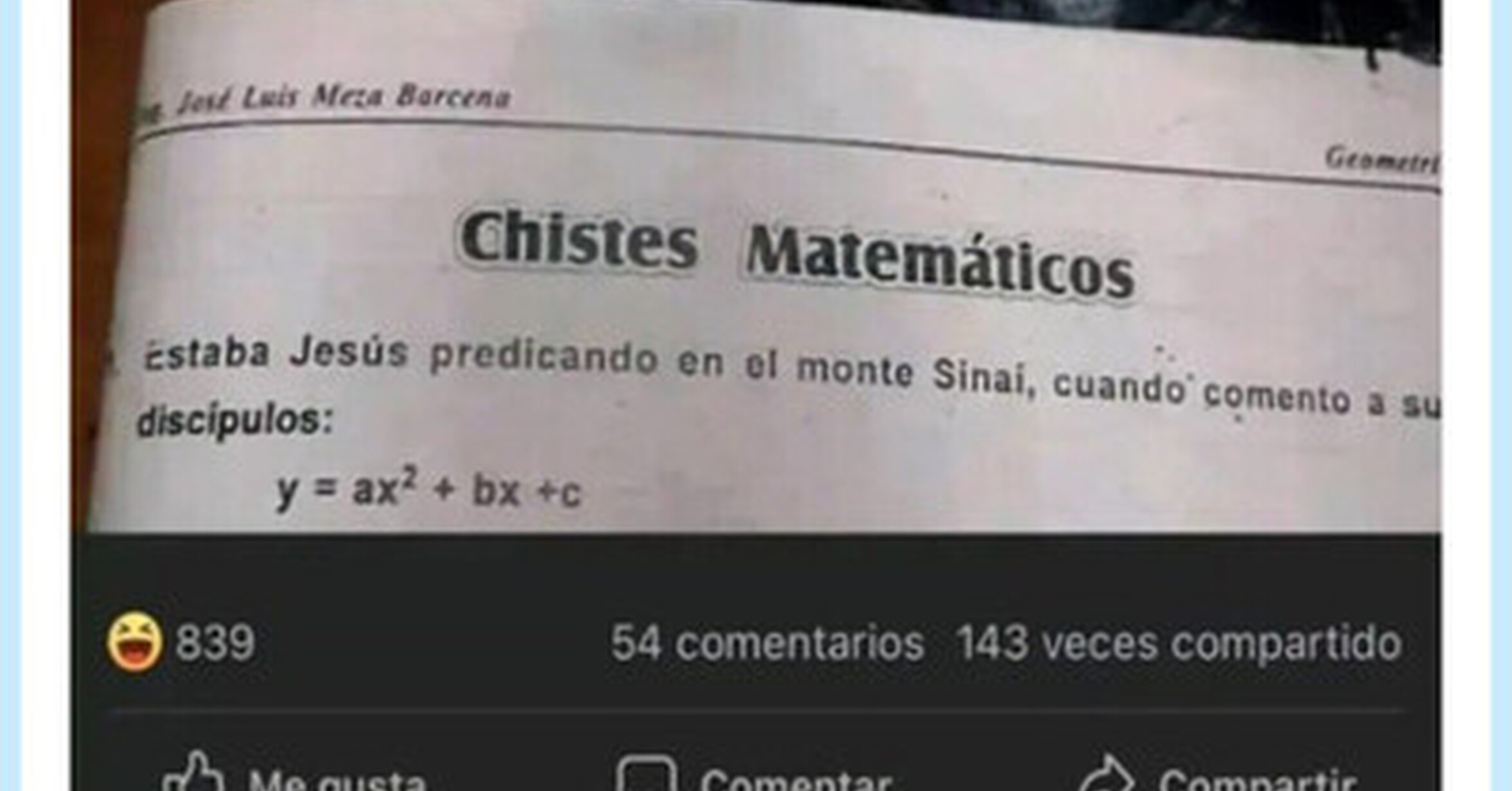




















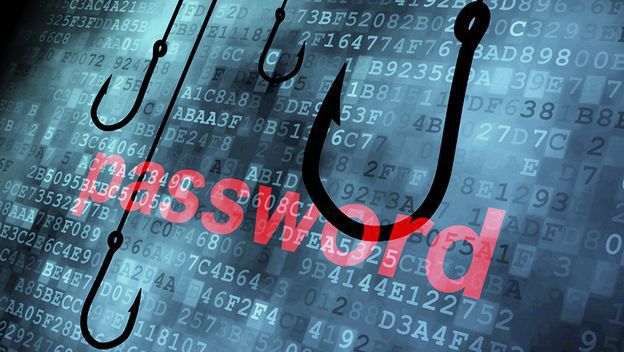
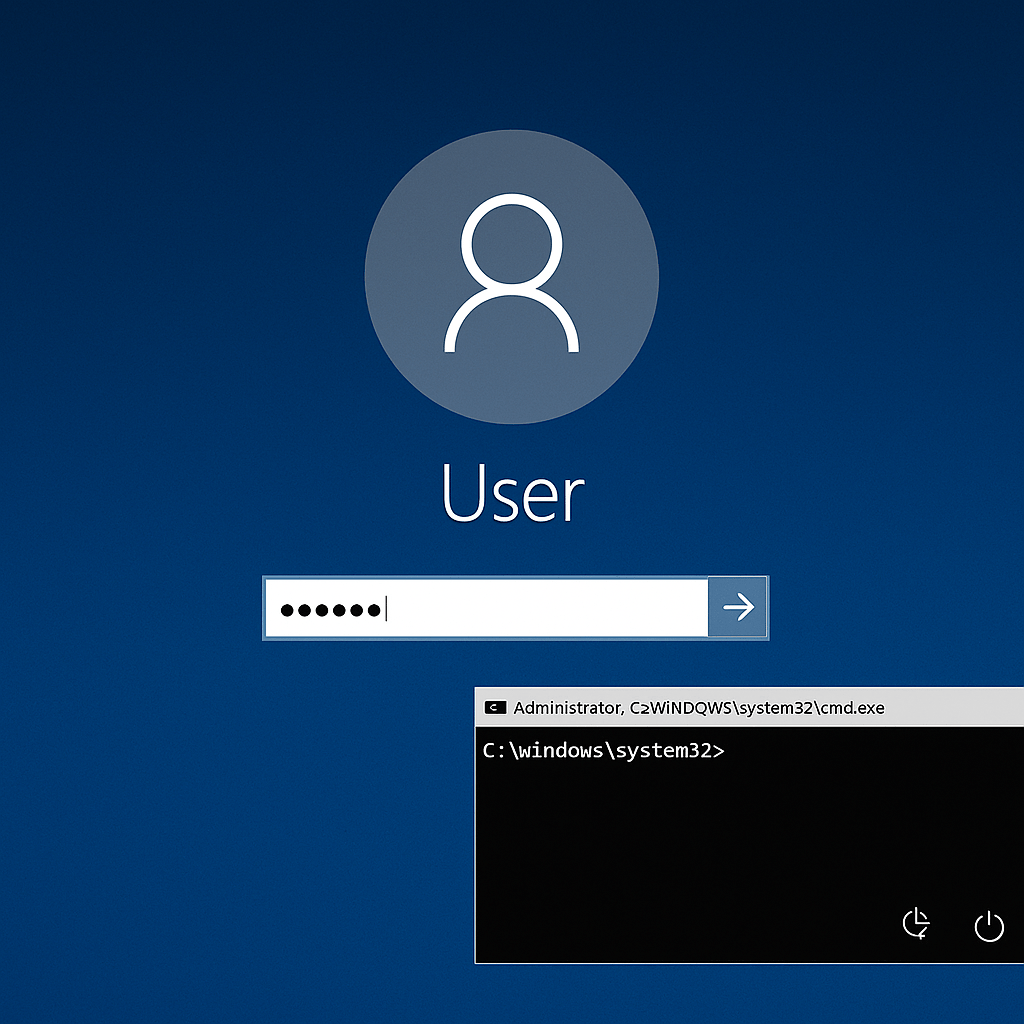






















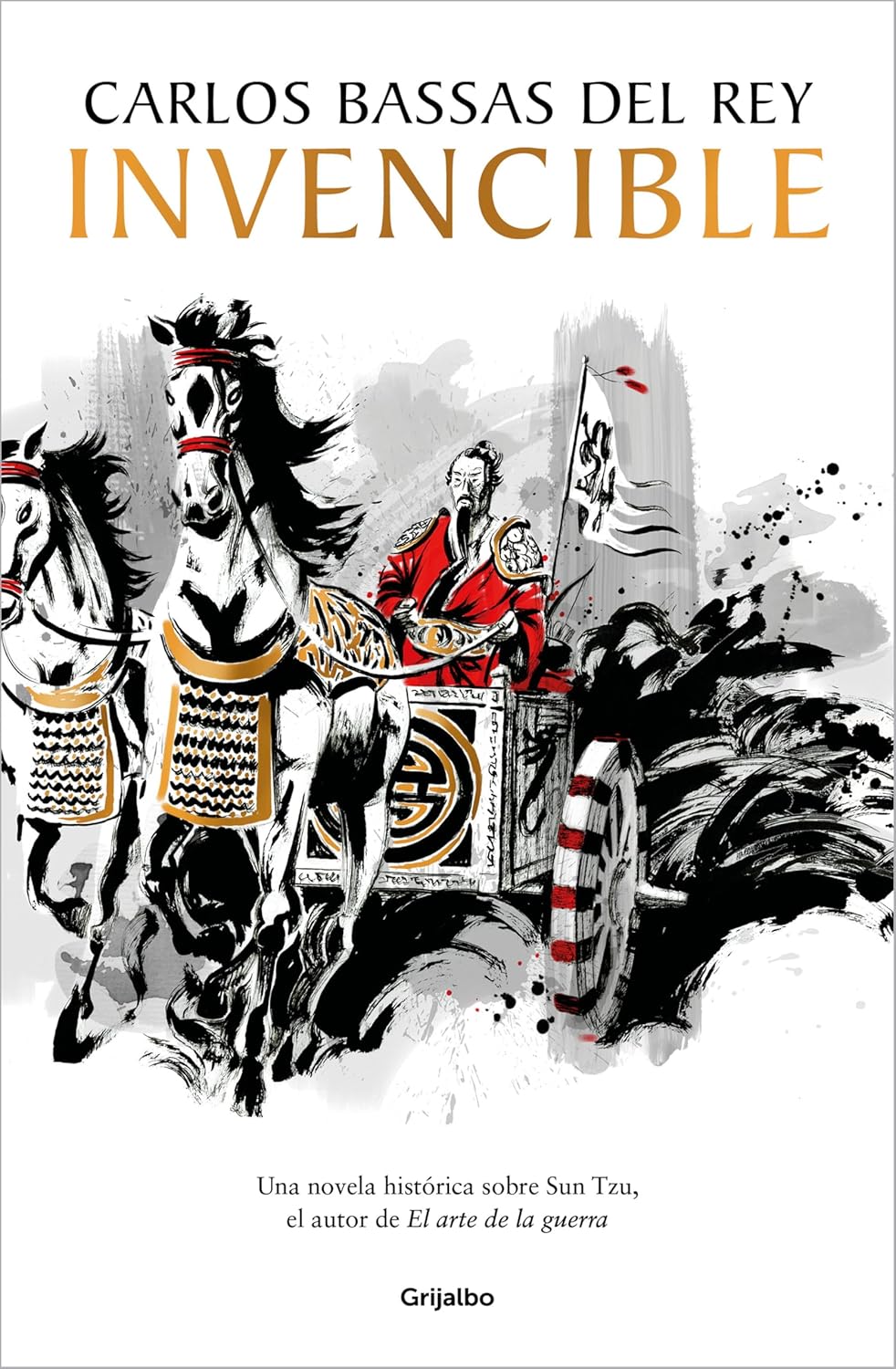
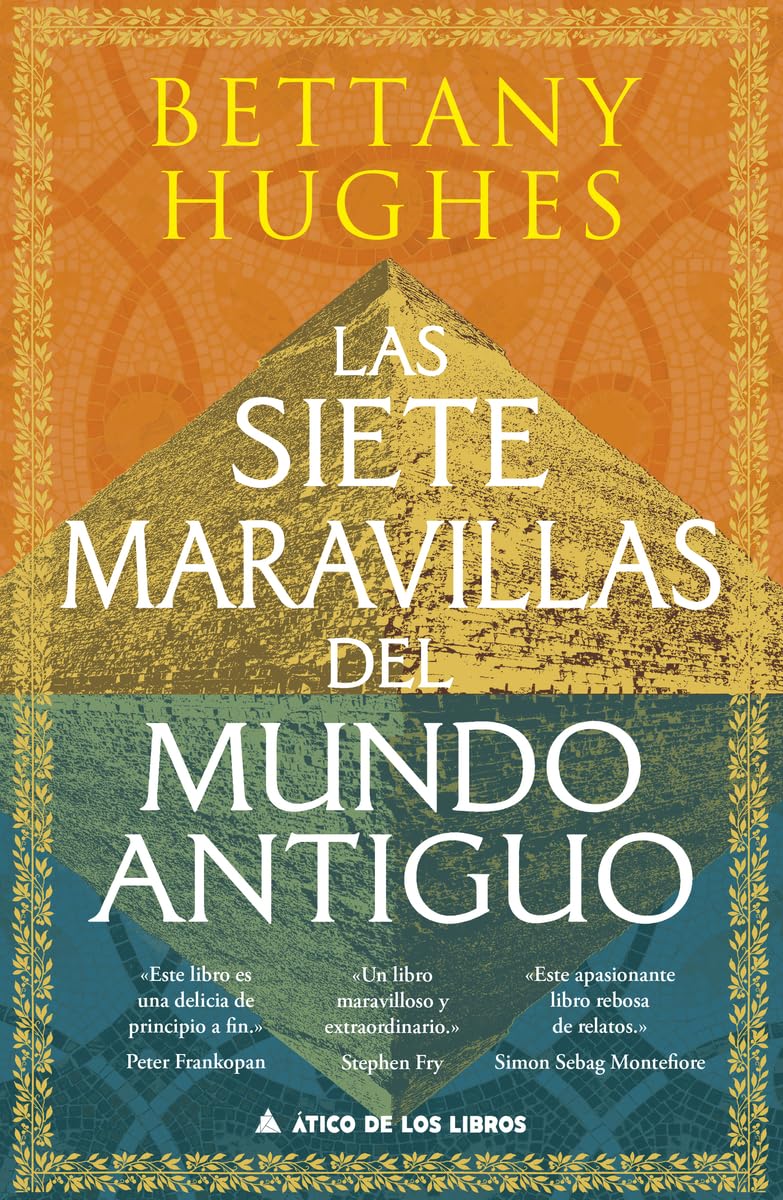
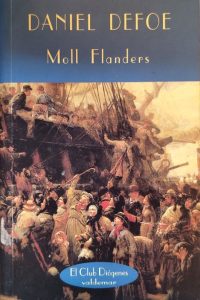










![Trump sobre el presidente sirio Ahmed al-Sharaa: "Es joven y atractivo, un tipo duro. Tiene un pasado fuerte, muy fuerte, un luchador" [ENG]](https://cdn.mnmstatic.net/img/mnm/logo-350x350.png)
