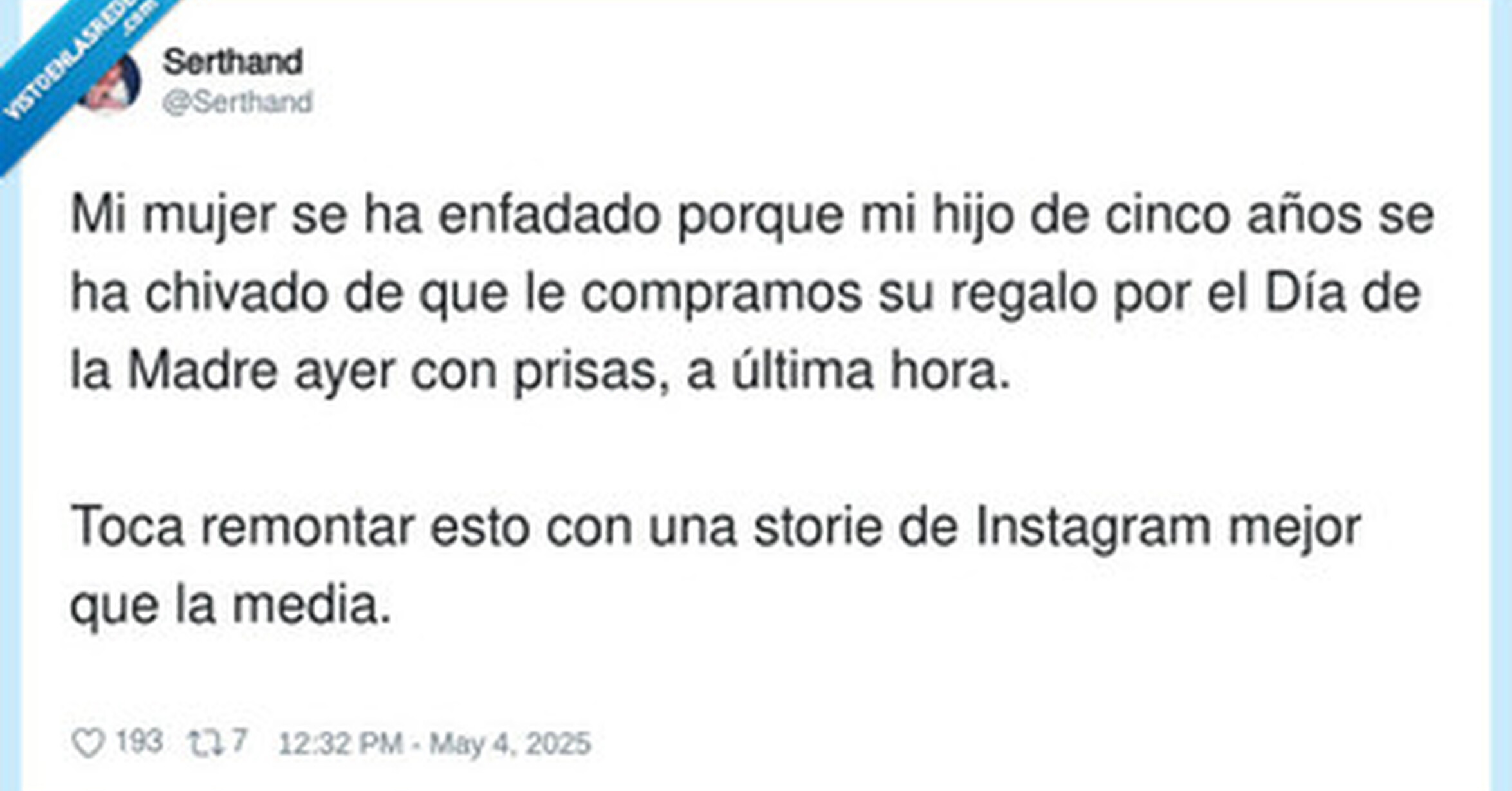La tasa verde para blindar la industria de Europa se topa con los órdagos arancelarios
La Unión Europea tiene un sueño: liderar la lucha contra el cambio climático en el planeta y convertirse en el primer continente neutro en carbono en 2050. Para ello despliega toda una pesada y compleja maquinaria de normas y procesos. Entre ellos, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por su siglas en inglés). A 'grosso modo' se trata de una tasa que deberán pagar las importaciones que entren al Mercado Único procedentes de países extracomunitarios (con legislaciones más laxas en materia de medio ambiente) por cada tonelada de CO2 que hayan emitido a la atmósfera durante todo su proceso de fabricación hasta su llegada al Viejo Continente. Lo que vendría a ser una especie de arancel verde, un término que no le gusta nada utilizar a Bruselas. En principio ese canon afectará a los bienes de sectores con mayor huella de carbono: hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio, hidrógeno y producción de electricidad. En el listado hay elementos como cementos Portland; abonos minerales o químicos nitrogenados; tubos y perfiles huecos, de fundición; elementos de vías férreas como los carriles, y el alambre de aluminio, por ejemplo. Con el tiempo este sistema se aplicará gradualmente a otras muchas actividades y a más productos. Pues bien, a nadie se le escapa que en un contexto como el que ahora vivimos, con fuertes tensiones comerciales en el tablero global y un órdago arancelario tras otro, implementar el CBAM, que ahora está en un proceso de rodaje pero que todavía no es obligatorio (lo será a partir del uno de enero de 2026), podría enredar más la madeja de las pugnas comerciales. Con el CBAM, la UE pretende conseguir varios objetivos. Por un lado, frenar lo que se conoce como fuga de carbono, es decir evitar que empresas e industrias europeas intensivas en carbono trasladen sus procesos productivos a países con legislaciones medioambientales más suaves, como China, Vietnam, el sureste asiático... Por otra parte, el CBAM impedirá que entren en la UE productos más contaminantes (y más baratos) que sustituirían a los fabricados aquí mucho más sostenibles. «Es el dumping ambiental: bienes más competitivos que ingresan en el mercado europeo con costes productivos más bajos, menos regulados y con mucha mayor huella de carbono», detalla Omar Rachedi, profesor de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade. En cualquiera de esos casos, si las empresas se van a otras regiones trasladan también sus emisiones, y si importamos productos más contaminantes las emisiones se quedan en nuestro continente. Por tanto, no se reducirían emisiones a nivel global y los esfuerzos de la UE por descarbonizar el planeta, empezando por sí misma, quedarían en saco roto. Y luego hay otro efecto de fondo. Con el CBAM nuestras empresas e industrias competirán en igualdad de condiciones que las foráneas ya que todas deberán pagar por sus emisiones de CO2. Esto se explica porque el CBAM está vinculado al sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), que existe desde 2005. «Es un mercado de oferta y demanda controlado por la Comisión Europea», afirma Pedro González, socio responsable del área de Aduanas, Impuestos Especiales y Fiscalidad Ambiental de EY. Con este sistema las actividades más intensas en energía abonan una cantidad (hoy es de 64,58 euros) por cada tonelada de CO2 que emiten a la atmósfera. Afecta a refinerías petroleras, a la producción de hierro, aluminio, metales, cemento, cal, vidrio, cerámica, papel y pulpa, cartón... La UE asigna a esas empresas un umbral de emisiones que tienen derecho a generar y que son gratuitas. Si se pasan de ese límite, compran derechos de emisión en el mercado. Si no llegan, pueden vender sus derechos o guardarlos. «Ahora, realmente solo los agregadores eléctricos, que generan electricidad con gas natural y carbón (cada vez menos), pagan por el 100% de sus emisiones. Si la industria más intensiva pagara el precio de todas las emisiones que produce no podría competir internacionalmente. Por eso a esta industria, que requiere mucha electricidad y calor, siempre se le ha asignado un alto porcentaje de derechos de emisión gratuitos. Es decir, que la mayor parte de la cuota que les corresponde pagar por todas sus emisiones no lo hace», explica Pedro González. Pero eso ha tenido un efecto contrario al que se pretendía. La UE se dio cuenta de que así no se avanzaba en el proceso de descarbonización industrial. Y para acelerar aumentó los objetivos medioambientales: en 2030 tendremos que haber reducido un 55% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 (antes era el 40%). Así que Bruselas ideó una nueva fórmula para conseguirlo: Retirar gradualmente las asignaciones gratuitas de los derechos de emisión a la industria europea, para que pague cada vez más toneladas de CO2 que genera y que ya no serán gratis. Entonces, la UE cree que si estas empresas quieren ahorrar en derechos de emisión, tendrán que esforzarse por implan
La Unión Europea tiene un sueño: liderar la lucha contra el cambio climático en el planeta y convertirse en el primer continente neutro en carbono en 2050. Para ello despliega toda una pesada y compleja maquinaria de normas y procesos. Entre ellos, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por su siglas en inglés). A 'grosso modo' se trata de una tasa que deberán pagar las importaciones que entren al Mercado Único procedentes de países extracomunitarios (con legislaciones más laxas en materia de medio ambiente) por cada tonelada de CO2 que hayan emitido a la atmósfera durante todo su proceso de fabricación hasta su llegada al Viejo Continente. Lo que vendría a ser una especie de arancel verde, un término que no le gusta nada utilizar a Bruselas. En principio ese canon afectará a los bienes de sectores con mayor huella de carbono: hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio, hidrógeno y producción de electricidad. En el listado hay elementos como cementos Portland; abonos minerales o químicos nitrogenados; tubos y perfiles huecos, de fundición; elementos de vías férreas como los carriles, y el alambre de aluminio, por ejemplo. Con el tiempo este sistema se aplicará gradualmente a otras muchas actividades y a más productos. Pues bien, a nadie se le escapa que en un contexto como el que ahora vivimos, con fuertes tensiones comerciales en el tablero global y un órdago arancelario tras otro, implementar el CBAM, que ahora está en un proceso de rodaje pero que todavía no es obligatorio (lo será a partir del uno de enero de 2026), podría enredar más la madeja de las pugnas comerciales. Con el CBAM, la UE pretende conseguir varios objetivos. Por un lado, frenar lo que se conoce como fuga de carbono, es decir evitar que empresas e industrias europeas intensivas en carbono trasladen sus procesos productivos a países con legislaciones medioambientales más suaves, como China, Vietnam, el sureste asiático... Por otra parte, el CBAM impedirá que entren en la UE productos más contaminantes (y más baratos) que sustituirían a los fabricados aquí mucho más sostenibles. «Es el dumping ambiental: bienes más competitivos que ingresan en el mercado europeo con costes productivos más bajos, menos regulados y con mucha mayor huella de carbono», detalla Omar Rachedi, profesor de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade. En cualquiera de esos casos, si las empresas se van a otras regiones trasladan también sus emisiones, y si importamos productos más contaminantes las emisiones se quedan en nuestro continente. Por tanto, no se reducirían emisiones a nivel global y los esfuerzos de la UE por descarbonizar el planeta, empezando por sí misma, quedarían en saco roto. Y luego hay otro efecto de fondo. Con el CBAM nuestras empresas e industrias competirán en igualdad de condiciones que las foráneas ya que todas deberán pagar por sus emisiones de CO2. Esto se explica porque el CBAM está vinculado al sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), que existe desde 2005. «Es un mercado de oferta y demanda controlado por la Comisión Europea», afirma Pedro González, socio responsable del área de Aduanas, Impuestos Especiales y Fiscalidad Ambiental de EY. Con este sistema las actividades más intensas en energía abonan una cantidad (hoy es de 64,58 euros) por cada tonelada de CO2 que emiten a la atmósfera. Afecta a refinerías petroleras, a la producción de hierro, aluminio, metales, cemento, cal, vidrio, cerámica, papel y pulpa, cartón... La UE asigna a esas empresas un umbral de emisiones que tienen derecho a generar y que son gratuitas. Si se pasan de ese límite, compran derechos de emisión en el mercado. Si no llegan, pueden vender sus derechos o guardarlos. «Ahora, realmente solo los agregadores eléctricos, que generan electricidad con gas natural y carbón (cada vez menos), pagan por el 100% de sus emisiones. Si la industria más intensiva pagara el precio de todas las emisiones que produce no podría competir internacionalmente. Por eso a esta industria, que requiere mucha electricidad y calor, siempre se le ha asignado un alto porcentaje de derechos de emisión gratuitos. Es decir, que la mayor parte de la cuota que les corresponde pagar por todas sus emisiones no lo hace», explica Pedro González. Pero eso ha tenido un efecto contrario al que se pretendía. La UE se dio cuenta de que así no se avanzaba en el proceso de descarbonización industrial. Y para acelerar aumentó los objetivos medioambientales: en 2030 tendremos que haber reducido un 55% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 (antes era el 40%). Así que Bruselas ideó una nueva fórmula para conseguirlo: Retirar gradualmente las asignaciones gratuitas de los derechos de emisión a la industria europea, para que pague cada vez más toneladas de CO2 que genera y que ya no serán gratis. Entonces, la UE cree que si estas empresas quieren ahorrar en derechos de emisión, tendrán que esforzarse por implantar procesos más sostenibles y así avanzaremos en la descarbonización. A la par, Europa introduce poco a poco la tarifa CBAM en la frontera con el fin de que los importadores extracomunitarios también paguen por sus emisiones, comprarán certificados de carbono equivalentes al precio que hubieran pagado si los bienes se hubieran producido en el Viejo Continente. «La UE tiene que acelerar mucho la descarbonización para cumplir sus nuevos objetivos. La forma de hacerlo es que la industria pague por sus emisiones, cuando medio mundo no lo hace. Por tanto, para proteger su competitividad, ha pensado que las empresas europeas vayan pagando poco a poco por sus emisiones y a la vez se establece una tarifa para los productos extracomunitarios, con el fin de ponerles al mismo nivel que la industria nacional que sí paga emisiones», concreta Pedro González. El arancel verde puede tener un efecto contrario: «La UE intenta con este mecanismo tener un efecto arrastre para que las empresas de otros países se descarbonicen porque, si no lo hacen, no pueden vender en la UE. Pero podría ocurrir que nos quedemos aislados como una isla climática donde se paga caro por las emisiones. Estaríamos protegidos de fuera por estos aranceles y la industria comunitaria serviría para abastecernos internamente, pero no podría competir a nivel global contra países que no tengan un sistema de pago por emisiones», considera Pedro González. Pero hay que correr el riesgo. El CBAM «es una herramienta necesaria para fomentar la sostenibilidad de los sectores. Trata de incentivar la descarbonización más allá de la UE y que todos compitamos con las mismas reglas de juego», lo valora Jon Moreno, técnico de Gobernanza Climática en Ecodes. Desde luego, que aplicar este Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono no va a ser nada fácil. Porque pueden darse situaciones como: el acero es fabricado en China, lo compra una empresa india que realiza una pieza y esta es instalada en un vehículo que se ensambla en Alemania. «¿Cómo conseguir una medición de emisiones de CO2 que tenga sentido? -se pregunta Omar Rachedi-. Porque hablamos de productos que se fabrican en diferentes países, en distintos momentos... En un contexto de una cadena productiva globalizada medir con exactitud es costoso y complicado». No obstantes, hay varias propuestas para medir. «Los importadores quieren que se habilite con carácter general un sistema de valores por defecto, es decir un mecanismo que recoja que una pieza de 3 cm de acero fabricada de India se le atribuye unas emisiones implícitas que van a ser siempre 8. Pero la Comisión Europea no le gusta porque desincentiva la descarbonización», explica Pedro González. La tarifa CBAM se encuentra en un periodo transitorio y todavía no se paga, lo que se hará a partir del 1 de enero de 2026 para los primeros sectores afectados (hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio, hidrógeno y electricidad). «Ahora los importadores tienen que presentar declaraciones trimestrales y obligaciones que no son de pago y que sirven para que la industria se prepare y para que la Comisión Europea y los Estados adquieran información sobre el funcionamiento del sistema, quién emite, cuándo, cómo... Se obtienen así valores medios de los productos», cuenta González. Lo que también se estudia es la forma de que el mecanismo CBAM no entre en colisión con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que tampoco se acuse a la UE de proteccionismo. Los expertos consultados por ABC consideran que la forma en la que está planteado la tarifa CBAM respeta las normas internacionales del comercio. «El ajuste en frontera encaja con la OMC», garantiza Pedro González. «No da ninguna ventaja a los productos de la UE en detrimento de las importaciones de terceros países. Las importaciones se enfrentan a una carga regulatoria que es similar a la de los bienes que se producen dentro de Europa. Y tampoco se da una ventaja competitiva a un país miembro de la OMC frente a otro país miembro de la misma organización», estima Jon Moreno. De todas formas poco se puede hacer ahora ante la OMC porque está prácticamente desactivada como apunta González. «El órgano de apelación al que podrían recurrir los países afectados por CBAM está paralizado desde el primer mandato de Trump que bloqueó el nombramiento de los jueces», advierte. Los riesgos de que con esta fórmula ideada por la UE se tensionen más las relaciones comerciales no pasan desapercibidos. Habrá países donde el CBAM impacte más, en aquellos que «exportan un gran volumen de productos a Europa, que son bienes con altas emisiones de carbono y que no hayan establecido sus propios precios internos al carbono», enumera Jon Moreno. Entre ellos hay grandes potencias como China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Turquía. «Tienen capacidad de presionar a Europa pero también de adaptarse a este ajuste en frontera. Pueden establecer su propios precios al carbono (que podrían deducirse de la tasa CBAM) y subvencionar empresas para que se descarbonicen. Rusia ha asumido absorber las pérdidas. Los que sí van a necesitar apoyo adicional son países como India, Brasil, Ucrania, Vietnam... que no tienen tanta capacidad para adaptarse. Los ingresos que se obtiene por la tarifa CBAM se invertirán en parte en la industria europea pero también se pueden utilizar para apoyar a estos países en sus procesos propios hacia una economía cero emisiones netas», expone Jon Moreno. Ya hay regiones en el mundo con mecanismos de ajuste en frontera, aparte de Europa, por ejemplo en California se aplica en determinadas importaciones de electricidad. Y Canadá y Japón se están planteando iniciativas similares. En el proceso de construcción de toda esta maquinaria normativa de emisiones se ha cruzado el informe Draghi y la Brújula para mejorar la competitividad europea. Entre sus iniciativas está el paquete Omnibus que se estudia ahora en Europa. La idea es reducir un 25% las cargas administrativas que soportan las empresas por este entramado de regulación medioambiental y en un 35% para las pymes. Así será más fácil su descarbonización. Entre esas medidas, se ha suavizado la tarifa de ajuste en frontera por carbono ya que no tendrán que pagarla las empresas que emitan menos de 50 toneladas anuales de CO2. Son sobre todo pymes. La Comisión Europea calcula que hay unas 182.000. Son el 90% de los importadores pero solo suponen el 1% de las emisiones. El CBAM afectará también a España en esas primeras actividades donde se empezará a aplicar. Por ejemplo, en el sector de los fertilizantes. Somos el cuarto consumidor de abonos de la UE, por detrás de Francia, Alemania y Polonia. Producimos unos 7,7 millones de toneladas de estos insumos al año, que es suficiente «para abastecer la demanda nacional de la mayoría de estos productos que se consumen en la agricultura española», asegura Paloma Pérez, secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe). Pero también importamos unas 3 millones de toneladas de fertilizantes, fundamentalmente de Europa, y de países del norte de África, como Egipto, Argelia y Marruecos. «Disponen de reservas naturales de materias primas como roca fosfórica, gas natural... lo cual unido a una legislación más laxa en temas laborales y medioambientales, les permite tener unos costes de producción inferiores y ser más competitivos, pudiendo destinar parte de su producción al mercado europeo», cuenta Paloma Pérez. Y al acecho también está Rusia que en los últimos años ha incrementado sus ventas de abonos en la UE, «beneficiándose de un gas subvencionado. Estas importaciones, realizadas por debajo de los precios habituales del mercado, están perjudicando de forma dramática a la industria europea de fertilizantes, lo que podría conducir a la desaparición de muchas de sus plantas productivas», cuenta. De hecho, Bruselas estudia aranceles para la importación de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia. Aunque de forma general la tarifa de ajuste en frontera se considera que tendrá un impacto positivo en la industria de fertilizantes europea (y también en la española), los riesgos existen. «Gracias a esta medida, los fertilizantes producidos en España, que ya cumplen estrictas normativas ambientales y soportan costes por emisiones de CO2, podrán competir en igualdad de condiciones frente a productos importados de países con menores exigencias ambientales. Sin embargo, el CBAM también presenta un reto. Los mayores costes de producción que asumen las empresas europeas pueden reducir la competitividad de los fertilizantes españoles en mercados fuera de la UE, donde los fabricantes no se enfrentan a restricciones similares ni costes por emisiones de carbono», cree Pérez. De forma indirecta la agricultura española también se verá beneficiada. «Los agricultores que usen fertilizantes con menor huella de carbono podrán descontarse las correspondientes emisiones y generar ingresos para su explotación», indica. Nuevas reglas de juego en un contexto de tensiones e incertidumbre para que la industria europea, más sostenible, pueda competir a nivel global en igualdad de condiciones.
Publicaciones Relacionadas