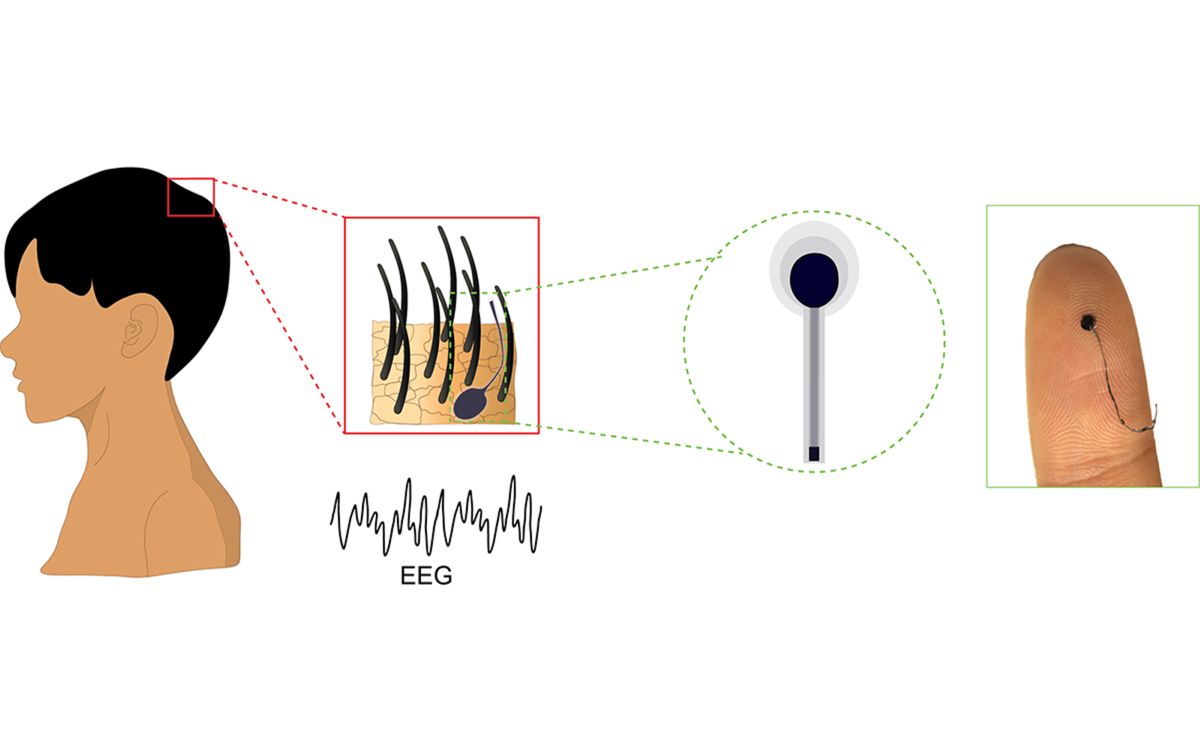La Iglesia católica, okupa consentida en el Estado español
En un país que declaró en la Carta Marga su aconfesionalidad, la presencia abusiva de la Iglesia es una okupa consentida que no solo se niega a salir de la salita de estar, sino que se sienta sin permiso a tu mesa y, con beatífica sonrisa, exige su parte del pastel La España contemporánea debería revisar el hecho de ser un Estado aconfesional y trabajar en ser un Estado laico, pero la Iglesia católica sigue siendo esa okupa consentida que se niega a abandonar la salita de estar, esa huésped que, en vez de agradecer la hospitalidad que le concedió la Constitución, se instala con arrogancia, reclama privilegios y se permite dictar las normas de la casa, es decir, las reglas del juego democrático. España no será un país realmente democrático hasta que no haga la transición, también política, de pasar de ser un Estado aconfesional a ser un Estado laico, sin la sombra de esa institución que, con su obsoleta casulla y su vasto aparato institucional, aún se atreve a dictar quién puede casarse y quién no, qué se puede enseñar y qué no, qué valores deben prevalecer y cuáles ser eliminados, cómo han de ser las mujeres, quién lo es y quién no, dónde deben estar, qué estilo de vida debemos llevar o no. Un avance racional que no se entiende que siga resultando impensable. La Iglesia católica, ese viejo cardenal que se niega a desaparecer de todas las pantallas, sigue disfrutando de exenciones fiscales, de inmatriculaciones fraudulentas, de fondos públicos y de un protagonismo contrario a la lógica y a la justicia. Mientras la ciudadanía sigue luchando por los derechos humanos y no humanos, por una educación pública laica, por una justicia igualitaria, por un Estado sin otro dueño que su pueblo, la Iglesia sigue pavoneándose en el balcón de sus privilegios, como si el tiempo no hubiera pasado y la evolución y la modernidad fueran apenas espejismos de la IA. En España, un país que se jacta de su transición política, de su historia democrática reciente, de su presunta libertad, no es aceptable que una religión siga siendo la invitada de honor en la mesa del poder. Su posición privilegiada en la esfera pública resulta una afrenta a la igualdad de toda la ciudadanía. ¿Cómo puede un Estado que se define como aconfesional justificar el uso de recursos públicos para sostener instituciones religiosas, cuando esas mismas instituciones no rinden cuentas ante la ciudadanía ni están sujetas a los mismos controles que otras organizaciones civiles? Máxime si esa institución tiene una historia plagada de capítulos oscuros, de violencia y de encubrimientos que, en lugar de ser asumidos en la reparación y enterrados en un olvido consciente, parecen ser exhibidos con orgullo en el museo de los privilegios, empezando por los mediáticos. La Iglesia católica, esa institución que predica amor y misericordia, pero ha sido siempre protagonista de abusos de todo tipo, de violaciones, de pederastia, de ocultación y de silencios cómplices, se permite además el lujo social de mostrarse reticente a la hora de afrontar sus delitos con transparencia. ¿Quién necesita, claro, justicia cuando tiene el poder de manipular el relato y de mantener intacto su status quo? Pero la falta de una condena clara y contundente de estos hechos, así como la resistencia a aceptar cambios en su estructura y en su relación con la sociedad, generan un rechazo cada vez mayor, especialmente entre les jóvenes, que buscan instituciones que promuevan la justicia, la igualdad, la diversidad y la transparencia. Por mucho que nos confundan las pantallas, las portadas, los titulares y las ondas. En un país que declaró en la Carta Marga su aconfesionalidad, la presencia abusiva de la Iglesia es una okupa consentida que no solo se niega a salir de la salita de estar, sino que se sienta sin permiso a tu mesa y, con beatífica sonrisa, exige su parte del pastel. La separación de poderes, esa idea que parece revolucionaria pero debería ser la base de cualquier democracia, se ve constantemente amenazada por la influencia eclesiástica, que se cree con el derecho divino a decidir qué es correcto y qué no. Lo raro no es que la Iglesia y sus fieles lo crean para sí, sino que les permitamos que lo proclamen urbi et orbi, mientras hacen caja. Hacen caja, por ejemplo, a través de la educación. La escuela, que debería ser un espacio de fomento de la libertad y el pensamiento crítico, en manos de la Iglesia se ve contaminada por catequesis y por dogmas, como si la razón fuera un enemigo a vencer, como si el proceso educativo fuera un campo de batalla donde la ciencia y la libertad de conciencia han de luchar por sobrevivir. Lo hacen así para que España siga siendo ese país donde la Iglesia católica es una okupa eterna del Estado, una okupa que no piensa irse, una okupa que se aferra con tenacidad a los privilegios que ha usurpado. Pero es fundamental recordar que en un Estado aconfesional, la religión no debe tener un papel p


En un país que declaró en la Carta Marga su aconfesionalidad, la presencia abusiva de la Iglesia es una okupa consentida que no solo se niega a salir de la salita de estar, sino que se sienta sin permiso a tu mesa y, con beatífica sonrisa, exige su parte del pastel
La España contemporánea debería revisar el hecho de ser un Estado aconfesional y trabajar en ser un Estado laico, pero la Iglesia católica sigue siendo esa okupa consentida que se niega a abandonar la salita de estar, esa huésped que, en vez de agradecer la hospitalidad que le concedió la Constitución, se instala con arrogancia, reclama privilegios y se permite dictar las normas de la casa, es decir, las reglas del juego democrático. España no será un país realmente democrático hasta que no haga la transición, también política, de pasar de ser un Estado aconfesional a ser un Estado laico, sin la sombra de esa institución que, con su obsoleta casulla y su vasto aparato institucional, aún se atreve a dictar quién puede casarse y quién no, qué se puede enseñar y qué no, qué valores deben prevalecer y cuáles ser eliminados, cómo han de ser las mujeres, quién lo es y quién no, dónde deben estar, qué estilo de vida debemos llevar o no. Un avance racional que no se entiende que siga resultando impensable.
La Iglesia católica, ese viejo cardenal que se niega a desaparecer de todas las pantallas, sigue disfrutando de exenciones fiscales, de inmatriculaciones fraudulentas, de fondos públicos y de un protagonismo contrario a la lógica y a la justicia. Mientras la ciudadanía sigue luchando por los derechos humanos y no humanos, por una educación pública laica, por una justicia igualitaria, por un Estado sin otro dueño que su pueblo, la Iglesia sigue pavoneándose en el balcón de sus privilegios, como si el tiempo no hubiera pasado y la evolución y la modernidad fueran apenas espejismos de la IA. En España, un país que se jacta de su transición política, de su historia democrática reciente, de su presunta libertad, no es aceptable que una religión siga siendo la invitada de honor en la mesa del poder. Su posición privilegiada en la esfera pública resulta una afrenta a la igualdad de toda la ciudadanía.
¿Cómo puede un Estado que se define como aconfesional justificar el uso de recursos públicos para sostener instituciones religiosas, cuando esas mismas instituciones no rinden cuentas ante la ciudadanía ni están sujetas a los mismos controles que otras organizaciones civiles? Máxime si esa institución tiene una historia plagada de capítulos oscuros, de violencia y de encubrimientos que, en lugar de ser asumidos en la reparación y enterrados en un olvido consciente, parecen ser exhibidos con orgullo en el museo de los privilegios, empezando por los mediáticos. La Iglesia católica, esa institución que predica amor y misericordia, pero ha sido siempre protagonista de abusos de todo tipo, de violaciones, de pederastia, de ocultación y de silencios cómplices, se permite además el lujo social de mostrarse reticente a la hora de afrontar sus delitos con transparencia. ¿Quién necesita, claro, justicia cuando tiene el poder de manipular el relato y de mantener intacto su status quo? Pero la falta de una condena clara y contundente de estos hechos, así como la resistencia a aceptar cambios en su estructura y en su relación con la sociedad, generan un rechazo cada vez mayor, especialmente entre les jóvenes, que buscan instituciones que promuevan la justicia, la igualdad, la diversidad y la transparencia. Por mucho que nos confundan las pantallas, las portadas, los titulares y las ondas.
En un país que declaró en la Carta Marga su aconfesionalidad, la presencia abusiva de la Iglesia es una okupa consentida que no solo se niega a salir de la salita de estar, sino que se sienta sin permiso a tu mesa y, con beatífica sonrisa, exige su parte del pastel. La separación de poderes, esa idea que parece revolucionaria pero debería ser la base de cualquier democracia, se ve constantemente amenazada por la influencia eclesiástica, que se cree con el derecho divino a decidir qué es correcto y qué no. Lo raro no es que la Iglesia y sus fieles lo crean para sí, sino que les permitamos que lo proclamen urbi et orbi, mientras hacen caja.
Hacen caja, por ejemplo, a través de la educación. La escuela, que debería ser un espacio de fomento de la libertad y el pensamiento crítico, en manos de la Iglesia se ve contaminada por catequesis y por dogmas, como si la razón fuera un enemigo a vencer, como si el proceso educativo fuera un campo de batalla donde la ciencia y la libertad de conciencia han de luchar por sobrevivir. Lo hacen así para que España siga siendo ese país donde la Iglesia católica es una okupa eterna del Estado, una okupa que no piensa irse, una okupa que se aferra con tenacidad a los privilegios que ha usurpado.
Pero es fundamental recordar que en un Estado aconfesional, la religión no debe tener un papel preponderante en la vida pública ni en la formulación de políticas. La separación de poderes, la igualdad de derechos y la libertad de conciencia deben ser los principios que guíen la relación entre el Estado y las confesiones religiosas. La Iglesia católica, como cualquier otra organización, tiene el derecho a practicar su fe y a mantener sus creencias, pero no puede ni debe gozar de privilegios que perjudiquen la igualdad de todes.
La historia nos enseña que los tiempos cambian y que, a veces, aunque no siempre, la verdad y la justicia acaban por triunfar. Hasta entonces, si es así, seguiremos mirando con resignada indignación cómo esa institución, que debería ser historia y no presente, sigue ocupando un lugar que no le corresponde en un Estado que, para ser verdaderamente democrático, debe aspirar a ser laico.