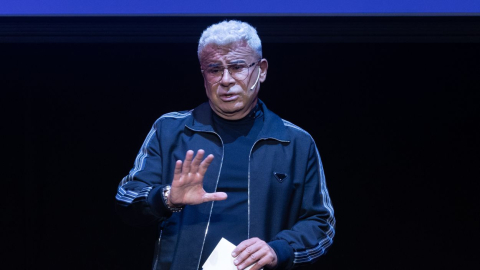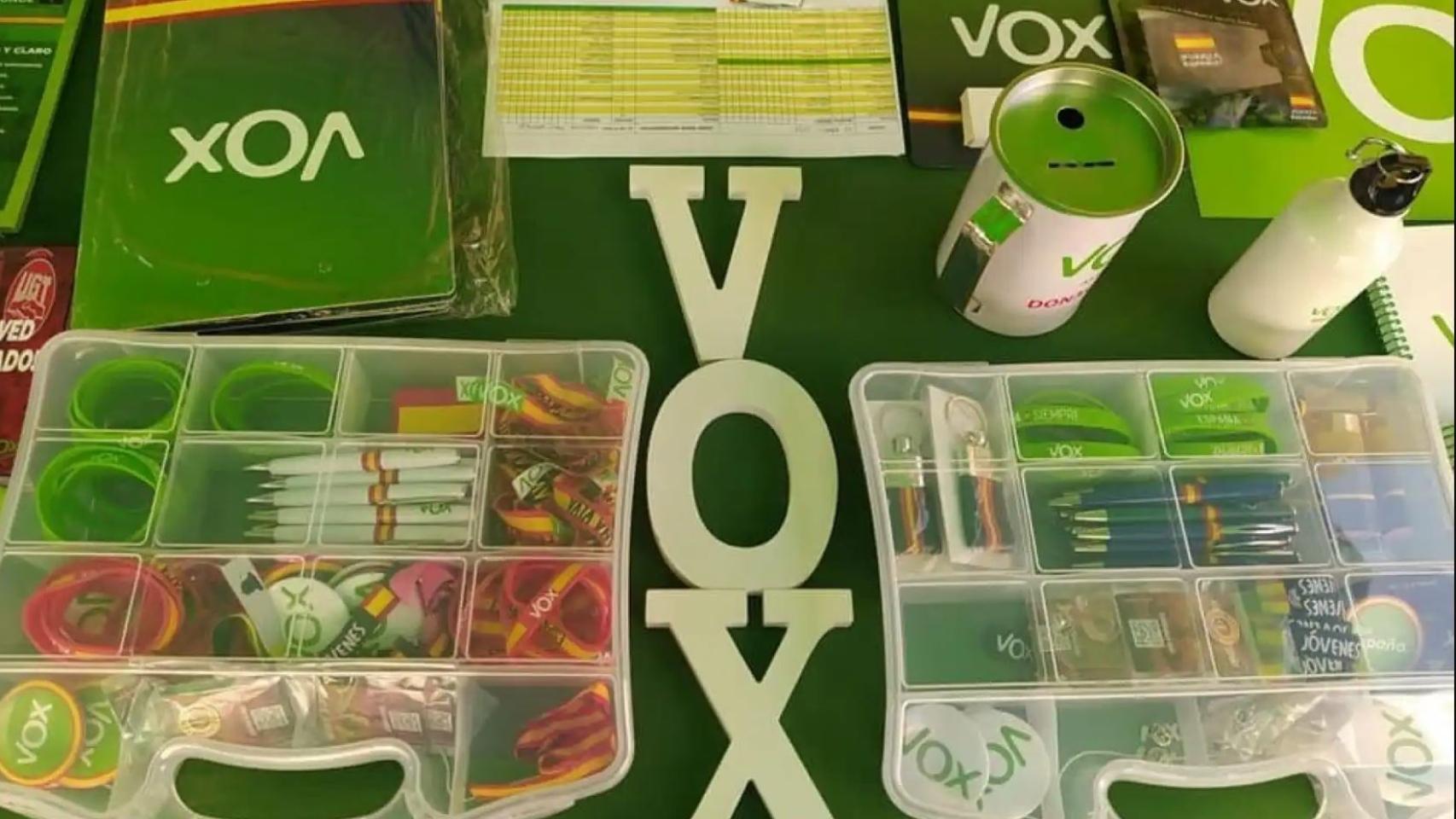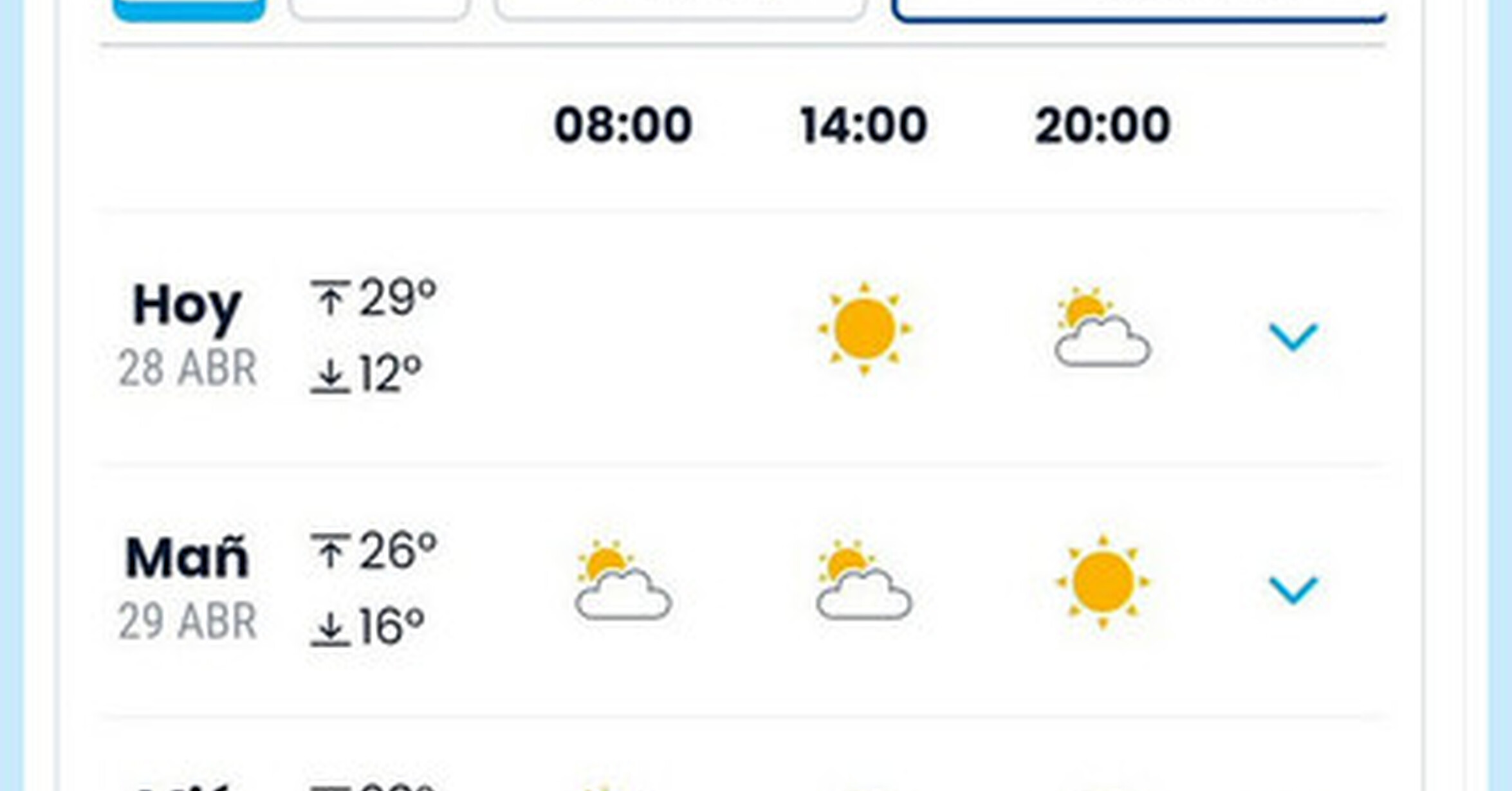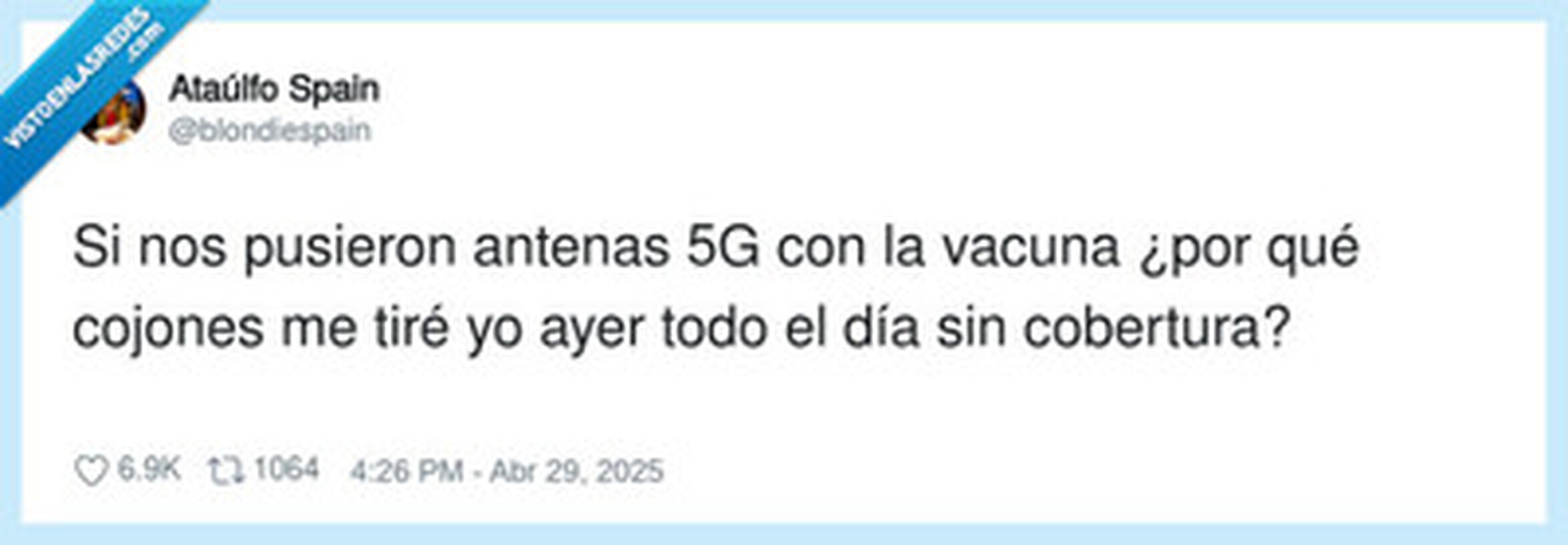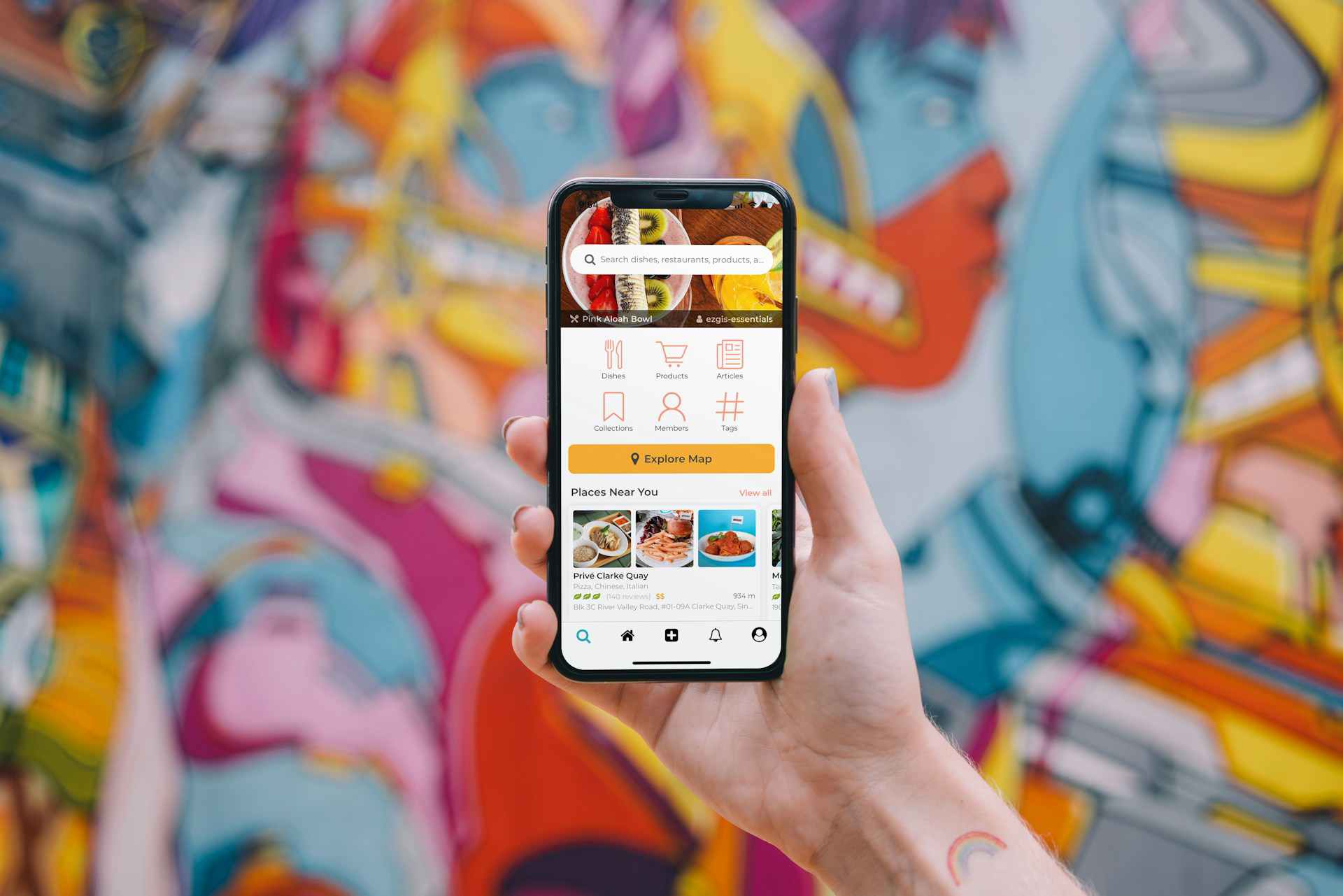Filosofía de la música
¿Qué es la música? A lo largo de la historia, muchos pensadores han tratado de dar respuesta a esta pregunta, que va intrínsecamente unida a la cuestión de qué es el gusto y qué es la belleza. La entrada Filosofía de la música se publicó primero en Ethic.
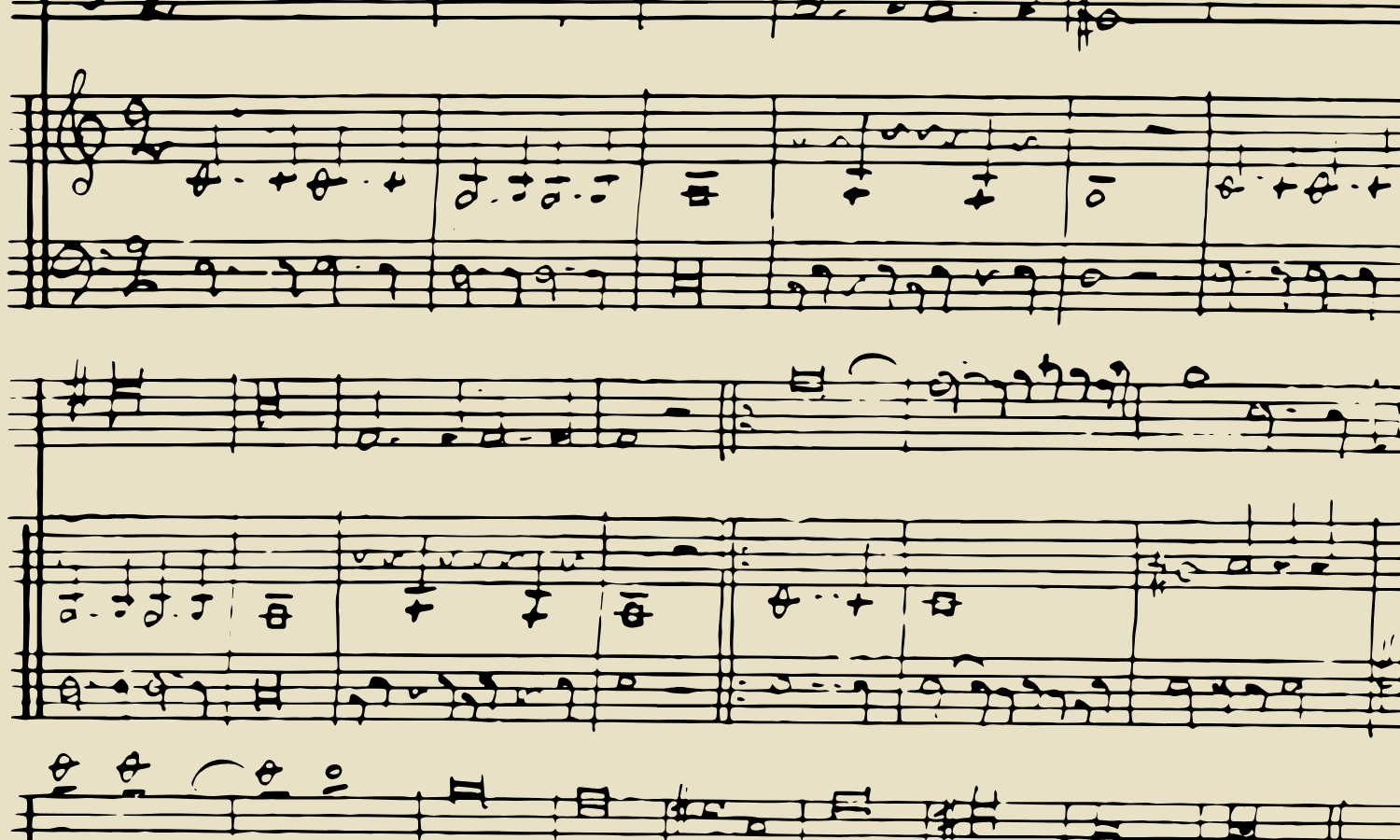
En la era del trap, del Auto-Tune y de la música rave, la reflexión sobre el fenómeno musical se hace más interesante que nunca. Esta se halla a puente entre la musicología y la filosofía de la música, cuyas fronteras son a veces difusas, y se puede concretar en dos preguntas genéricas que tienen más enjundia de lo que a simple vista pudiera parecer. La primera es obligada: ¿qué es música? La segunda, trenzada con la primera, es: ¿tiene la música que estar relacionada necesariamente con la belleza?
La primera cuestión puede generar en muchos lectores una mueca algo socarrona. «Es evidente. Todos sabemos lo que es la música», pensarán. Sin embargo, imagínense que comienzan a percutir con sus manos la mesa que tienen delante. El ritmo es bastante monótono y pobre, pero hay alguna variación. ¿Están haciendo música? ¿Es esta una creación artística? Otro ejemplo: un coche está aparcado con los altavoces a todo trapo. De ellos emanan unos sonidos electrónicos graves, bajos, que persisten uniformemente en el tiempo. ¿Esos sonidos son música o mero ruido?
Tal vez la definición filosófica de música no tolere una respuesta unívoca. Puede que estemos ante una cuestión subjetiva e incluso generacional. En ciertos géneros actuales muchas personas apenas aprecian un bum bum bum, mientras que otras, normalmente más jóvenes, experimentan gracias a ese sonido un conglomerado de emociones. Al revés, aquellas se pueden emocionar con las letras de Serrat o de Sabina a la vez que las últimas solo atisban en ellas el rancio aroma de un sonido desfasado.
Kant discernió el gusto personal de la belleza objetiva
Immanuel Kant (1724-1804) discernió el gusto, incuestionable y personal, de la belleza objetiva. ¿Es esta una distinción afortunada? ¿Hay acaso una definición universal de música y, más importante todavía, un vínculo vigoroso con la belleza? Para comprobarlo, cada año acostumbro a hacer la siguiente prueba con mis estudiantes de 16 años: tienen que escuchar con los ojos cerrados y en silencio (para evitar la influencia del resto) distintos sonidos y distintas músicas de varios géneros. La discrepancia es inevitable y la conclusión habitual estriba en que, a fin de cuentas, todo es subjetivo. En lo que atañe a las distintas emociones que estos temas suscitan, tampoco hay quorum.
En una ocasión, después de escuchar parte de In my Mind de Dynoro y Gigi D’Agostino, todos los estudiantes aseguraron apreciar resquicios de belleza en ese tema (nada que extrañar, al tratarse de música con una base electrónica). Todos, excepto una alumna que, sin rodeos, aseguró que esa música le parecía la antítesis de la belleza. Cuestionada por el porqué, alegó que, desde que empezó el sonido, hubiera preferido el silencio.
Aunque no es un leitmotiv frecuente, algunos grandes filósofos han dedicado parte de su reflexión a la música. En la misma centuria en la que muere Kant, Arthur Schopenhauer (1788-1860) sentencia en su El mundo como voluntad y representación que la música, trátese de lo que se trate, es la «respuesta al misterio de la vida» y, en consonancia, «la más profunda de todas las artes».
Según Schopenhauer, la música es la respuesta al misterio de la vida
No muy lejos de este parecer su díscolo discípulo, Friedrich Nietzsche (1844-1900), estimó que la música es la ventana al fondo último de la realidad, aquello que denomina con la grandilocuente expresión «voluntad de poder», el motor que impulsa la existencia de todos los seres.
Inicialmente, la filosofía de Nietzsche toma como eje central la dicotomía entre lo dionisíaco y lo apolíneo. El último, simbolizado con el dios Apolo, representa la mesura, el orden, la medida y la racionalidad. Por la contra, la dimensión dionisíaca de la vida expresa el caos, la noche, la embriaguez y el éxtasis. Aun cuando la voluntad de poder nace de este último pozo, la tradición decadente occidental impuso, acorde a la interpretación nietzscheana, el orden apolíneo, sumamente dañino para el cuerpo. Para combatir este error histórico, la música puede encarnar de manera privilegiada la fuerza de Dioniso.
Tan en serio se tomó Nietzsche la música –él mismo hizo sus pinitos– que el compositor Richard Wagner (1813-1883) es comúnmente considerado una de sus grandes influencias intelectuales. Al menos hasta que Nietzsche, horripilado, apreció un decadente giro cristiano-apolíneo en su música. Razón que le granjeó al autor de la Cabalgata de las valquirias la enemistad del filósofo.
En la misma línea, un discípulo lejano de Nietzsche, el pensador barcelonés Eugenio Trías (1942-2013), ha situado en la música un portal que conecta el mundo racional humano (la dimensión apolínea de la existencia) con lo místico, lo inefable, el misterio (lo dionisíaco). Así, este apuesta por una valoración de la música como complemento del lenguaje en la búsqueda de la belleza y el conocimiento. Desligándose un tanto del alemán, no tanto para manifestar un derroche de la fuerza vital que, aunque reprimida, todos tenemos, sino para canalizar virtuosamente ambos aspectos.
La entrada Filosofía de la música se publicó primero en Ethic.