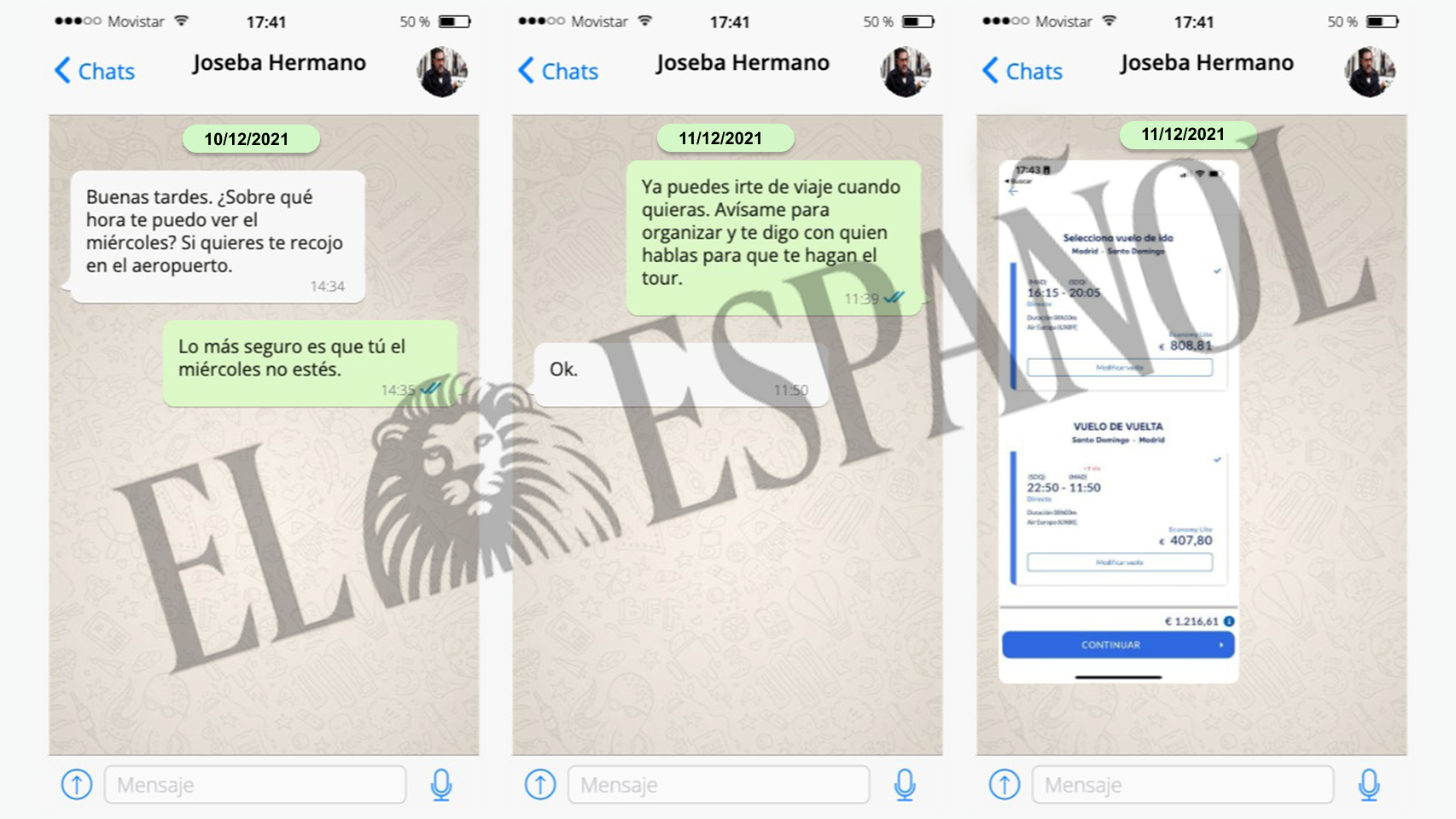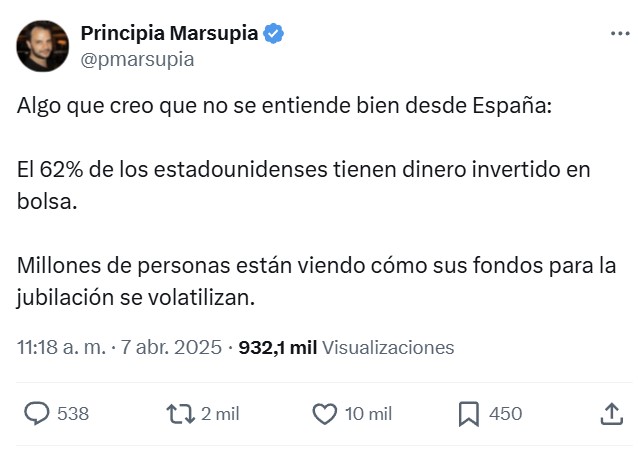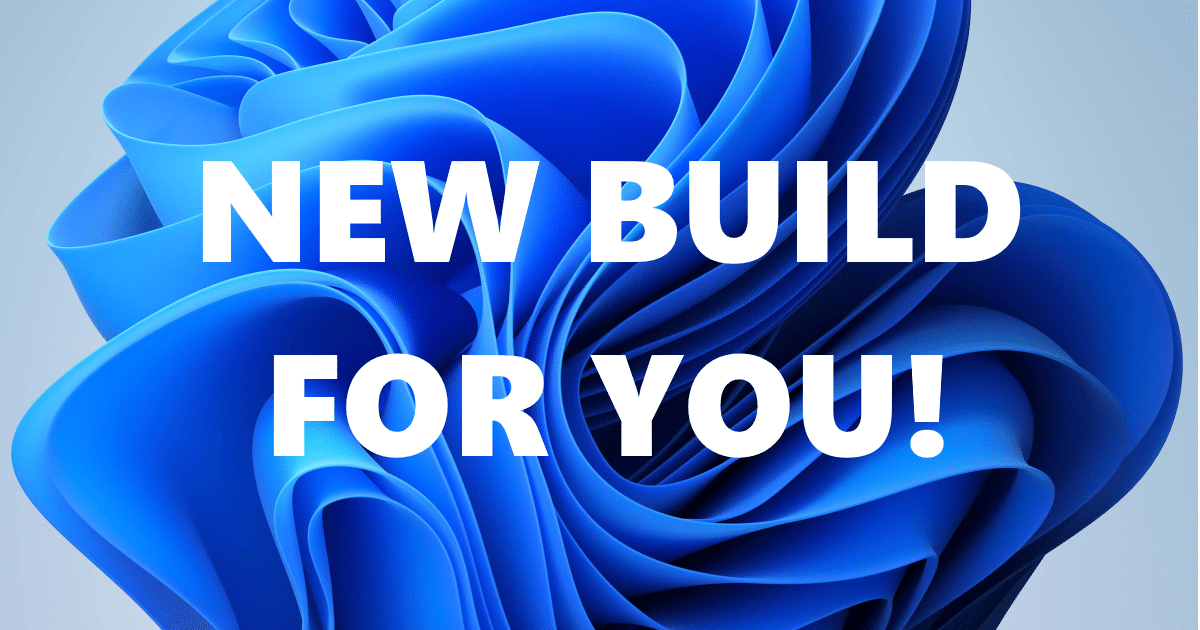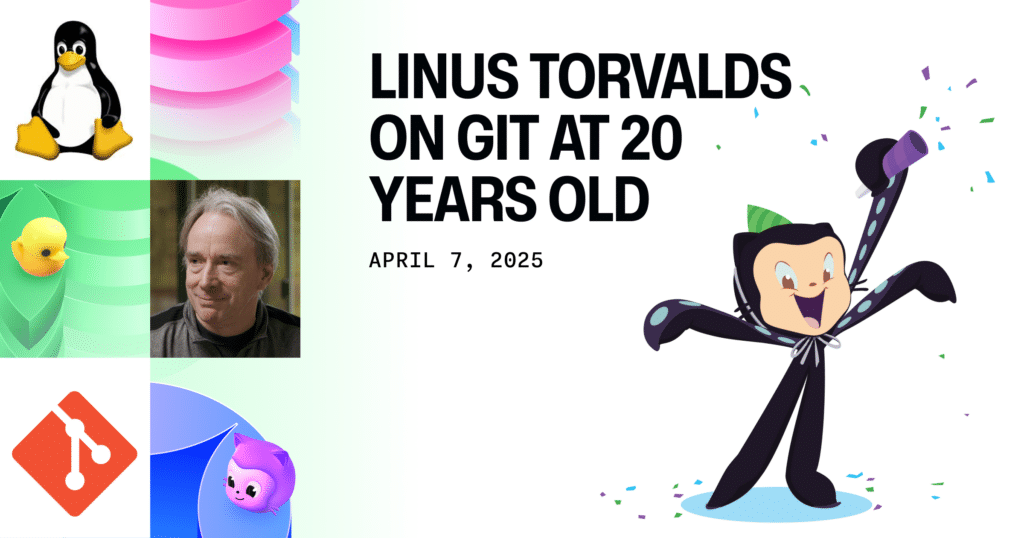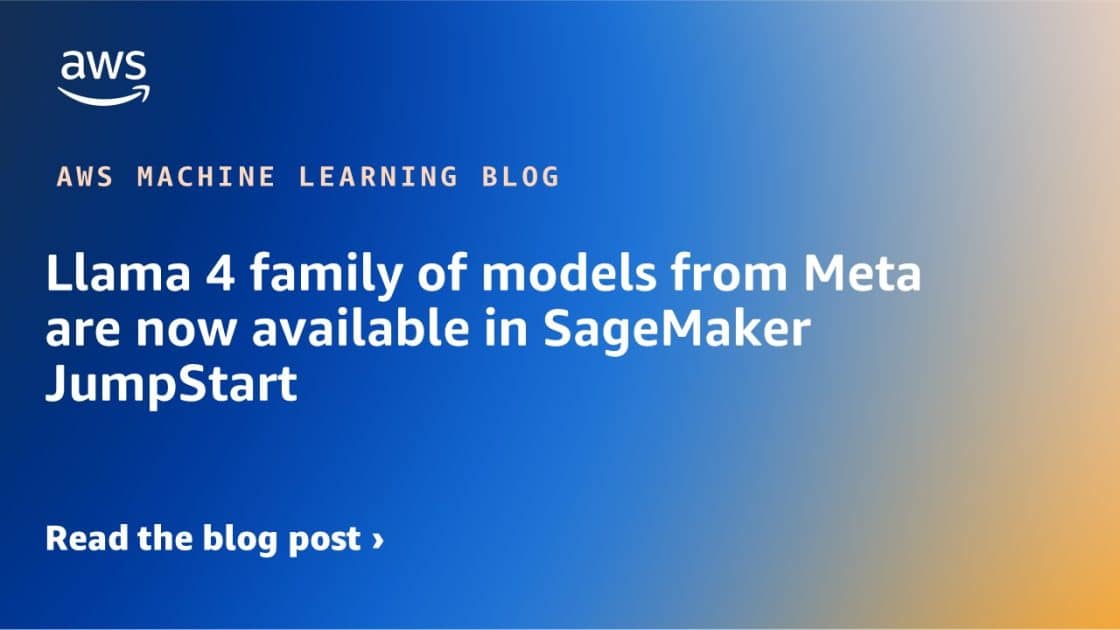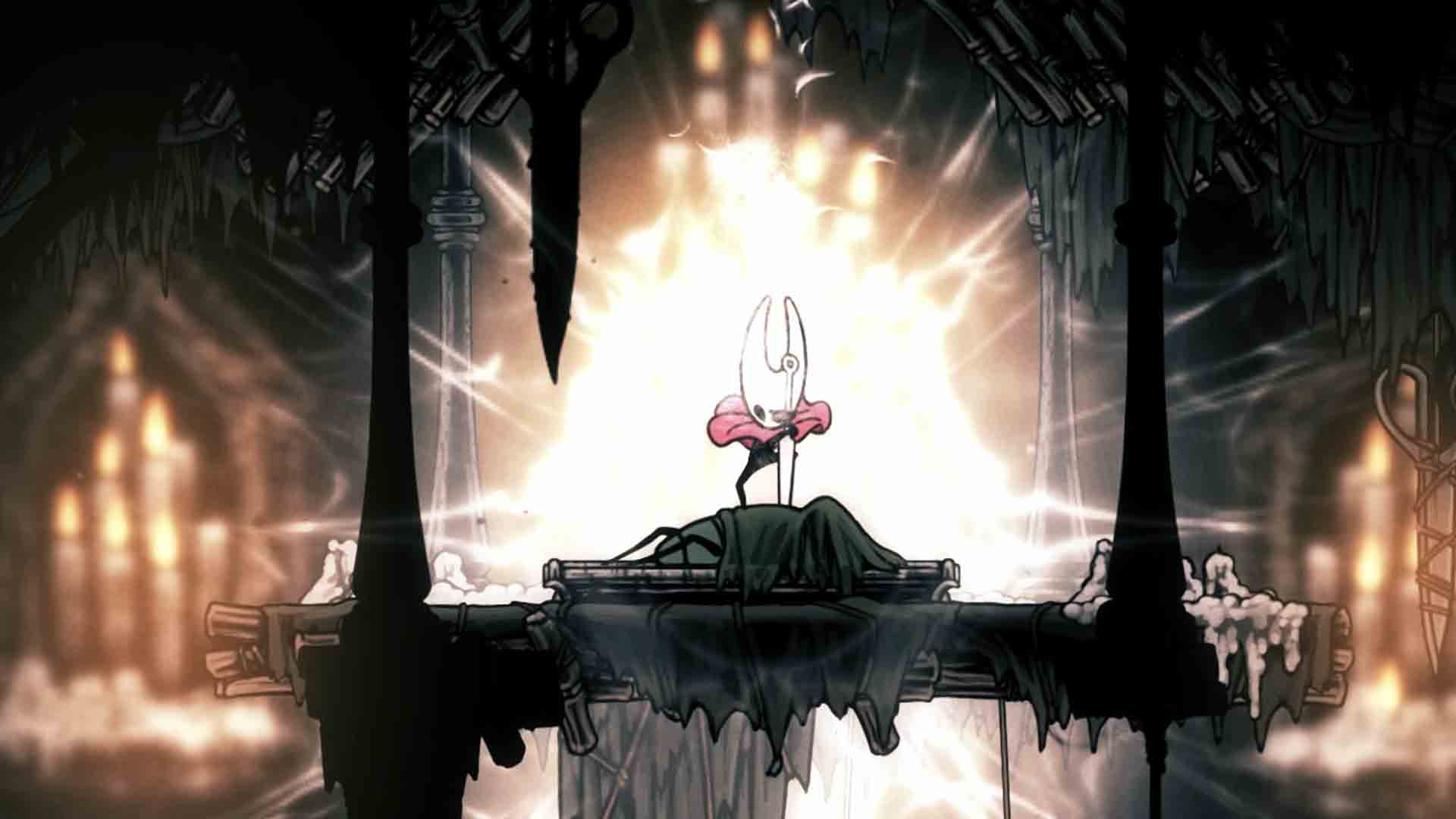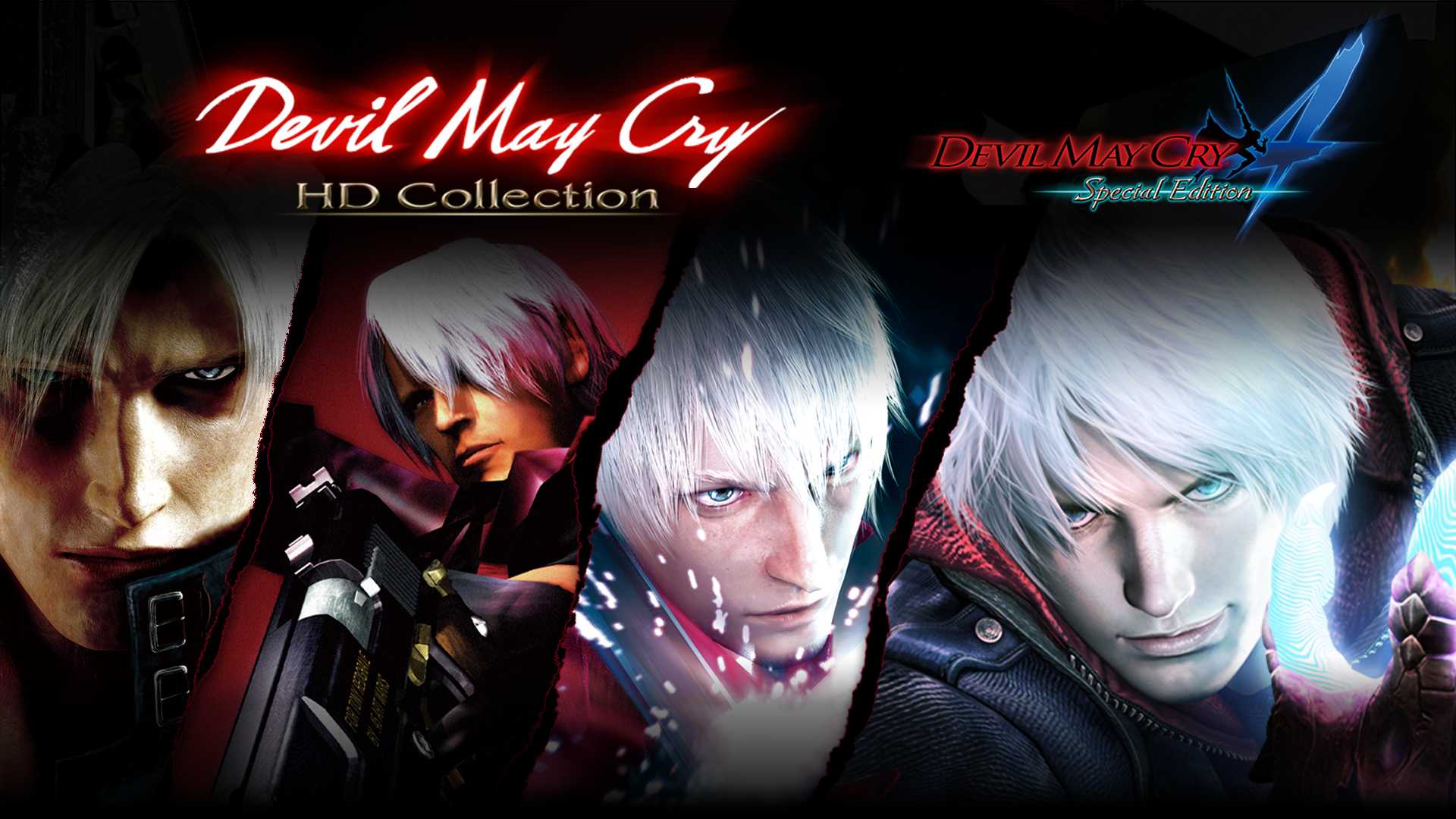España busca el manual para encajar la pieza central del puzle renovable
España es el paraíso de las renovables, especialmente de la energía fotovoltaica y eólica. Pero esa condición no es suficiente para llegar a los objetivos de descarbonización que tenemos a corto plazo y mucho menos para alcanzar algún día la neutralidad climática. Además, con la rapidez que quiere Europa. Porque el sol y el viento no son gestionables, por su carácter intermitente y porque la red eléctrica necesita tener garantizado el suministro y su estabilidad en todo momento, España tiene que desplegar también sistemas de almacenamiento energético a través de diferentes tecnologías, como las baterías y el bombeo reversible, por ejemplo. El almacenamiento de energía es la pieza clave para que el puzle de las renovables tenga todo su sentido. Permitirá guardar la energía que no se consume cuando la fotovoltaica y la eólica estén a pleno pulmón, para posteriormente utilizarla en picos de demanda cuando las renovables no estén disponibles. Así se proporciona seguridad, equilibrio y flexibilidad a la red, lo que será cada vez más imprescindible a medida que los parques fotovoltaicos y eólicos se extiendan de forma masiva por el territorio, y según vayan cerrando nuestras centrales nucleares que, ahora además de generar electricidad, ofrecen carga base al sistema eléctrico. La utilización del almacenamiento energético tendrá también otra consecuencia directa: equilibrará los precios en la factura eléctrica para que ni consumidores ni promotores de instalaciones renovables salgan perdiendo. Pues bien, el almacenamiento está por desplegar en nuestro país. Necesita avanzar en aspectos regulatorios que garanticen la rentabilidad de estas instalaciones y su operación. Según Redeia, contamos con 3.356 MW de capacidad instalada: 3.331 son de turbinación por bombeo y 25 MW de baterías. Unas cifras que son más elevadas según los datos recabados por la Asociación Española de Almacenamiento de Energía (Asealen). «Lo que hay instalado ahora mismo son 6.000 MW de bombeo, 870 MW de almacenamiento térmico en centrales termosolares, 600 MW en baterías detrás de contadores de autoconsumo (tanto para uso residencial como industrial) y 23 MW en plantas de baterías conectadas directamente a la red», enumera Raúl García, director de Asealen. En total, 7.493 MW, es decir 7,4 GW, muy alejados de los 22,5 GW de almacenamiento que pretendemos alcanzar para 2030, según recoge el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (Pniec). Para avanzar en esos objetivos, la Comisión Europea acaba de lanzar un nuevo programa de ayudas con el que financiar proyectos de almacenamiento energético a gran escala en nuestro país. Está dotado con 700 millones de euros que provienen de los fondos europeos del Programa Plurirregional Feder 2021-2027. En este caso, la convocatoria quiere impulsar dos tipos de instalaciones: las que son independientes y están conectadas directamente a la red eléctrica y las que hibridan con parques renovables (fotovoltaicos y eólicos). Hasta ahora el almacenamiento han ido cogiendo forma con la financiación que proporcionaban unas veces los fondos Next Generation y otras el Perte ERHA (Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento) y que se gestionaban a través de convocatorias que lanzaba el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía). Se han distribuido 410 millones para proyectos de bombeo reversible, plantas de baterías independiente (conocidas como 'stand alone'), para almacenamiento térmico, para parques de baterías hibridados con plantas fotovoltaicas e incluso para proyectos de I+D. No obstante, para que todos los proyectos vean la luz se precisa un marco regulatorio que lo haga posible. «Los proyectos se han armado financieramente a través de fondos públicos, pero se necesita nuevos concursos de acceso y conexión a la red eléctrica, que están atascados desde hace años, especialmente para el almacenamiento de gran capacidad. Para despegar, necesitamos además un mercado de capacidad que esperamos para este año y medidas de pago por la flexibilidad que proporcionan estas tecnologías de almacenamiento», indica Raúl García. Es una prioridad asegurar la rentabilidad de las instalaciones. Para conseguirlo, hoy día las instalaciones de almacenamiento energético se pueden nutrir de ingresos que llegan por dos vías: comprando electricidad barata en el mercado eléctrico y vendiéndola en horas de precios más caros, y participando en servicios de ajustes. Eso es: «Red Eléctrica ajusta en el último instante la oferta y la demanda. Ese ajuste lo puede hacer en cuestión de segundos una planta de baterías. Un ciclo combinado tardaría más de 20 minutos. En ese mercado de ajuste fino de los precios hay oportunidades interesantes para generar buenos ingresos», asegura Luis Marquina, presidente de la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal) y director de Relaciones Institucionales de Gran Solar. Pero los dos anteriores son mercados «muy volátiles. Y poco a poco habrá
España es el paraíso de las renovables, especialmente de la energía fotovoltaica y eólica. Pero esa condición no es suficiente para llegar a los objetivos de descarbonización que tenemos a corto plazo y mucho menos para alcanzar algún día la neutralidad climática. Además, con la rapidez que quiere Europa. Porque el sol y el viento no son gestionables, por su carácter intermitente y porque la red eléctrica necesita tener garantizado el suministro y su estabilidad en todo momento, España tiene que desplegar también sistemas de almacenamiento energético a través de diferentes tecnologías, como las baterías y el bombeo reversible, por ejemplo. El almacenamiento de energía es la pieza clave para que el puzle de las renovables tenga todo su sentido. Permitirá guardar la energía que no se consume cuando la fotovoltaica y la eólica estén a pleno pulmón, para posteriormente utilizarla en picos de demanda cuando las renovables no estén disponibles. Así se proporciona seguridad, equilibrio y flexibilidad a la red, lo que será cada vez más imprescindible a medida que los parques fotovoltaicos y eólicos se extiendan de forma masiva por el territorio, y según vayan cerrando nuestras centrales nucleares que, ahora además de generar electricidad, ofrecen carga base al sistema eléctrico. La utilización del almacenamiento energético tendrá también otra consecuencia directa: equilibrará los precios en la factura eléctrica para que ni consumidores ni promotores de instalaciones renovables salgan perdiendo. Pues bien, el almacenamiento está por desplegar en nuestro país. Necesita avanzar en aspectos regulatorios que garanticen la rentabilidad de estas instalaciones y su operación. Según Redeia, contamos con 3.356 MW de capacidad instalada: 3.331 son de turbinación por bombeo y 25 MW de baterías. Unas cifras que son más elevadas según los datos recabados por la Asociación Española de Almacenamiento de Energía (Asealen). «Lo que hay instalado ahora mismo son 6.000 MW de bombeo, 870 MW de almacenamiento térmico en centrales termosolares, 600 MW en baterías detrás de contadores de autoconsumo (tanto para uso residencial como industrial) y 23 MW en plantas de baterías conectadas directamente a la red», enumera Raúl García, director de Asealen. En total, 7.493 MW, es decir 7,4 GW, muy alejados de los 22,5 GW de almacenamiento que pretendemos alcanzar para 2030, según recoge el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (Pniec). Para avanzar en esos objetivos, la Comisión Europea acaba de lanzar un nuevo programa de ayudas con el que financiar proyectos de almacenamiento energético a gran escala en nuestro país. Está dotado con 700 millones de euros que provienen de los fondos europeos del Programa Plurirregional Feder 2021-2027. En este caso, la convocatoria quiere impulsar dos tipos de instalaciones: las que son independientes y están conectadas directamente a la red eléctrica y las que hibridan con parques renovables (fotovoltaicos y eólicos). Hasta ahora el almacenamiento han ido cogiendo forma con la financiación que proporcionaban unas veces los fondos Next Generation y otras el Perte ERHA (Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento) y que se gestionaban a través de convocatorias que lanzaba el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía). Se han distribuido 410 millones para proyectos de bombeo reversible, plantas de baterías independiente (conocidas como 'stand alone'), para almacenamiento térmico, para parques de baterías hibridados con plantas fotovoltaicas e incluso para proyectos de I+D. No obstante, para que todos los proyectos vean la luz se precisa un marco regulatorio que lo haga posible. «Los proyectos se han armado financieramente a través de fondos públicos, pero se necesita nuevos concursos de acceso y conexión a la red eléctrica, que están atascados desde hace años, especialmente para el almacenamiento de gran capacidad. Para despegar, necesitamos además un mercado de capacidad que esperamos para este año y medidas de pago por la flexibilidad que proporcionan estas tecnologías de almacenamiento», indica Raúl García. Es una prioridad asegurar la rentabilidad de las instalaciones. Para conseguirlo, hoy día las instalaciones de almacenamiento energético se pueden nutrir de ingresos que llegan por dos vías: comprando electricidad barata en el mercado eléctrico y vendiéndola en horas de precios más caros, y participando en servicios de ajustes. Eso es: «Red Eléctrica ajusta en el último instante la oferta y la demanda. Ese ajuste lo puede hacer en cuestión de segundos una planta de baterías. Un ciclo combinado tardaría más de 20 minutos. En ese mercado de ajuste fino de los precios hay oportunidades interesantes para generar buenos ingresos», asegura Luis Marquina, presidente de la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal) y director de Relaciones Institucionales de Gran Solar. Pero los dos anteriores son mercados «muy volátiles. Y poco a poco habrá más actores participando y en consecuencia menos ingresos», dice Marquina. Por tanto, el almacenamiento necesita un nuevo mecanismo de retribución para impulsar su despliegue a gran escala. De ahí que resulte fundamental un mercado de capacidad donde van a intervenir tanto instalaciones de generación y de almacenamiento como la demanda (consumidores). Todos ellos recibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad cuando se requiere o para reducir el consumo. «Se trata de una cantidad fija y constante por MW instalado de almacenamiento que se percibe por un periodo de entre diez y quince años. Es fundamental porque da estabilidad a los ingresos y más seguridad a los inversores para financiar estas instalaciones», cuenta Marquina. Las retribuciones se conseguirán a través de subastas. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ya cuenta con un borrador sobre el futuro mercado de capacitación. «Esperamos que el texto definitivo y la primera subasta para antes de este verano», prevé Marquina. Ingresos que se verían reforzados, como insiste Raúl García, con mecanismo de pagos por la flexibilidad que proporcionan estas soluciones. El almacenamiento energético se puede realizar a través de diversas tecnologías. Las más maduras y con desarrollo comercial son el bombeo hidráulico reversible y las plantas de baterías. España ya cuenta con grandes embalses que almacenan agua estacional: recogen en primavera y descargan durante el verano. Sin embargo, las centrales hidroeléctricas de bombeo son verdaderas baterías naturales en los ríos. Cuentan con dos depósitos: en momentos de baja demanda eléctrica se bombea el agua del depósito inferior al superior. Este descarga ese agua hacia abajo cuando la demanda eléctrica es mayor, activando unas turbinas que generan electricidad. Se piensa en esta tecnología porque puede almacenar para larga duración y suministrar durante horas, e incluso días. «Permite un almacenamiento energético de gran potencia con instalaciones que tienen capacidad para generar entre 15 y 50 horas de manera ininterrumpida cuando el sistema eléctrico español lo necesita», afirma Enrique Sola, director de Generación Hidráulica de Iberdrola. Son instalaciones duraderas, hasta 75 años; impactan en los territorios donde se construyen a nivel socioeconómico y «aporta mucha flexibilidad al sistema energético especialmente en la situación actual, con la entrada masiva de proyectos fotovoltaicos en las horas de sol que crean grandes desajustes en el mercado energético. Durante las horas centrales del día, los bombeos aprovechan los excedentes de energía para almacenar agua en los embalses superiores que servirá para ofrecer energía en los momentos de escasez del sistema», explica Sola. Nuestro país es un referente en esta tecnología. Ocupamos la séptima posición en potencia de bombeo a nivel mundial, «con una experiencia de 65 años en operación de centrales de este tipo y una orografía que ofrece muchas opciones para nuevos proyectos de bombeo», asegura Sola. Iberdrola cuenta con 18 centrales hidroeléctricas de bombeo que suman una potencia instalada de 6.000 MW y tiene en desarrollo 5.000 MW en proyectos, esperando el marco regulatorio para acometer estas inversiones. Uno de sus iniciativas recientes más destacables es la central de bombeo reversible Torrejón-Valdecañas que ha conseguido aumentar el potencial energético de la cuenca media del río Tajo. «Va a incorporar una potencia de 290 MW reversibles. El reto ha sido recuperar una instalación de bombeo de 1964 en la que se ha incluido una batería hibridada para dar flexibilidad a la operación. Opera como un circuito cerrado entre el embalse superior y el inferior que no consume agua sino que la reutiliza», indica Sola. Y luego están las plantas de baterías (sobre todo de iones de litio ). «Red Eléctrica cuenta con 13 GW de proyectos de baterías y 3,7 GW de bombeos, que tienen concedido el acceso y la conexión a la red, y se encuentran en diferentes fases de desarrollo», apunta Raúl García. Pueden ser instalaciones aisladas e independientes, que vuelcan directamente su energía a la red eléctrica. Se denominan 'stand alone'. «Es un modelo de negocio: se trata de una batería que carga en los precios valle, cuando la electricidad está más barata, y descarga en los picos, vierte la electricidad cuando registra los precios más altos», cuenta Luis Marquina. La idea es situar plantas de baterías en las periferias, conectadas a subestaciones. «Pueden ser pequeñas de 5MW a megaparques de 500 MW», dice Marquina. También pueden estar situadas detrás de contadores para autoconsumo en industrias, comercios o residencial. «Desde una mina, a un centro comercial o logístico hasta un hogar pueden buscar soluciones de autoconsumo que mejoren sus números incorporando almacenamiento», añade Marquina. Una solución que está tomando cada vez más fuerza es hibridar las baterías con parques fotovoltaicos y eólicos, sobre todo con los primeros. «La plantas fotovoltaicas operan desde las 9 o 10 de la mañana a las 7 u 8 de la tarde, cuando empieza a caer el sol y por consiguiente la producción, pero en ese momento la demanda empieza a aumentar. Ahí las baterías pueden hacer frente a esa demanda. También cumple otra misión muy importante: en las horas centrales del día la electricidad es muy barata e incluso ha llegado en ocasiones a precios negativos. Esa energía se puede almacenar para verter cuando los precios sean más elevados. El inversor hace un gran esfuerzo financiero por levantar y mantener las instalaciones fotovoltaicas y necesitan una rentabilidad», explica Javier Gallego, director de Plantas Piloto del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE). Es una forma también de equilibrar los precios. «Utilizar el almacenamiento por la noche va a atenuar los precios altos que provoca el gas. Al inyectar al sistema más renovable proveniente del almacenamiento, se necesitará menos gas, que es más caro», dice Marquina. En la convocatoria que lanzó el IDAE para iniciativas de hibridación de baterías con parques renovables, Naturgy fue la empresa que consiguió más proyectos financiados. En total diez. El más destacable son tres plantas de baterías (Picón I, II y III) que se van a instalar en una misma ubicación en Ciudad Real. Suman 61 MW y cuentan con más de dos horas de capacidad de almacenamiento. Una tecnología que tiene sus ventajas como expone María Pérez, responsable de Almacenamiento de Naturgy. «Las baterías se pueden instalar en cualquier lugar, solo necesitan un punto de acceso a la red y pueden suministrar entre 2 y 4 horas», dice. En la Islas Canarias, Naturgy va desarrollar un proyecto de almacenamiento muy innovador . «Vamos a hibridar dos sistemas de almacenamiento: baterías y condensadores para ayudar a la integración de las renovables y dar más servicios de red (frecuencia, inercia...) en Gran Canaria. Los supercondesadores son una tecnología conocida pero no está tan extendida. Dan respuesta ultrarrápida, en milisegundos. Las baterías también son rápidas pero a largo plazo se degradan y cuanto más rápida es la respuesta más impacto tiene en la degradación. Queremos ver cuál es el sistema óptimo de respuesta a las necesidad de la red con el mínimo impacto de degradación. Por ejemplo, un sistema de condesadores y baterías puede alargar la vida útil de estas últimas», cree María Pérez. El 2021 nació el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), ubicado en Cáceres, para la estudio y exploración de estas tecnologías. Hoy buscan nuevos tipos de baterías que puedan sustituir a las de ión litio, con materiales más baratos, respetuosos con el medio ambiente y asequibles en el mercado europeo. «Intentamos sustituir las tierras raras, el cobalto, níquel... por materiales que estén al alcance de nuestro contexto europeo», cuenta Javier Gallego. A la par los investigadores del CIIAE averiguan cómo introducir nuevos aditivos que mejoren las características de las baterías de iones de litio y su eficiencia. Uno de sus proyectos más innovadores en los que trabaja el CIIAE consiste es aprovechar los antiguos silos, donde se almacenaban cereales, para introducir un material como la arena que acumule calor. «Se podría utilizar para agua caliente», dice Gallego. «También trabajamos en mantener la temperatura más equilibrada en los invernaderos. Podemos acumular calor del sol y liberarlo por la noche con materiales de cambio de fase», especifica. Y buscan distintos tipos de electrólisis para producir hidrógeno verde. «Queremos desarrollar reactores para transformarlo en productos que sean más fácilmente almacenables como el metanol y el amoniaco». El CIIAE está construyendo sus bancos de ensayo para probar estas tecnologías. La intención es «desarrollarlas hasta que estén muy próximas al mercado y ponerlas a disposición de las empresas que puedan fabricarlas», asegura Gallego. Energía térmica Existen otras tecnologías de almacenamiento que están despuntando, como el térmico. «Tiene un gran potencial», asegura Raúl García. «Puede hibridar con fotovoltaica y eólica -añade-, con bomba de calor e integrarse en redes de calor y puede sustituir calderas de carbón y turbinas de gas en las instalaciones existentes». En este caso se trata de guardar calor en materiales como sales fundidas (centrales termosolares) o en arenas, cerámica u hormigón (guardados en contenedores) para aprovecharlo directamente en procesos industriales. «El calor almacenado se puede convertir en electricidad o aprovechar en forma de calor para la industria. La industria tiene procesos que le sobra calor y lo evacua. Puede coger ese calor para otros procesos donde lo necesite», explica Javier Gallego. Hay otras tecnologías todavía en desarrollo como comprimir aire e introducirlo en depósitos subterráneos, como minas de sal. Ese aire al liberarlo activa una turbina y genera electricidad. Poco a poco se va encajando la pieza del almacenamiento energético en el puzle de las renovables.
Publicaciones Relacionadas
-U62645234157okr-1024x512@diario_abc.jpg)