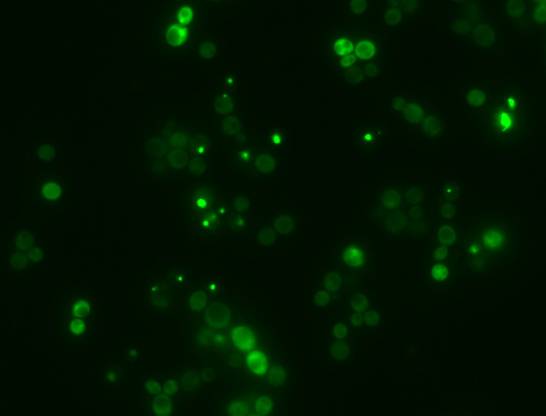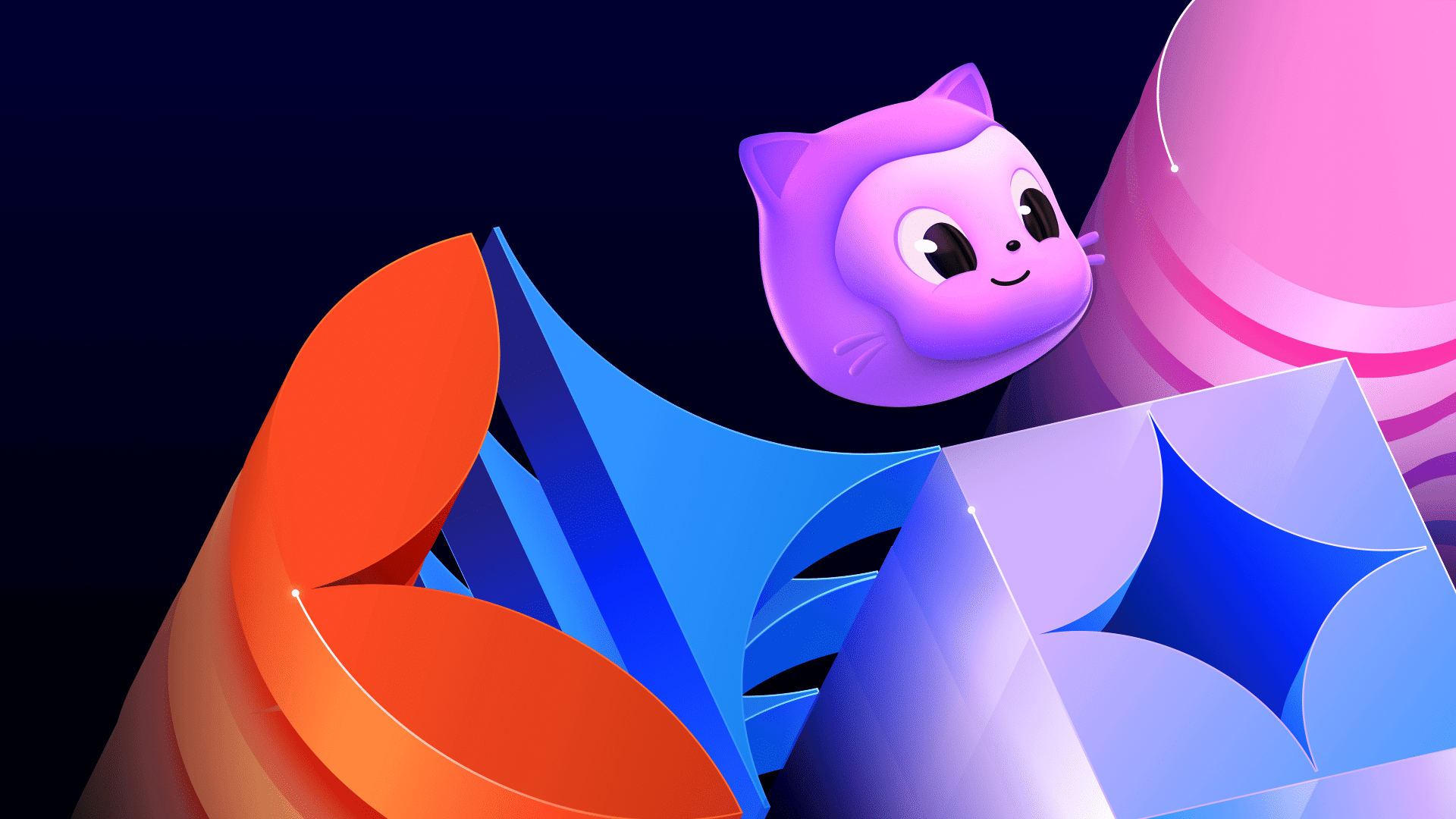El cielo sigue igual
Incluso teniendo en cuenta la ligereza espiritual con que transcurre todo en el Vaticano, en manos de una fe liviana como el sol de las nueve de la mañana en la Via della Concilaazione, incluso sabiendo que la gente aquí lo mismo pide por su padre enfermo que se tira un selfie o un directo de Instagram, digo, uno venía esperando encontrar plañideras y lágrimas por Francisco, velas, flores, lutos y pesadumbre, y la fenomenal capital de la Fe católica sigue adelante como si nada hubiera pasado. Como si a la Iglesia vacante no se le hubiera movido ni una piedra, ni un ladrillo, ni un vendedor de rosarios. En la ciudad eterna, todo es eterno y uno pasea por ella como si fuera una gota en la historia, una raya en el agua de un océano de siglos. «Han pasado los suficientes papas como para saber que vendrá otro, y después otro. Pasaremos todos y la Iglesia seguirá siendo la misma». Lo dice Margarita, una misionera que regala en la puerta del Spirito Santo in Sassia, a cambio de la voluntad, estampas de la Divina Misericordia. Viste, pese al calor, un anorak propio de ese tiempo en que los viejos siempre tienen frío, unas gafas de alpinista tornasoladas y un gorro de explorador que hacen de ella una mezcla entre una monja anciana y un miembro del equipo de 'Al filo de lo imposible'. Allí estaba ayer, y lo estará hoy, y mañana, y pasado si Dios quiere, sentada en una caja de fruta puesta de lado. Un día faltará y Roma seguirá siendo la misma como lo es hoy sin el Papa. La ciudad, con su concentración de monumentos y de escenarios históricos, se me presenta irreal por exceso de estímulos, por saturación de asombro. Me recuerda a cuando fui al cráter del Ngoro-ngoro y había tantos leones que parecía que los había puesto allí la Diputación. El peso de los milenios que perfilaron la ciudad y su corazón espiritual absorbe, como un agujero negro, cualquier intento de excepcionalidad en el paréntesis entre un papa y otro. Entre iglesias milenarias y decenas de miles de peregrinos que son todos el mismo, uno se disuelve en las dimensiones del tiempo y se siente breve y chico en un proceso que se parece demasiado a hacerse viejo de golpe. Francisco se ha hecho eterno y la prueba de su paso definitivo a la escena de la historia es su conversión en un souvenir de los que venden por todas partes. En la joyería Mango –te puedes comprar un cáliz por 900 euros–, venden medallas doradas con su cara. El de la medalla es un Papa viejo, actual, digamos, contemporáneo a sus últimos achaques, un Francisco creíble, y no el Papa que se aparece en calendarios e imanes, rejuvenecido que parece un actor de sí mismo. Por la ciudad navego entre el gentío y bajo la solanera busco las señales del magnífico momento del que soy testigo. En uno de los telefonillos de las bocacalles que dan a la plaza de San Pedro hay escrito un apellido: Burke, del cardenal conservador estadounidense que aparece en las quinielas y uno de los críticos más prominentes del Papa Francisco. El portero acumula un taco de notas y paquetes de medio metro de altura para su Excellenza, uno de los hombres más buscados de toda Roma. Una de ellas es la mía, escrita a boli con letra infantil, pidiéndole una entrevista. Lo imagino leyéndola y desechando la opción. O no: quién sabe. Los cardenales se camuflan sin la púrpura para poder andar por los adoquines de la ciudad eterna y que no los claven en la cruz de la cuenta de los restaurantes. Mi amigo Ricardo identifica por la carta si está en un sitio para guiris. Si paga más de trece euros por una pizza, es un restaurante trampa. Los pardillos más codiciados son los cardenales a los que pegan unos rejonazos que ni Pablo Hermoso de Mendoza, por eso se mueven en la intimidad de la que son capaces, como los papas cuando, poniéndose la cosa fea, tomaban los pasadizos para llegar a la fortaleza de Sant'Angelo. Por la Via dei Penitenzieri viene uno de ellos. La calle entera se da la vuelta: ahí viene uno de los hombres en los que actuará en unos días el Espíritu Santo y se encerrará en la Capilla Sixtina. «¿Cardenal, calcula que será un cónclave largo?», le pregunta una reportera, y en cinco segundos tiene alrededor cinco micrófonos de los que huye a toda la velocidad de la que es capaz un hombre con sotana. Huye como una folklórica a la salida del juzgado de Plaza de Castilla: de las preguntas de la prensa, de los mendigos que extienden hacia él vasitos de plásticos con algunas monedas, de las fotos de los turistas. En la congregación de ayer, la última hasta mañana, hablaban del daño que había hecho a la Iglesia la polarización y en eso es probable que estuvieran de acuerdo los dos polos, siempre que el polarizador fuera el otro. Fuera, en la plaza de San Pedro, los peregrinos del Jubileo mantienen incólumes su serpiente multicolor, siguen las banderas que sus entusiastas guías atan a unos bastones telescópicos, empuñan crucifijos y rezan en mil idiomas rodeados de las monjas, los frailes, los sacerdotes con el alzacuellos abierto po
Incluso teniendo en cuenta la ligereza espiritual con que transcurre todo en el Vaticano, en manos de una fe liviana como el sol de las nueve de la mañana en la Via della Concilaazione, incluso sabiendo que la gente aquí lo mismo pide por su padre enfermo que se tira un selfie o un directo de Instagram, digo, uno venía esperando encontrar plañideras y lágrimas por Francisco, velas, flores, lutos y pesadumbre, y la fenomenal capital de la Fe católica sigue adelante como si nada hubiera pasado. Como si a la Iglesia vacante no se le hubiera movido ni una piedra, ni un ladrillo, ni un vendedor de rosarios. En la ciudad eterna, todo es eterno y uno pasea por ella como si fuera una gota en la historia, una raya en el agua de un océano de siglos. «Han pasado los suficientes papas como para saber que vendrá otro, y después otro. Pasaremos todos y la Iglesia seguirá siendo la misma». Lo dice Margarita, una misionera que regala en la puerta del Spirito Santo in Sassia, a cambio de la voluntad, estampas de la Divina Misericordia. Viste, pese al calor, un anorak propio de ese tiempo en que los viejos siempre tienen frío, unas gafas de alpinista tornasoladas y un gorro de explorador que hacen de ella una mezcla entre una monja anciana y un miembro del equipo de 'Al filo de lo imposible'. Allí estaba ayer, y lo estará hoy, y mañana, y pasado si Dios quiere, sentada en una caja de fruta puesta de lado. Un día faltará y Roma seguirá siendo la misma como lo es hoy sin el Papa. La ciudad, con su concentración de monumentos y de escenarios históricos, se me presenta irreal por exceso de estímulos, por saturación de asombro. Me recuerda a cuando fui al cráter del Ngoro-ngoro y había tantos leones que parecía que los había puesto allí la Diputación. El peso de los milenios que perfilaron la ciudad y su corazón espiritual absorbe, como un agujero negro, cualquier intento de excepcionalidad en el paréntesis entre un papa y otro. Entre iglesias milenarias y decenas de miles de peregrinos que son todos el mismo, uno se disuelve en las dimensiones del tiempo y se siente breve y chico en un proceso que se parece demasiado a hacerse viejo de golpe. Francisco se ha hecho eterno y la prueba de su paso definitivo a la escena de la historia es su conversión en un souvenir de los que venden por todas partes. En la joyería Mango –te puedes comprar un cáliz por 900 euros–, venden medallas doradas con su cara. El de la medalla es un Papa viejo, actual, digamos, contemporáneo a sus últimos achaques, un Francisco creíble, y no el Papa que se aparece en calendarios e imanes, rejuvenecido que parece un actor de sí mismo. Por la ciudad navego entre el gentío y bajo la solanera busco las señales del magnífico momento del que soy testigo. En uno de los telefonillos de las bocacalles que dan a la plaza de San Pedro hay escrito un apellido: Burke, del cardenal conservador estadounidense que aparece en las quinielas y uno de los críticos más prominentes del Papa Francisco. El portero acumula un taco de notas y paquetes de medio metro de altura para su Excellenza, uno de los hombres más buscados de toda Roma. Una de ellas es la mía, escrita a boli con letra infantil, pidiéndole una entrevista. Lo imagino leyéndola y desechando la opción. O no: quién sabe. Los cardenales se camuflan sin la púrpura para poder andar por los adoquines de la ciudad eterna y que no los claven en la cruz de la cuenta de los restaurantes. Mi amigo Ricardo identifica por la carta si está en un sitio para guiris. Si paga más de trece euros por una pizza, es un restaurante trampa. Los pardillos más codiciados son los cardenales a los que pegan unos rejonazos que ni Pablo Hermoso de Mendoza, por eso se mueven en la intimidad de la que son capaces, como los papas cuando, poniéndose la cosa fea, tomaban los pasadizos para llegar a la fortaleza de Sant'Angelo. Por la Via dei Penitenzieri viene uno de ellos. La calle entera se da la vuelta: ahí viene uno de los hombres en los que actuará en unos días el Espíritu Santo y se encerrará en la Capilla Sixtina. «¿Cardenal, calcula que será un cónclave largo?», le pregunta una reportera, y en cinco segundos tiene alrededor cinco micrófonos de los que huye a toda la velocidad de la que es capaz un hombre con sotana. Huye como una folklórica a la salida del juzgado de Plaza de Castilla: de las preguntas de la prensa, de los mendigos que extienden hacia él vasitos de plásticos con algunas monedas, de las fotos de los turistas. En la congregación de ayer, la última hasta mañana, hablaban del daño que había hecho a la Iglesia la polarización y en eso es probable que estuvieran de acuerdo los dos polos, siempre que el polarizador fuera el otro. Fuera, en la plaza de San Pedro, los peregrinos del Jubileo mantienen incólumes su serpiente multicolor, siguen las banderas que sus entusiastas guías atan a unos bastones telescópicos, empuñan crucifijos y rezan en mil idiomas rodeados de las monjas, los frailes, los sacerdotes con el alzacuellos abierto por la calorina y los mendigos que han vuelto a vivir bajo las columnas, desfigurados, barbudos y poco aseados, sucios, descalzos, medio locos y oliendo a orines en lo que santa Teresa de Calcuta definió como el cuerpo de Cristo disfrazado. Un poco lo de siempre
Publicaciones Relacionadas