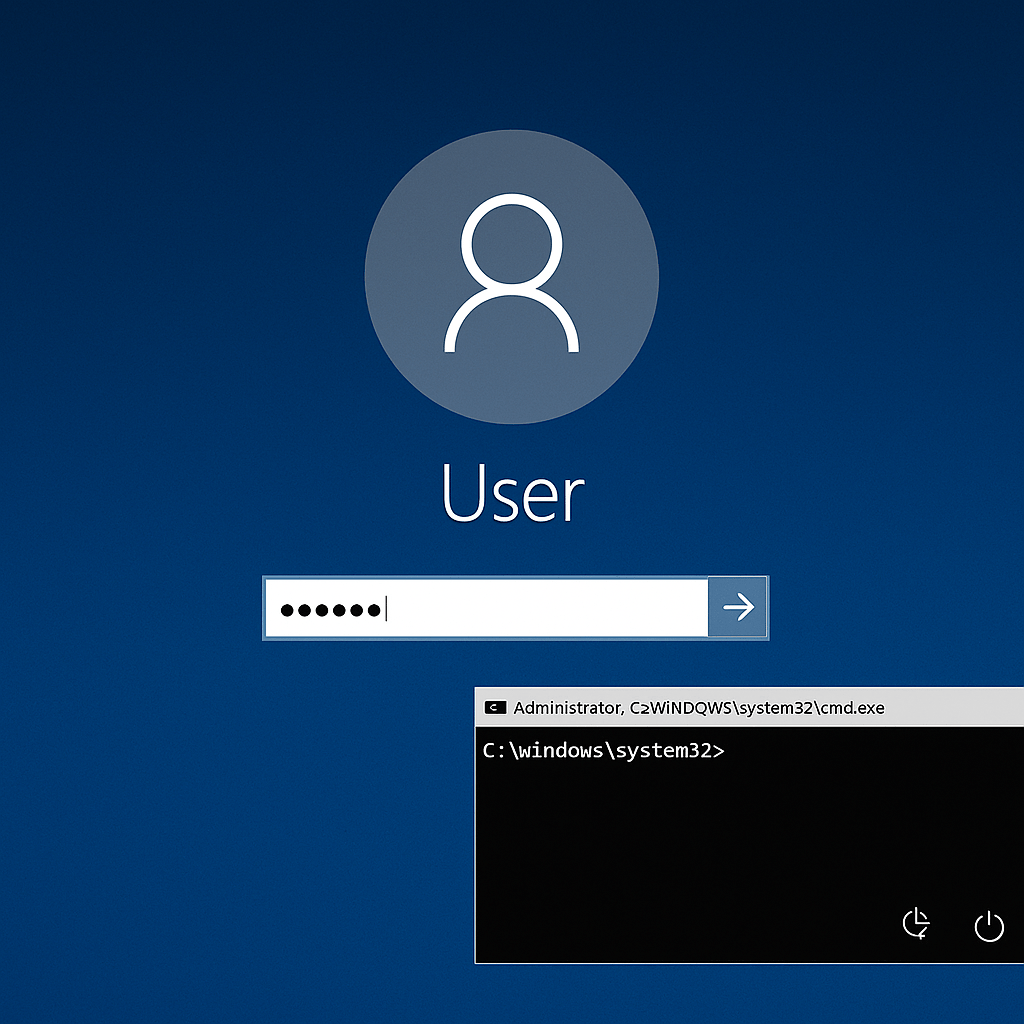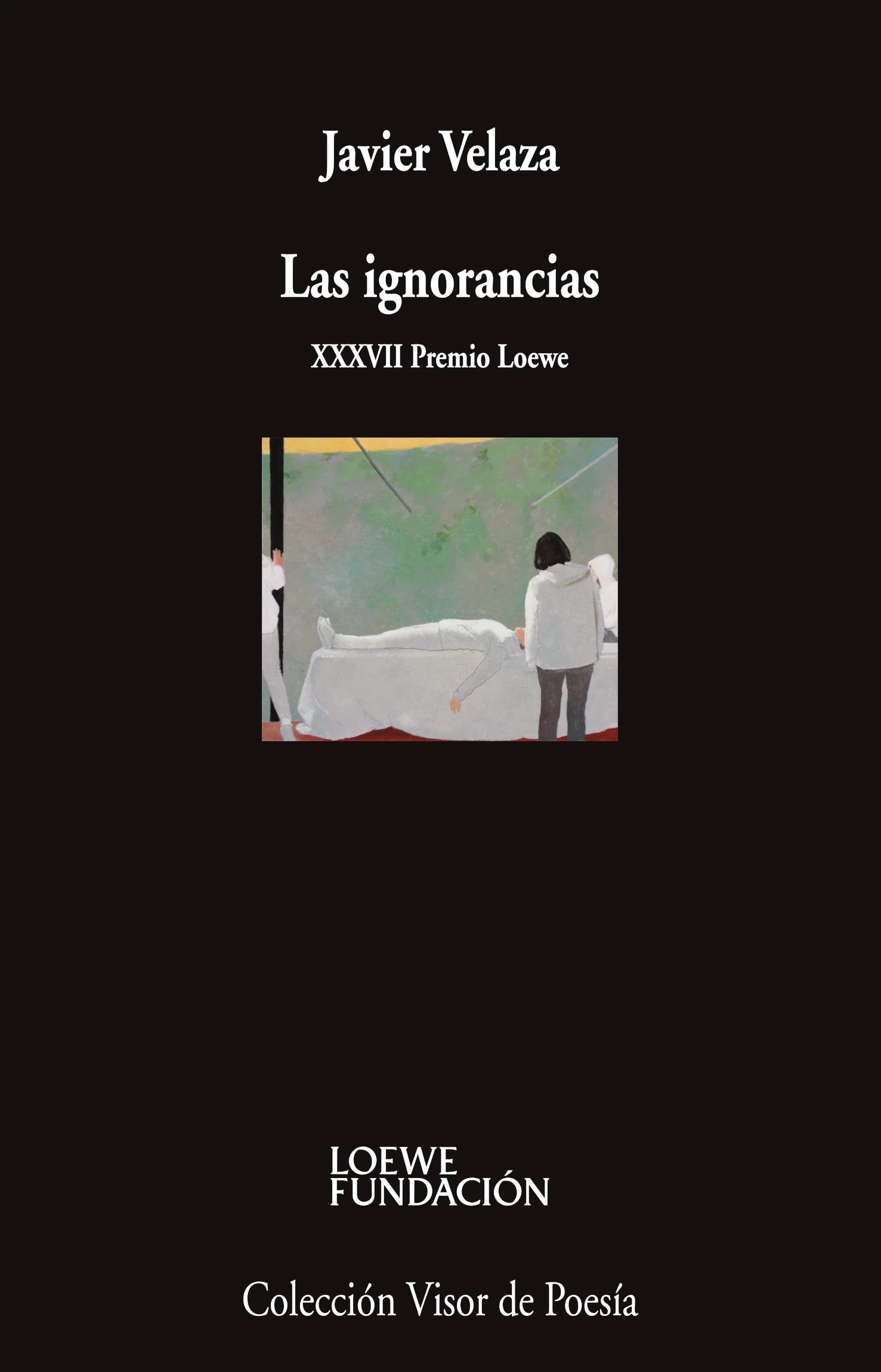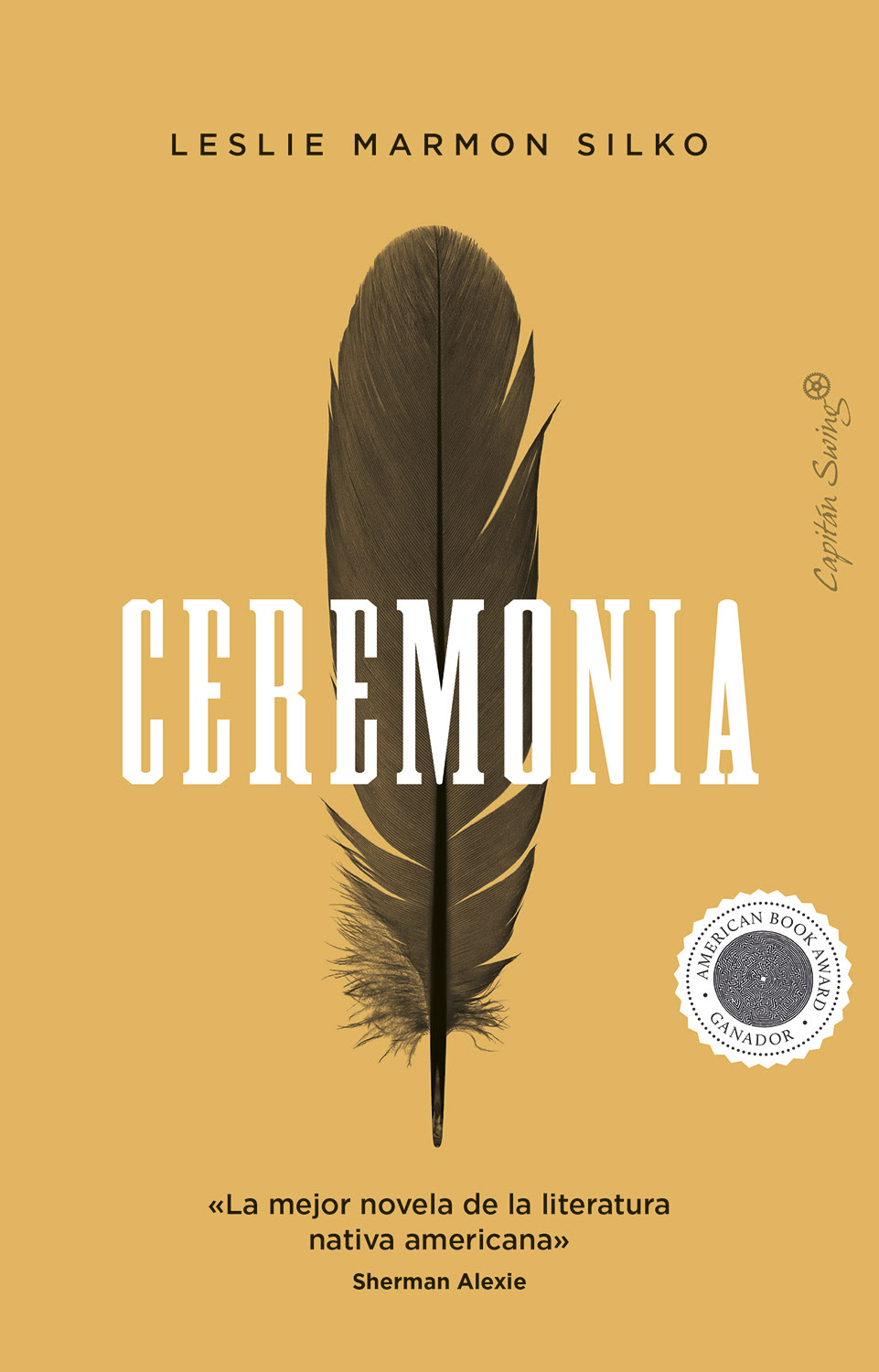Conxita Grangé, la catalana que transportó dinamita para la Resistencia francesa y sobrevivió a los campos nazis
La Generalitat conmemora el centenario del nacimiento de Grangé como un "faro" para los jóvenes ante la ofensiva de banalización del fascismo La fundación Neus Català pone su archivo a disposición de los docentes para frenar los discursos de odio entre los jóvenes “Nos encerraron en la cárcel de Foix y nos llevaron ante la Gestapo, que nos interrogó siete veces dándonos latigazos. No hablamos”. Es el testimonio que prestó Conxita Grangé Beleta (1925-2019) tras una vida de resistencia antifascista y lucha para conservar la memoria de los horrores perpetrados por los regímenes totalitarios en Europa. Los sufrió en primera persona. Un ciclo de exposiciones, rutas y talleres para adolescentes honrarán la memoria de esta mujer, la última catalana superviviente de los campos de concentración nazis, en el “Año Conxita Grangé”, que la Generalitat de Catalunya ha consagrado en el centenario de su nacimiento a un “faro” para los jóvenes ante la ofensiva global de banalización del fascismo. Hija de una familia trabajadora del Pirineo, su padre trabajó en la central de Cabdella, una de las primeras generadoras de hidroenergía de España. Por eso Grangé nació en Espui, un pueblo de la Vall Fosca. Los parientes de su madre tenían una fonda. El estallido de la Guerra Civil pilló a Grangé en Tolosa (Francia), pero volvió a España junto a su familia, que quiso defender la República. Pese a que ningún miembro de su familia se le conoce militancia política en un partido, la semilla del antifascismo seguramente nació en la joven Conxita de la mano de su tío, a quien consideraba un segundo padre, y que regresó de Francia durante el conflicto bélico para implicarse en la construcción de campos de aviación republicanos en la comarca del Alt Urgell y el Empordà. Como miles de republicanos, la familia de Grangé emprendió el camino de vuelta a Francia tras la derrota de 1939, y sufrieron de nuevo los horrores fascistas con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de Contenidos, Educación y Proyectos del Memorial Democràtic y comisario del año Grangé, Josep Calvet, explica que Grangé se involucró en la resistencia de la mano de su tío, muy activo con los grupos franceses de la zona del Ariège. “Conxita Grangé siempre se definió como una antifascista resistente contra los nazis”, explica Calvet. Tras unas primeras colaboraciones, cuenta Calvet, la detención del tío de Grangé en 1943 hizo aumentar su participación en la resistencia francesa. “Con 17 años, Conxita Grangé transportaba documentos y explosivos en bicicleta”, cuenta Calvet. Seguramente fruto de un chivatazo, Grangé fue detenida el 24 de mayo de 1944 en una casa de campo de Peny, en la región francesa del Ariège, que servía de refugio a varios maquis. Entre los hombres que pasaron por esa casa está el dirigente comunista Jesús Ríos, que posteriormente fue el marido de Grangé. “Quince miembros de la milicia francesa que colaboraba con los nazis ametrallaron la casa y se llevaron detenidas a Grangé y a otras dos colaboradoras de la resistencia, Elvira Ibarz i Maria Castelló. Allí empezó su calvario”, asevera Calvet. Grangé fue sometida a siete interrogatorios en la comandancia de la Gestapo en Foix, con sus correspondientes torturas. Después fue trasladada a la cárcel de Tolosa, donde también fue vejada y maltratada. Fue en la primera semana de junio, detalla Calvet, coincidiendo con el desembarco de Normandía. “Las circunstancias desfavorables de la guerra para los nazis le hicieron sufrir más violencias”, contextualiza el historiador. El rumbo adverso de la contienda para los nazis hizo evacuar la cárcel. Grangé subió entonces a uno de los últimos trenes que partió hacia los campos de concentración nazis. De hecho, fue el último convoy que llegó a Ravensbrück (Alemania) el 9 de septiembre de 1944. Fueron dos meses de trayecto en un convoy que iba recorriendo Francia esquivando los bombardeos aliados de las vías y las comunicaciones. “En vez de seguir la habitual ruta del Ródano, tomaron una dirección alternativa por Burdeos, donde estuvieron quince días encerradas en la cárcel, para volver a subir al tren”, relata Calvet. En total, 57 días para llegar desde Tolosa hasta Ravensbrück. Unas 132.000 mujeres procedentes de 40 países padecieron cautiverio o muerte en Ravensbrück, que llegó a ser el mayor campo de concentración femenino en suelo alemán durante el nazismo y fue liberado por el ejército soviético el 30 de abril de 1945. Entre ellas, un grupo de 400 españolas, entre las que se encuentran Grangé y Neus Català, la militante comunista más conocida por su labor memorial. “El de Grangé fue el conocido como 'tren fantasma', porque llegó a Ravensbrück cuando buena parte de Francia ya había sido liberada”, destaca Calvet. En sus primeras dos semanas en el campo, Grangé fue sometida a trabajos forzados, m


La Generalitat conmemora el centenario del nacimiento de Grangé como un "faro" para los jóvenes ante la ofensiva de banalización del fascismo
La fundación Neus Català pone su archivo a disposición de los docentes para frenar los discursos de odio entre los jóvenes
“Nos encerraron en la cárcel de Foix y nos llevaron ante la Gestapo, que nos interrogó siete veces dándonos latigazos. No hablamos”. Es el testimonio que prestó Conxita Grangé Beleta (1925-2019) tras una vida de resistencia antifascista y lucha para conservar la memoria de los horrores perpetrados por los regímenes totalitarios en Europa. Los sufrió en primera persona.
Un ciclo de exposiciones, rutas y talleres para adolescentes honrarán la memoria de esta mujer, la última catalana superviviente de los campos de concentración nazis, en el “Año Conxita Grangé”, que la Generalitat de Catalunya ha consagrado en el centenario de su nacimiento a un “faro” para los jóvenes ante la ofensiva global de banalización del fascismo.
Hija de una familia trabajadora del Pirineo, su padre trabajó en la central de Cabdella, una de las primeras generadoras de hidroenergía de España. Por eso Grangé nació en Espui, un pueblo de la Vall Fosca. Los parientes de su madre tenían una fonda. El estallido de la Guerra Civil pilló a Grangé en Tolosa (Francia), pero volvió a España junto a su familia, que quiso defender la República.
Pese a que ningún miembro de su familia se le conoce militancia política en un partido, la semilla del antifascismo seguramente nació en la joven Conxita de la mano de su tío, a quien consideraba un segundo padre, y que regresó de Francia durante el conflicto bélico para implicarse en la construcción de campos de aviación republicanos en la comarca del Alt Urgell y el Empordà.
Como miles de republicanos, la familia de Grangé emprendió el camino de vuelta a Francia tras la derrota de 1939, y sufrieron de nuevo los horrores fascistas con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de Contenidos, Educación y Proyectos del Memorial Democràtic y comisario del año Grangé, Josep Calvet, explica que Grangé se involucró en la resistencia de la mano de su tío, muy activo con los grupos franceses de la zona del Ariège.
“Conxita Grangé siempre se definió como una antifascista resistente contra los nazis”, explica Calvet. Tras unas primeras colaboraciones, cuenta Calvet, la detención del tío de Grangé en 1943 hizo aumentar su participación en la resistencia francesa. “Con 17 años, Conxita Grangé transportaba documentos y explosivos en bicicleta”, cuenta Calvet.
Seguramente fruto de un chivatazo, Grangé fue detenida el 24 de mayo de 1944 en una casa de campo de Peny, en la región francesa del Ariège, que servía de refugio a varios maquis. Entre los hombres que pasaron por esa casa está el dirigente comunista Jesús Ríos, que posteriormente fue el marido de Grangé.
“Quince miembros de la milicia francesa que colaboraba con los nazis ametrallaron la casa y se llevaron detenidas a Grangé y a otras dos colaboradoras de la resistencia, Elvira Ibarz i Maria Castelló. Allí empezó su calvario”, asevera Calvet.
Grangé fue sometida a siete interrogatorios en la comandancia de la Gestapo en Foix, con sus correspondientes torturas. Después fue trasladada a la cárcel de Tolosa, donde también fue vejada y maltratada. Fue en la primera semana de junio, detalla Calvet, coincidiendo con el desembarco de Normandía. “Las circunstancias desfavorables de la guerra para los nazis le hicieron sufrir más violencias”, contextualiza el historiador.
El rumbo adverso de la contienda para los nazis hizo evacuar la cárcel. Grangé subió entonces a uno de los últimos trenes que partió hacia los campos de concentración nazis. De hecho, fue el último convoy que llegó a Ravensbrück (Alemania) el 9 de septiembre de 1944.
Fueron dos meses de trayecto en un convoy que iba recorriendo Francia esquivando los bombardeos aliados de las vías y las comunicaciones. “En vez de seguir la habitual ruta del Ródano, tomaron una dirección alternativa por Burdeos, donde estuvieron quince días encerradas en la cárcel, para volver a subir al tren”, relata Calvet. En total, 57 días para llegar desde Tolosa hasta Ravensbrück.
Unas 132.000 mujeres procedentes de 40 países padecieron cautiverio o muerte en Ravensbrück, que llegó a ser el mayor campo de concentración femenino en suelo alemán durante el nazismo y fue liberado por el ejército soviético el 30 de abril de 1945. Entre ellas, un grupo de 400 españolas, entre las que se encuentran Grangé y Neus Català, la militante comunista más conocida por su labor memorial.
“El de Grangé fue el conocido como 'tren fantasma', porque llegó a Ravensbrück cuando buena parte de Francia ya había sido liberada”, destaca Calvet. En sus primeras dos semanas en el campo, Grangé fue sometida a trabajos forzados, mientras se sucedían los últimos experimentos médicos y las gasificaciones.
Tras los bombardeos que precedieron a la liberación del campo, Grangé formó parte de una de las marchas de la muerte que, a pie, se trasladaron hacia Berlín antes del fin de la guerra. “Sufrió mucho, pero tuvo la suerte de encontrar a un oficial soviético que hablaba castellano y se pudieron entender”, cuenta Calvet.
Una vida dedicada a la lucha contra el olvido
El reconocimiento de la Generalitat a una de las víctimas catalanas del nazismo más desconocidas contrasta con las condecoraciones que, todavía en vida, recibió Grangé en Francia. Legión de Honor y Medalla de la Resistencia, Grangé se estableció en Tolosa tras el fin de la guerra y dedicó el resto de su vida a recordar el horror nazi para impedir su repetición.
“A diferencia de otros deportados, a quienes el trauma les impidió hablar, Grangé en seguida tuvo claro que era necesario recordar el horror. Junto a otras catalanas que pasaron por Ravensbrück se conjuraron para, si salían vivas de allí, dar memoria y testimonio del infierno que pasaron”, explica Calvet.
A partir de los años 50, Grangé acudió a las conmemoraciones que se celebraron en los campos, en las que participó regularmente, e impartía cada año decenas de charlas en museos, escuelas e institutos franceses. Precisamente Calvet enfoca hacia los escolares la conmemoración del centenario del nacimiento de Grangé, un “faro”, en palabras del historiador, para las nuevas generaciones en plena ola de banalización del fascismo.