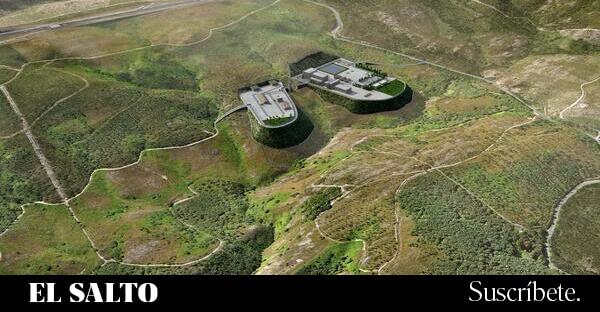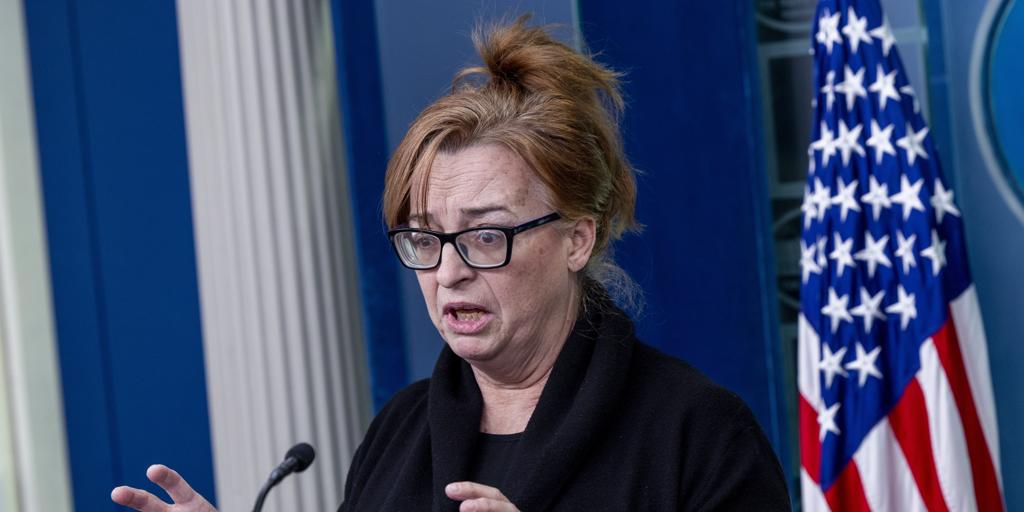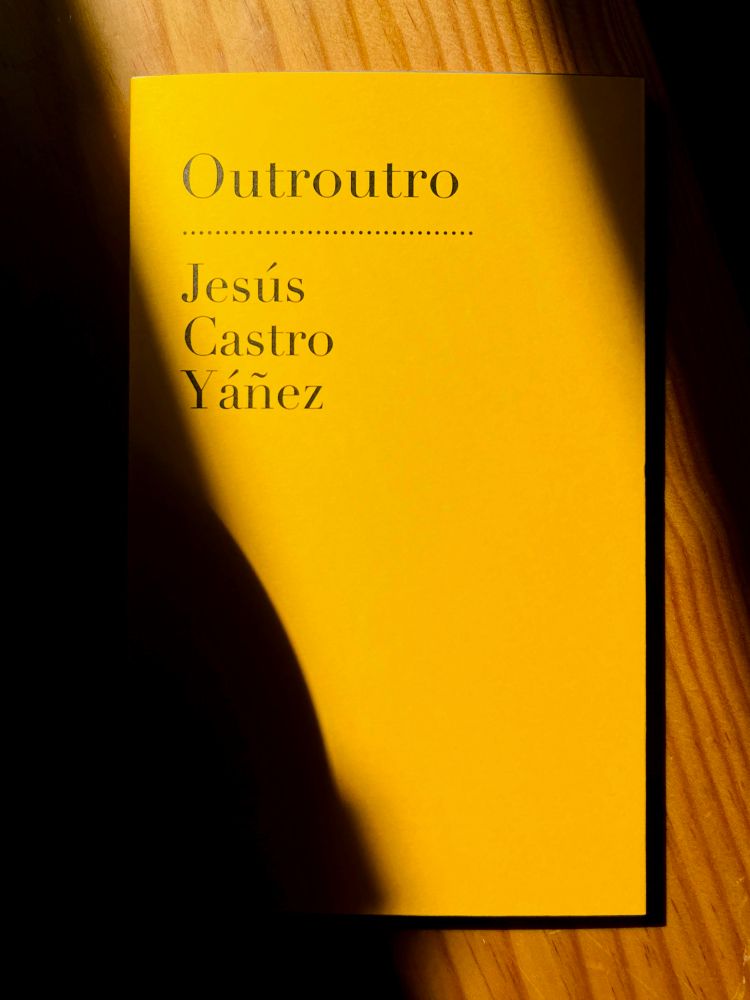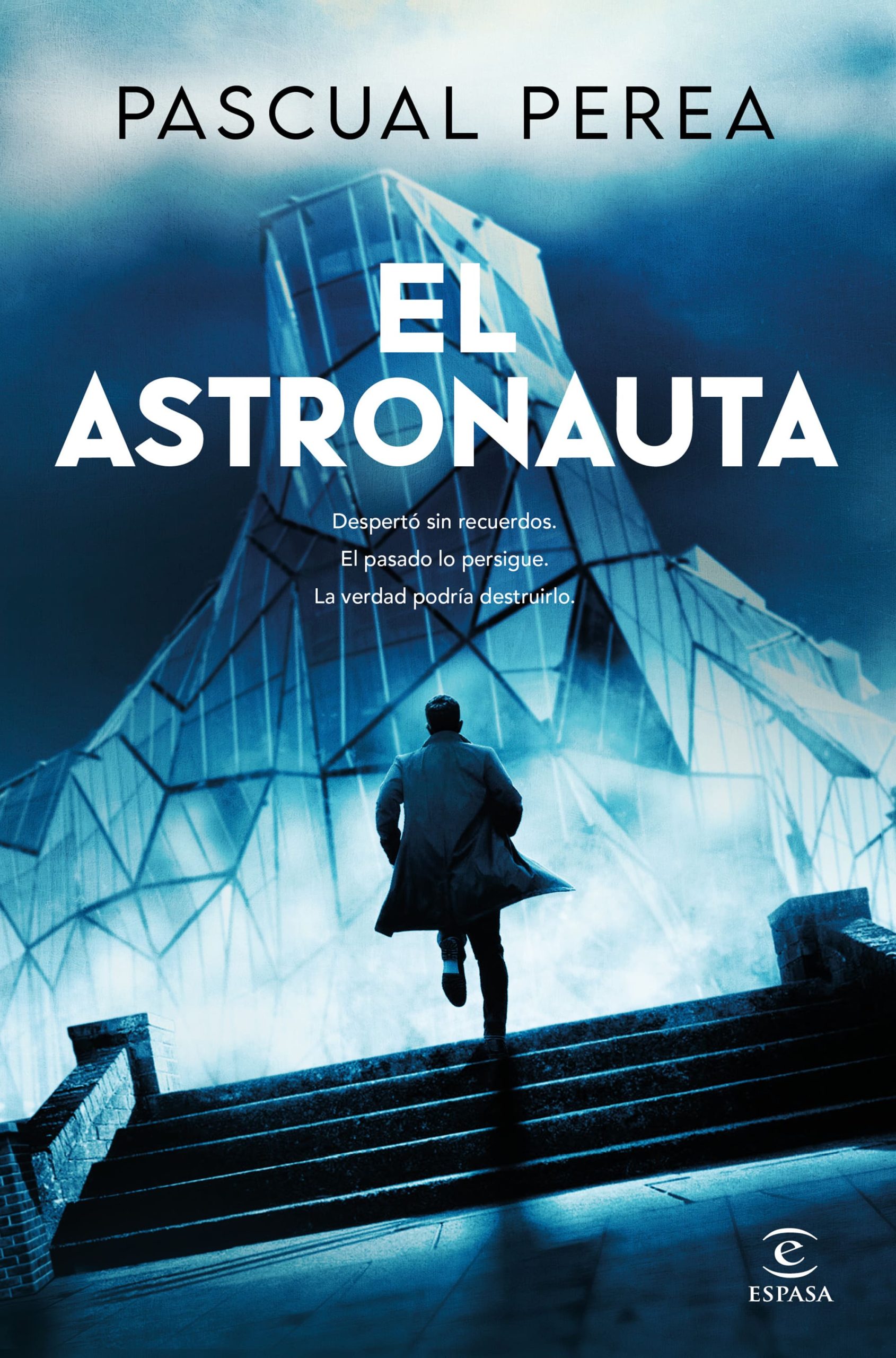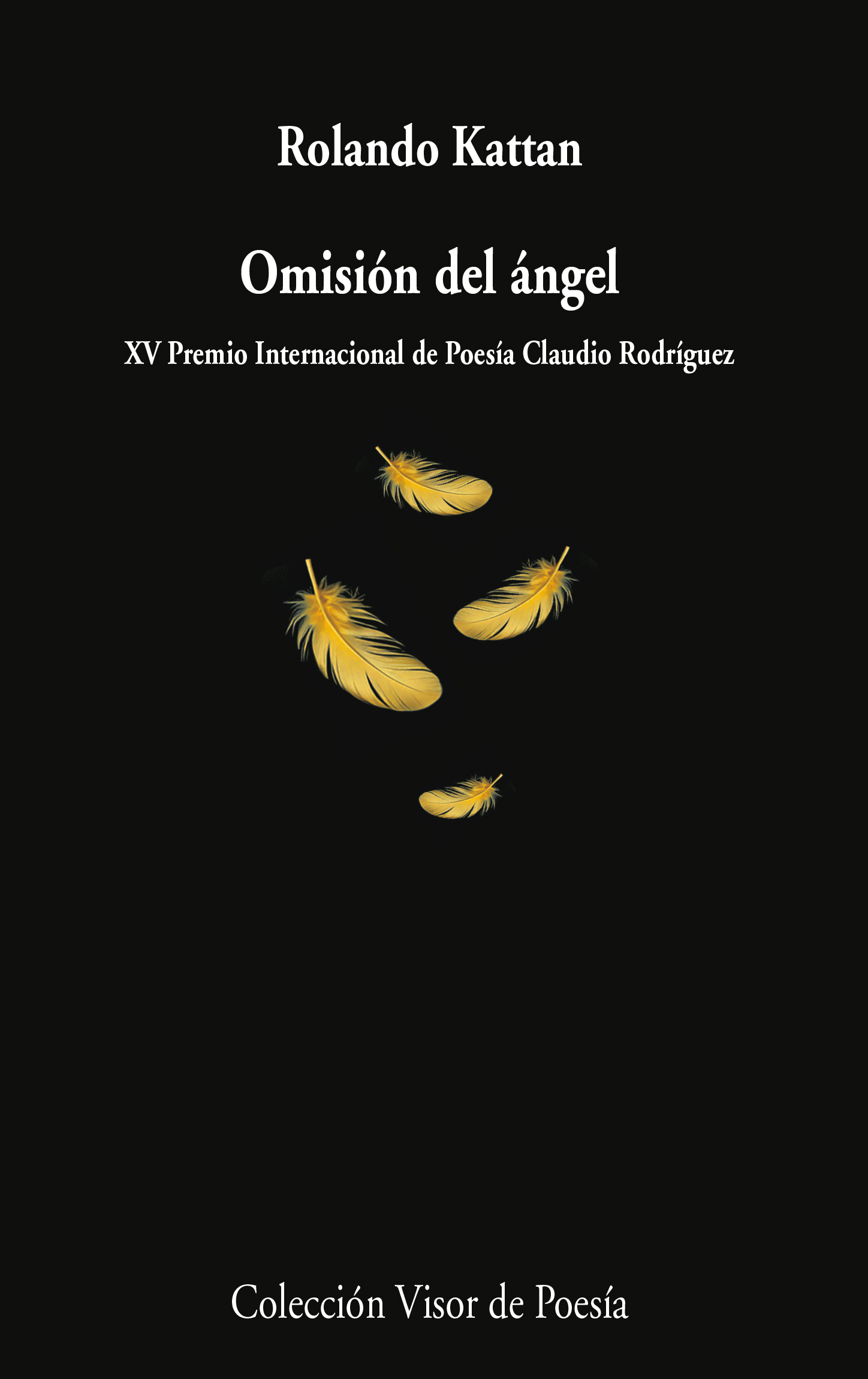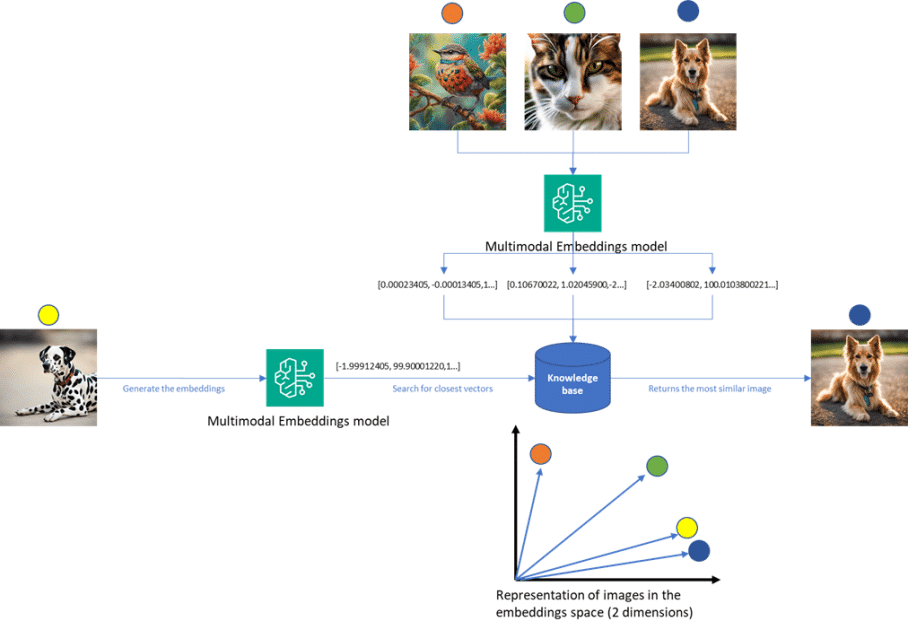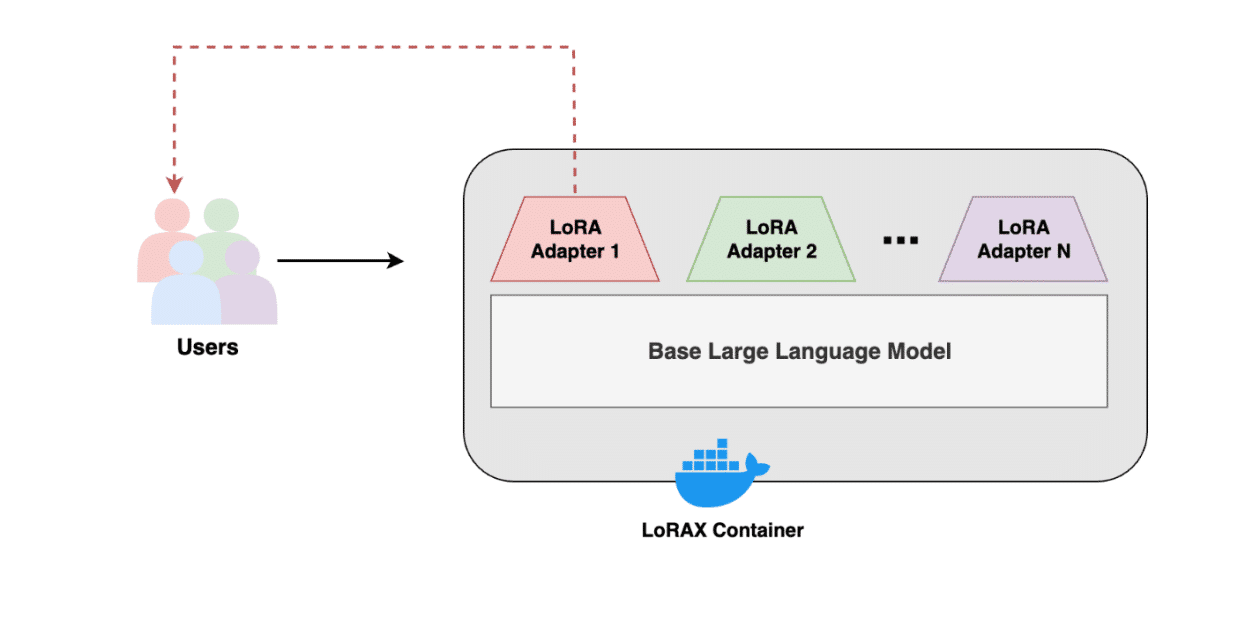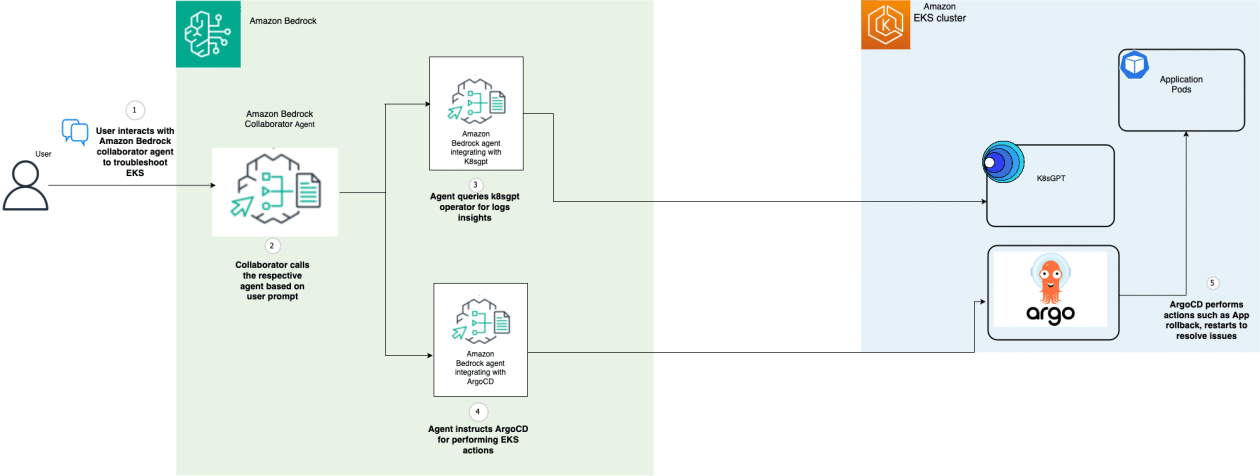Añoranza y necesidad de la Tercera España
«Como posibilidad o inexplorada vía frente a las 'dos Españas', cuya génesis puede remontarse muy atrás en el tiempo, la Tercera España nace del desengaño», señala el escritor Luis Antonio de Villena. La entrada Añoranza y necesidad de la Tercera España se publicó primero en Ethic.

Hay quien gusta decir en estos últimos tiempos (leí un artículo de Javier Cercas en un periódico nacional a fines de 2019) que la llamada Tercera España es simplemente un constructo falso, que no existe… Y en verdad tienen y no tienen razón, los que así dicen. De facto nunca ha gobernado esa Tercera España —siendo claro que han existido y existen las otras dos—, pero esa casi inexistente Tercera España, ello sí, vive en el corazón de muchos españoles. Me atrevería a decir más, somos número cada vez creciente quienes la sentimos. Acaso porque la necesitamos, palpitamos en su necesidad. El famoso Duelo a garrotazos de Goya, símbolo icónico y terrible de las dos Españas enfrentadas varias veces, tan acremente y la última espantosa, no refleja la entera verdad, siéndolo.
Algunos aspiramos a enterrar los garrotes y las intransigencias (católica, religiosa o comunista intolerante a menudo) para siempre. Que queden sólo en la Historia. Se ha dicho: ¿quién puede ser la Tercera España, por ejemplo? ¿Juan Ramón Jiménez? Es obvio que la formulación de Tercera España, aunque sentida antes, sólo podía o pudo existir hacia el final de la Guerra Civil del 36, precisamente por su espanto y por lo irreconciliable y duro de los dos bloques. Aseguran que el término (no es seguro) pudo venir de Salvador de Madariaga o de Niceto Alcalá-Zamora, el primer presidente de la Segunda República. Madariaga, que había sido republicano histórico —ministro de Justicia, unos días de abril de 1934— pero desengañado de los rumbos entonces de esa Segunda República, terminó a la postre declarándose anticomunista, europeísta siempre, y asumió para España, como mejores, ideas monárquicas democráticas.
Niceto Alcalá-Zamora, aunque fue ministro con la Monarquía de Alfonso XIII (de Fomento y de la Guerra) resultó el más duradero presidente de la Segunda República. Juró su cargo el 11 de diciembre de 1931. Y a él, personalmente, se lo tuvo por un presidente moderado, aunque abierto a los cambios que la República demandaba en el país. Parece que Alcalá-Zamora siempre creyó en conspiraciones diversas contra el orden republicano democrático, y llegó también —murió en Buenos Aires en 1949— a un evidente desengaño, por la extrema crueldad de la Guerra Civil y por el signo extremista y marxista de la República final, nominalmente —dicen que poco más que nominalmente— presidida por su sucesor Manuel Azaña. Cualquiera de los dos nombres primero mencionados pudo haber suscrito la idea de Tercera España, que seguro muchos más habrían también sentido o pensado. Sí fue de Madariaga (tras la guerra, claro) esa frase, no poco repetida, que dice: «La República que no pudo ser».
Algunos aspiramos a enterrar los garrotes y las intransigencias para siempre
Resulta obvio que la inexistente pero real Tercera España viene, del modo más directo —puede haber otros— del desengaño creciente de las otras dos. Recuerdo una conversación con Rosa Chacel, buena amiga, que se exiló en 1937. Era fiel a la República, al inicio, después no le gustó el sendero de lo que podía haber sido un triunfo sovietizante. Con todo no volvió a España sino en 1972 y si no recuerdo mal, definitivamente, sólo un año más tarde. Comentaba (habían sido muy amigos) que el caso de Luis Cernuda mucho se parecía al suyo. Cernuda dejó claras sus diferencias con el PCE, que censuró su elegía a la muerte de Lorca —las estrofas más explícitamente homosexuales—, y recordó, mucho más tarde, en el poema a Víctor Cortezo, en su «Desolación de la Quimera» (1962): «A diario, en el hotelucho / en que parabais, / oías a medianoche / el ascensor, subiendo / al piso donde algún sacripante del Partido / subía por nueva víctima…». El «Partido» (ya se sabe) era por antonomasia el Partido Comunista. Ni que decir tiene que ese Cernuda anticomunista fue igual y duramente antifranquista («Ese país en el que regentea hoy la canalla»).
Es muy posible que Manuel Azaña (muerto en el exilio francés en 1940, y acosado por quienes querían prenderlo), último presidente, en real ejercicio, de la Segunda República, no pudiera ser la Tercera España, parece que obviamente no pudo. Pero la atisbó, como queda claro en su epistolario. Cuando un correligionario, en noviembre de 1938, le escribe preguntándole si cree posible aún, en esas fechas ya trágicas, que los republicanos puedan ganar la guerra, Azaña le contesta que cree sinceramente que no podrán ganar —la ofensiva del Ebro ya perdida— pero que si, por un muy raro azar, la ganasen, ambos tendrían que tomar el primer barco que saliera de España. Porque —se sobrentiende— una República soviética no la deseaba ninguno. Ni esos bolcheviques los desearían, finalmente, a ellos.
Resulta obvio que la inexistente pero real Tercera España viene, del modo más directo del desengaño creciente de las otras dos
Es obvio que esa hipotética, pero mentalmente real, Tercera España, nace básicamente de los desengaños (más que de los desafectos, pues raramente lo fueron) con la España republicana, a la que podemos llamar Segunda España, reformadora, si la Primera —en la Guerra Civil, el bando franquista— era la España tradicional, católica, monárquica, imperial (todo ello se exacerbó demasiado en la contienda), esa España de alguna manera muerta o muy herida a lo largo del siglo XIX y sobre todo con el «desastre» final de 1898, que contó con la definición y el mucho saber de un alto erudito reaccionario, Marcelino Menéndez y Pelayo, que fue quien llamaría a la España disidente, la reflejada en su gran obra Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882), la «Anti-España». Menéndez Pelayo fue un genio del saber, pero soñó demasiado con el retorno o la nostalgia de una España imperial, a la vez que cimentó o validó en exceso (aunque hubiera sido así) la unión entre Fe Católica Romana y Ser de España. Tal vez ese celo en la unión (más que visible en tiempo de los Austrias, el modelo máximo se fijó en Felipe II, acaso por su mucho poder) haya sido uno de los mayores errores a la larga de esa —digámosle— Primera España o España tradicional o tradicionalista por experiencia, aunque no todo sea malo, ni mucho menos. Ni se trate de una unidad, pues ambos lados son plurales. Nada existe sin el necesario matizar.
Este texto es un fragmento de ‘Añoranza y necesidad de la Tercera España’ (Athenaica Ediciones), de Luis Antonio de Villena.
La entrada Añoranza y necesidad de la Tercera España se publicó primero en Ethic.