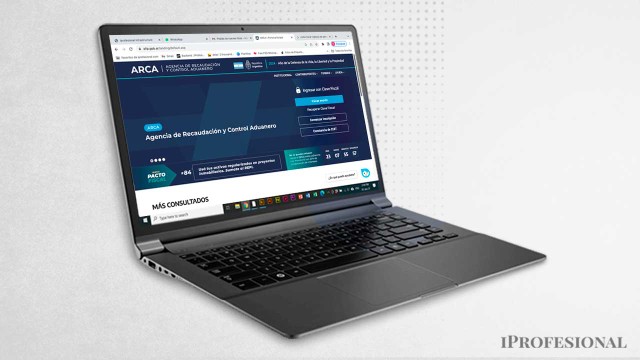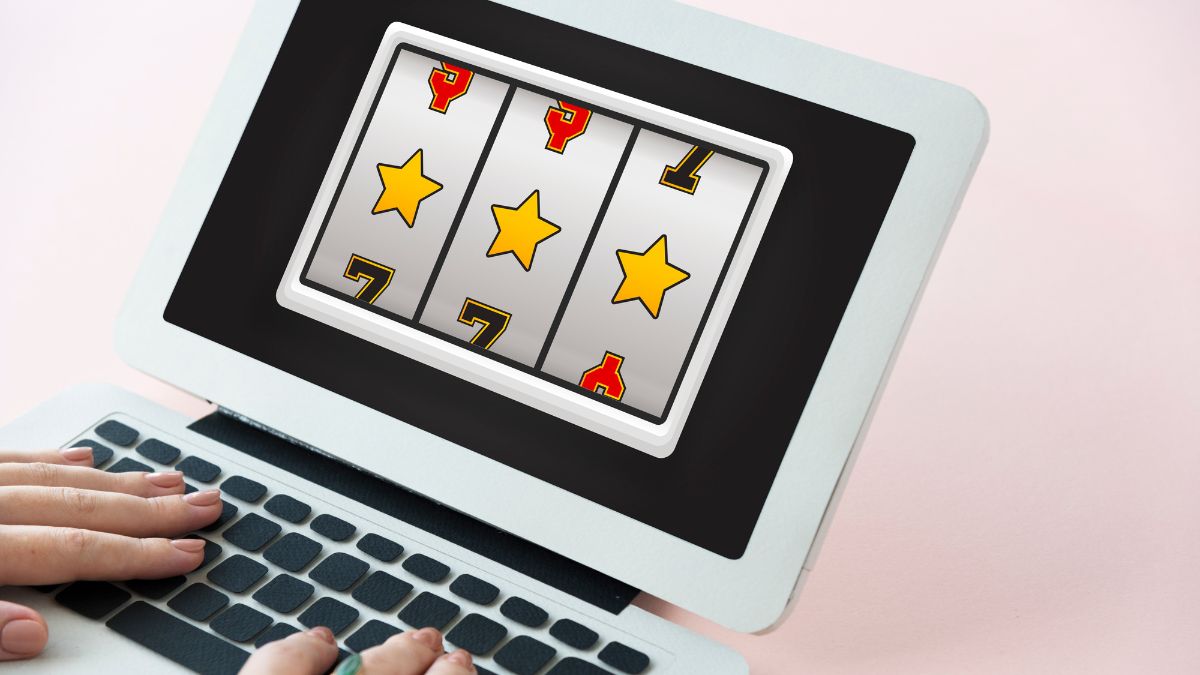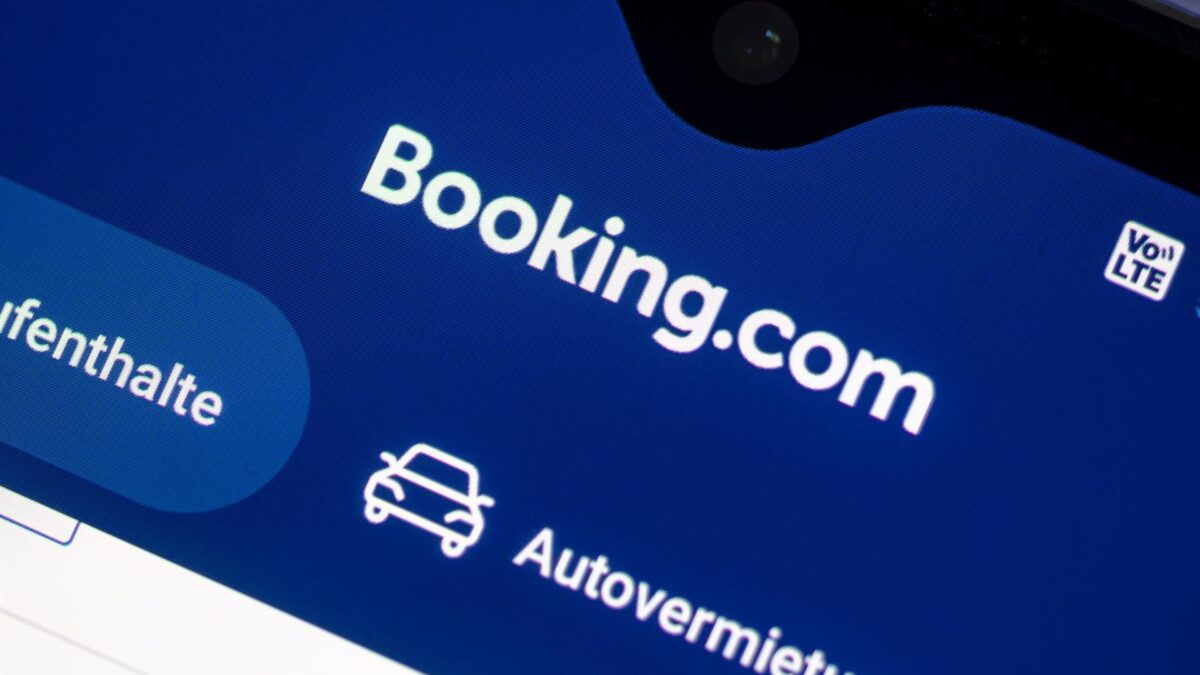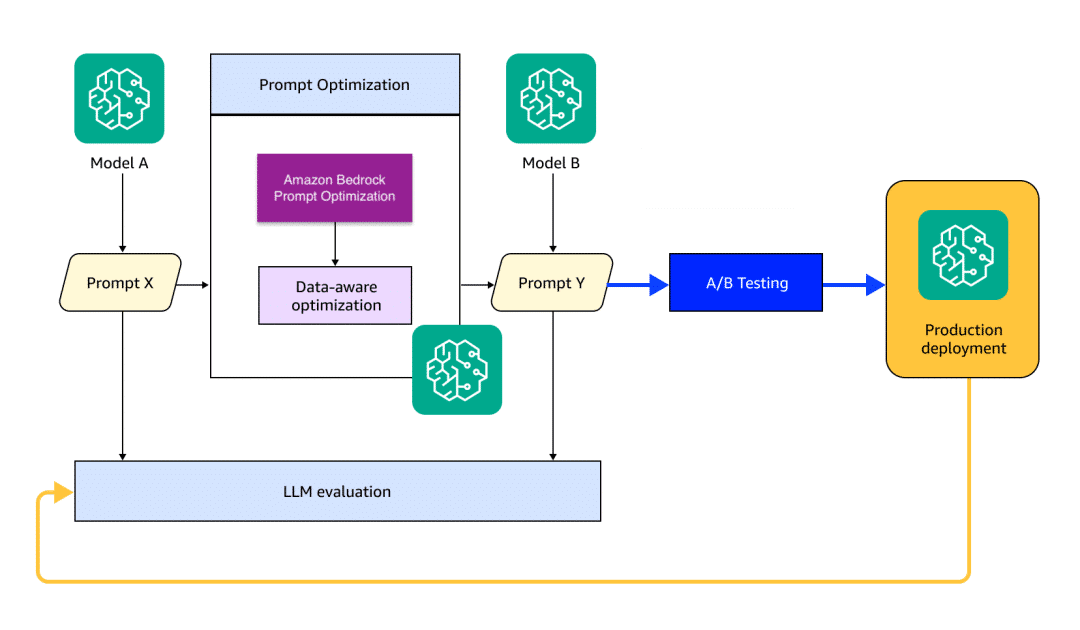Sin luz y con silla de ruedas, autismo o necesidad de un respirador: el gran apagón y la discapacidad
Amaneció como un lunes convencional. Mi hijo, con autismo, sin lenguaje oral y muy dependiente, ya estaba en su colegio de educación especial. Mi marido,...

Amaneció como un lunes convencional. Mi hijo, con autismo, sin lenguaje oral, ya estaba en su colegio de educación especial de la periferia sur de Madrid. Mi marido, en silla de ruedas y con disfagia desde que hace dos años un accidente cerebrovascular viniera a quitarle su autonomía, se encontraba en rehabilitación en el norte de la ciudad. Yo, en la redacción del periódico, junto a Atocha y Méndez Álvaro. Y llegó el gran apagón, la falta de luz que nos retrotrajo a otros tiempos, en los que los cuentos al calor de la lumbre eran el único entretenimiento al caer la noche.
De no tener dos personas dependientes a mi cargo, hubiera primado el pulso periodístico, ese oficio que llevo treinta años practicando. Me hubiera quedado en la redacción, informando gracias a los generadores de energía, con la adrenalina de contar fluyendo felizmente. Es una sensación que todo periodista adora, por mucho esfuerzo que implique. En mis circunstancias, sabiéndome el pilar que salvaguarda a dos de las personas que más quiero, el impulso es ya otro, es el del cuidado y el rescate, así que me subí al coche para ir a buscar a mi marido en su centro de rehabilitación.
Madrid suele ser un reto al volante. En cuanto hay lluvia o cuando se acumulan los accidentes, pero lo de ayer lo se había visto nunca. En primer lugar, había que conducir sin semáforos, con una mayoría de vehículos ejerciendo la prudencia afortunadamente, pese a los nervios de todos los conductores. Después, camino a casa, el gran atasco siguió al gran apagón.
Cuesta resumir esas tres horas y media de túneles de la M30 cerrados y pasajeros bajando de los coches y echando a caminar por la carretera colapsada. Vi dos Teslas varados, a los que probablemente les pilló con poca energía la debacle; vi a una mujer que tuvo que escudarse entre la mediana y la puerta del pasajero para aliviar su vejiga; vi grupos de viandantes por la A-2 como si fuera la Gran Vía.
Llegar a nuestro destino no acabó con los retos. Vivimos en un tercero sin ascensor, los servicios de emergencia estaban colapsados y el móvil solo servía como linterna. Imposible que mi marido subiera a casa. Luego supe que una vecina del primero, ya mayor, se había caído intentando bajar a la calle por la escalera y tuvo que ser socorrida por los vecinos.
La única vivienda accesible en esos momentos era la de mi cuñado, así que allí fuimos, confiando en que nuestro hijo seguía en buenas manos porque no había forma de comunicar con nadie. La prioridad con mi marido era preparar agua con espesantes para que se hidratara, porque eran casi las 18 de la tarde y no había bebido nada desde primera hora. La disfagia, que impide beber y comer con normalidad, no lo pone fácil en situaciones de emergencia. Sin batidora y sin poder calentar sus purés, solo podía comer yogures griegos y mousses de chocolate. A por ellos y al encuentro de mi hijo me fui a mi casa corriendo, teniendo a mi marido ya descansando en buenas manos.
En mi casa estaba Jaime, que no habla, que no entiende, al que no se le puede explicar la situación, exigiendo ver sus vídeos musicales en su móvil. En casa, es su principal entretenimiento. Y si no puede disfrutar de sus canciones, pide pasear. Así que paseamos. Al menos no tuvo crisis conductuales, como me constan que muchas otras personas con autismo sí tuvieron, viendo alterada drásticamente sus rutinas.
Fuimos primero de vuelta a casa de mis cuñados, a llevar suministros. Según entrábamos, la hermana de mi cuñada abría la puerta con cara de circunstancias. Ambas supervisan el bienestar de una persona mayor, dependiente del oxígeno, que necesitaba ir al hospital porque en casa ya no podía recibir más. Y les habían dicho que no podían enviar ambulancias. Ellas tuvieron que apañarse.
Con mi hijo de la mano acudí a un supermercado, el único abierto. Por suerte, tenía efectivo en la cartera. La escena recordaba los tiempos de pandemia: una cola de gente en la calle, esperando que otros salieran para poder entrar. Estantes vacíos. Allí dónde había habido pilas o alimentos que poder comer sin calentar, apenas quedaba nada. Hice acopio de salmorejo, lo único que vi apto para tomar con disfagia y volvimos a casa de mis cuñados. Las calles más céntricas estaban llenas, había gente en las terrazas. Eran más de las 20. Agotada, les miraba pensando que probablemente estaban libres de cuidar.
La luz regresó casi a medianoche. La normalidad confiemos en que lo haga también pronto. Quedará de nuevo la confirmación de que cuidar a los que lo necesitan es la prioridad para cualquiera que tenga esa responsabilidad en situación de emergencia. Y que ayer, de nuevo, nos sentimos bastante solos.