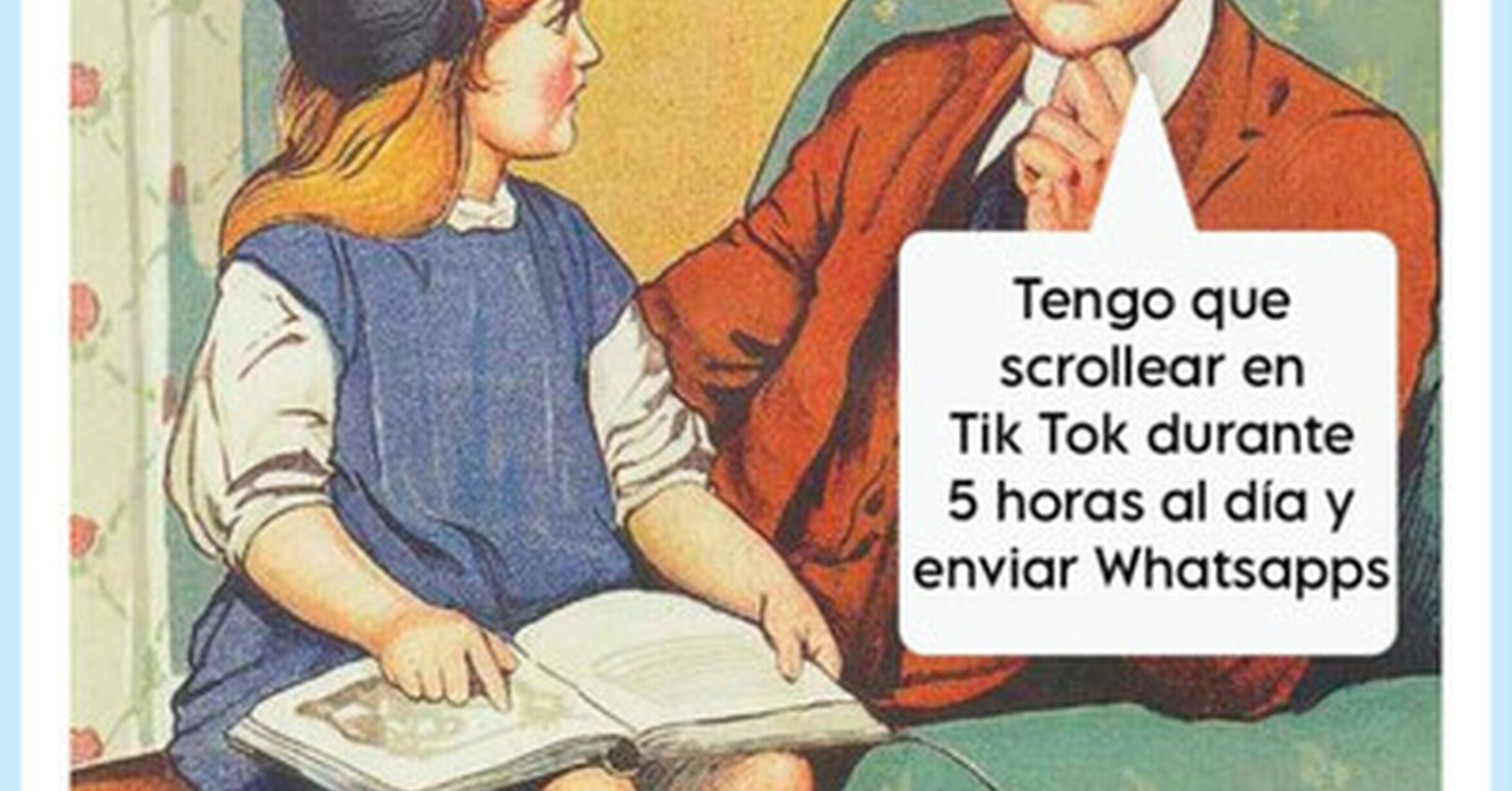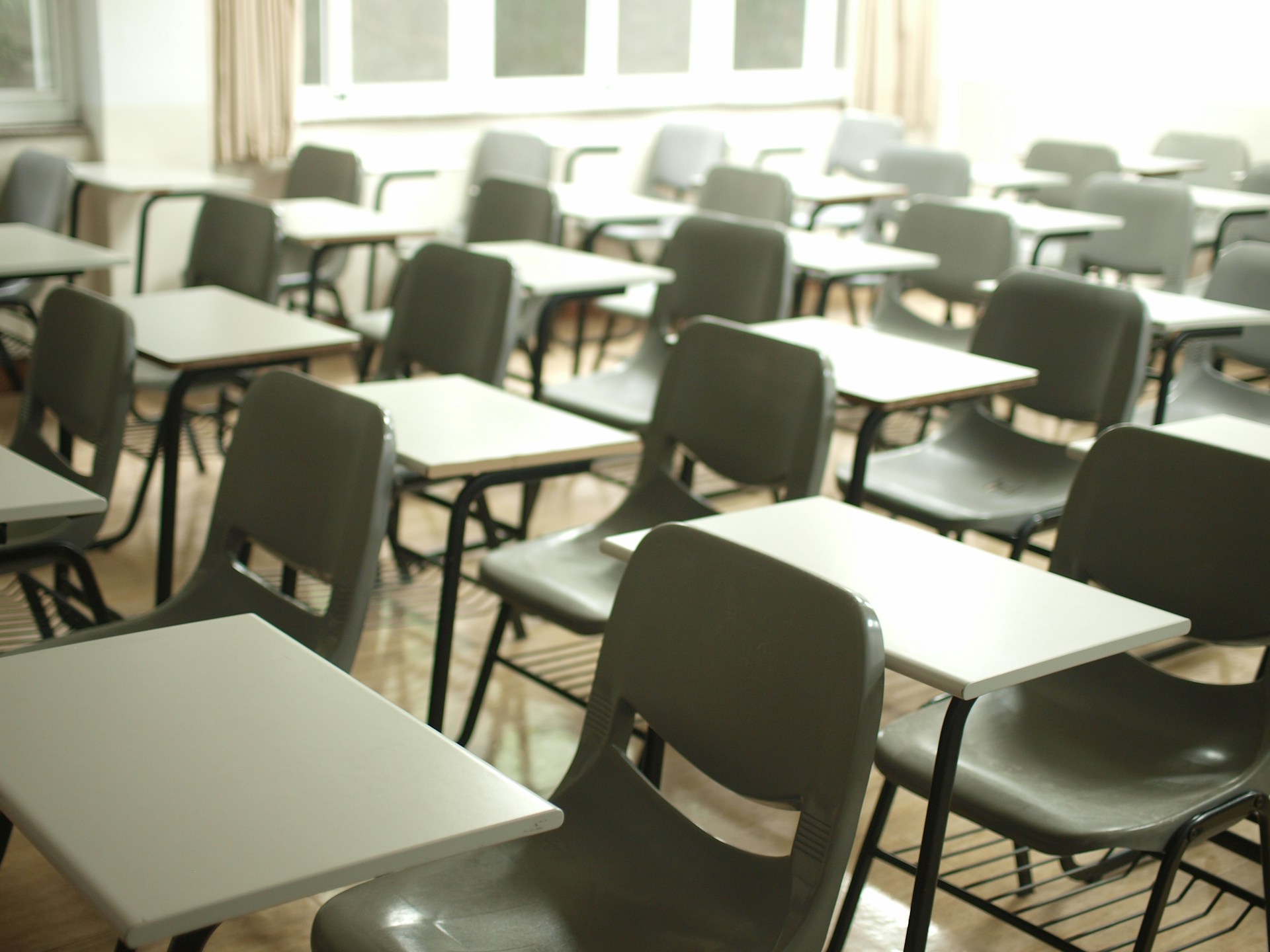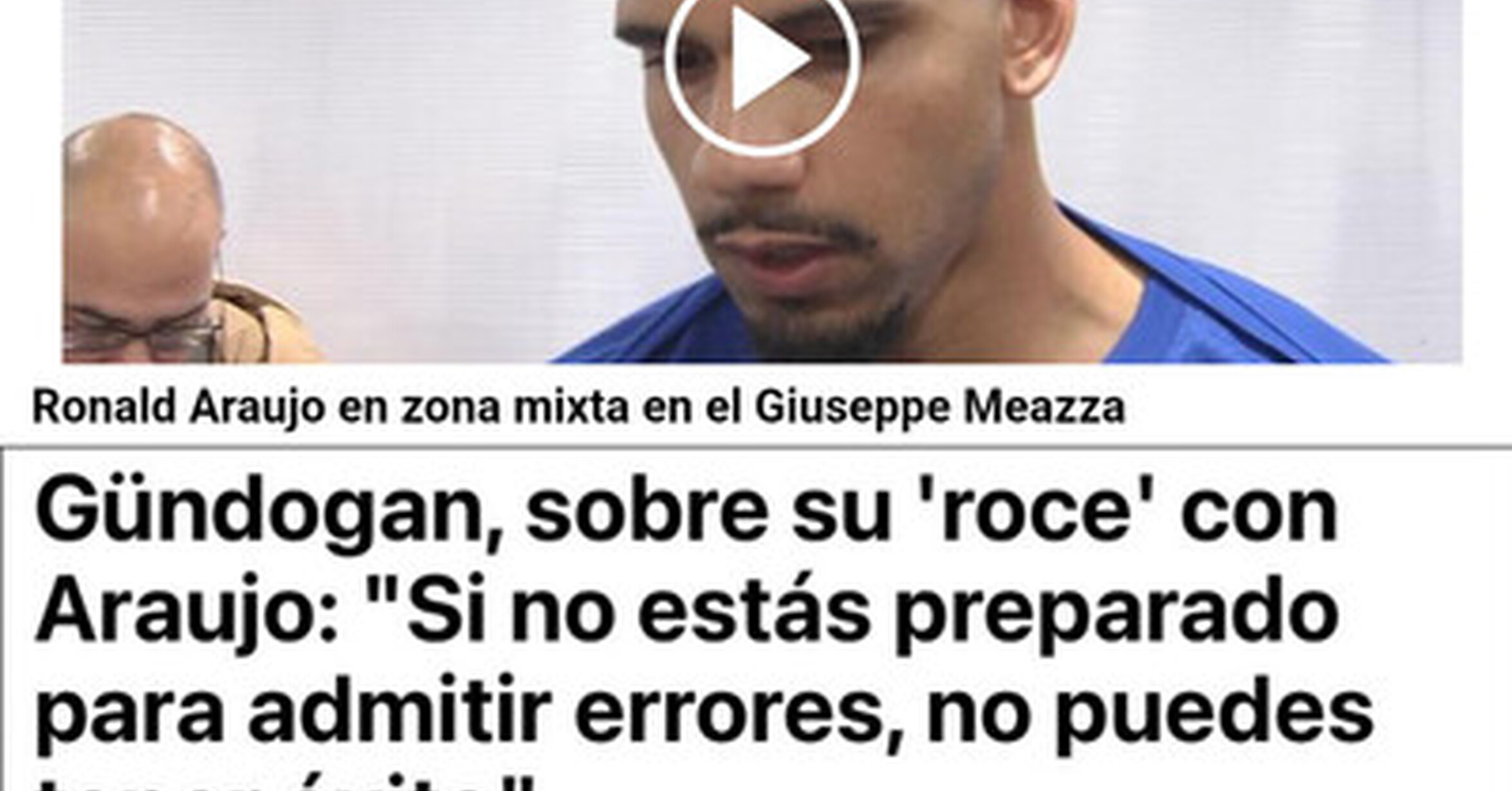Pruebas Aprender: un avance y muchas deudas pendientes
Se conocieron ayer los resultados de las evaluaciones que se tomaron el año pasado; la comprensión lectora, eje del operativo
Un avance y muchas más deudas pendientes: así pueden sintetizarse los resultados de las pruebas Aprender Alfabetización 2024 que se conocieron ayer. Esta vez, Aprender evaluó las habilidades lectores de los alumnos de tercer grado de primaria. Y el avance, incluso, llega con debate. También hay paradojas y preguntas que afectan a Neuquén y la promesa de Vaca Muerta. El análisis se dispara a partir del “Informe Preliminar” del Ministerio de Capital Humano y su Secretaría de Evaluación divulgado el martes. Hay cuatro cuestiones a señalar, por lo menos.
Primero, el avance, que se refiere a una mejora técnica de la prueba que apuntó a transparentar mejor la gravedad de los bajos niveles de alfabetización llegado tercer grado. Hay que tenerlo claro: a esa altura de la escuela primaria, el proceso de alfabetización inicial debería estar consolidado y la mayoría de los alumnos deberían haber desarrollado las habilidades lectoras básicas. En la Argentina, ese objetivo está lejos: los resultados de Aprender 2024 lo dejan en claro. Solo el 45 por ciento de los alumnos alcanza los aprendizajes esperados.
Por eso especialistas en estadísticas valoran la innovación del Aprender 2024: ahora, las conclusiones aportan información incluso sobre los alumnos que antes, por su bajísimo desempeño en la evaluación, quedaban fuera de los informes de Aprender. La polémica empieza a girar, paradójicamente, en torno a ese aporte de transparencia: para referirse al nivel bajísimo de desempeño de esos alumnos, la nueva tecnología de evaluación eligió la categoría “Lector incipiente”. Termina resultando más un eufemismo que oscurece un diagnóstico necesario.
“Lector incipiente” parece augurar un futuro lleno de potencial cuando se trata en realidad de alumnos casi analfabetos, si se tiene en cuenta las habilidades lectoras que deberían tener en tercer grado: esa falta de habilidades lectoras, al contrario, los condiciona negativamente hacia el futuro en su capacidad de construir nuevos aprendizajes. Revertir esa realidad a esa altura de la trayectoria escolar es una tarea dificilísima.
“El nombre elegido es discutible. Es cierto que podría considerarse a ese nivel de desempeño como “analfabeto o semianalfabeto”, reconoce la subsecretaría de Información y Evaluación Educativa, responsable de la mejora técnica de Aprender 2024. Un 3,3 por ciento de los alumnos evaluados está en nivel de “lector incipiente”. Sus habilidades lectoras solo le permiten leer una palabra apoyándose en una imagen. Para detectar ese nivel, Aprender 2024 incluyó preguntas de este tipo: ante la opción de tres palabras, “mazo”, “mago”, “mano”, y con la ayuda de una foto de una mano, puede elegir la palabra correcta. También, la capacidad de leer enunciados breves. Hay cuestionamientos a la categoría de “lector incipiente”: esa casi nula capacidad lectora colocaría a ese nivel de desempeño por fuera del proceso de alfabetización.
Pruebas Aprender: solo el 45% de los chicos argentinos de tercer grado logran comprender textos
Más allá del debate en torno a la etiqueta elegida, la nueva herramienta mapea el nivel de habilidades lectoras de los alumnos con mayor granularidad. Antes, el diagnóstico estadístico caracterizaba a los aprendizajes en cuatro niveles. Ahora, como si fuera un microscopio con mayor aumento, distingue seis niveles de desempeño lector, incluido el nivel “incipiente”. Es una oportunidad de diseñar políticas de alfabetización más a medida de esos perfiles.
Hay que tener en cuenta que Aprender 2024 es una prueba nueva, no comparable con las pruebas anteriores de lectura de tercer grado. El Gobierno apuntó a generar una herramienta a medida para contar con un diagnóstico inicial de las habilidades lectoras terminado el ciclo de alfabetización inicial. En base a esa línea de partida, se evaluará en el futuro el avance del Plan de Alfabetización nacional que impulsa el Gobierno nacional y que fue consensuado con las provincias.
Brecha de aprendizaje
Segundo, el dato clave que el Ministerio de Capital Humano todavía no divulga: tiene que ver con la capacidad que tiene la escuela estatal y la privada para cerrar la brecha de aprendizaje profunda que hay entre los más pobres y los quintiles de mayor nivel socioeconómico. El informe no incluye una comparación precisa y confiable entre la capacidad de la escuela pública de gestión estatal, y la escuela de gestión privada a la hora de alfabetizar a los alumnos de tercer grado.
El “Informe Preliminar” salió a la luz sin incluir uno de los datos centrales de toda prueba de evaluación educativa nacional: la comparación entre gestión estatal y gestión privada cruzada con otra variable determinante de los aprendizajes, que es el nivel socioeconómico de los alumnos. Solo incluye la comparación entre escuela pública y privada sin ningún otro tipo de consideración, lo que sesga el dato en favor de la escuela privada, donde la menor cantidad de alumnos pobres, marcados por peores desempeños, mejora automáticamente sus resultados: en la escuela de gestión estatal, el 66 por ciento de los alumnos está en los niveles 4 y 5 de desempeño, los dos niveles más altos, y hay solo un 4,4 por ciento de “lectores incipientes” y en nivel 1. En cambio, en la escuela estatal, los niveles 4 y 5 abarcan sólo solo4 por ciento mientras que los “lectores incipientes” y de nivel 1 trepan al 12,8 por ciento. El informe subraya: “triplicando al privado”.
El problema es que los mejores resultados de las escuelas de gestión privada no son necesariamente efecto de un mejor trabajo pedagógico: el perfil socioeconómico de los alumnos influye fuertemente. “Corregir” por nivel socioeconómico la foto de cada nivel de gestión, el público y el privado, es imprescindible para tener un diagnóstico fiel: permite “comparar peras con peras”. Es decir, cuáles son los niveles de aprendizaje de los niveles socioeconómicos bajos, los alumnos más pobres, cuando están en la escuela pública contra esos mismos niveles cuando están en la escuela privada. Lo mismo para los otros quintiles de ingreso.
El dato es fundamental por dos motivos. Por un lado, porque le devuelve la responsabilidad al sistema educativo: no solo muestra el impacto de las brechas de nivel socioeconómico, un dato que se ha vuelto obvio en la Argentina y está en el informe, sino que hace visible la capacidad o incapacidad de cada tipo de gestión a la hora de enseñar a los más pobres.
Por otro lado, el dato es necesario porque da precisión al debate argentino en torno al rol del Estado en la educación. En su llegada al poder, el oficialismo abrió una conversación sobre los vouchers educativos y la eficiencia de la escuela pública versus la escuela privada: cualquier discusión intelectualmente honesta sobre ese tema, demanda conocer los niveles de aprendizaje de ambas gestiones corregidas por nivel socioeconómico. A partir de ahí, las familias pueden sacar conclusiones veraces y decidir con libertad basados en datos ciertos. Y la política educativa puede trabajar sobre bases firmes, sin errores de perspectiva sesgada. “La gestión educativa nacional no buscó hacer ese señalamiento valorativo de escuela estatal versus escuela pública”, aclara Cortelezzi, que sostiene que la falta de la corrección por nivel socioeconómica no estaba lista y llegará a fin de mes. “Es cierto que en medio de los debates que se dan en la opinión pública, el informe puede generar confusión sobre ese tema”, reconoció.
Bajos niveles de desempeño
El tercer punto, precisamente, dispara una señal de alarma sobre la capacidad pedagógica de la gestión privada: aún dotada de los alumnos de mayor nivel socioeconómico, el 36,3 por ciento está en niveles bajos de desempeño, en el nivel 1, 2 y 3. Si se lo mira desde el lado de los quintiles de ingreso, surge lo mismo: el 31,9 por ciento del quintil más rico, está en esos niveles bajos. Esos datos interpelan directamente a la educación privada.
La última cuestión abre preguntas, por un lado, sobre Neuquén y el potencial de Vaca Muerta: instala dudas sobre la calidad educativa de la provincia y el real aprovechamiento futuro de la promesa productiva. Hay un contraste preocupante entre esa promesa en base a Vaca Muerta y la realidad de una educación provincial sin GPS: otra vez, Neuquén volvió a mostrar una baja participación de su alumnado en las evaluaciones nacionales de aprendizaje. Tanto es así que sus resultados no pueden considerarse válidos estadísticamente.
Este año, la participación fue de apenas el 34 por ciento, un contraste alarmante con la participación nacional que llegó al 86,9 por ciento. Fue peor en la escuela estatal, con tan solo el 25,5 por ciento de participación. En la gestión estatal también fue baja: 44 por ciento. El problema es endémico en Neuquén: la participación de alumnos en la Aprender 2016 fue del 29,8 por ciento; de un 32,5 por ciento en 2018 y un 31,3 por ciento en 2021.
Sin datos educativos, es difícil imaginar una política educativa eficiente: Neuquén está construyendo su propio obstáculo de desarrollo. Cuenta con el oro negro del petróleo, también el gas, pero condiciona el capital cognitivo de su alumnado.