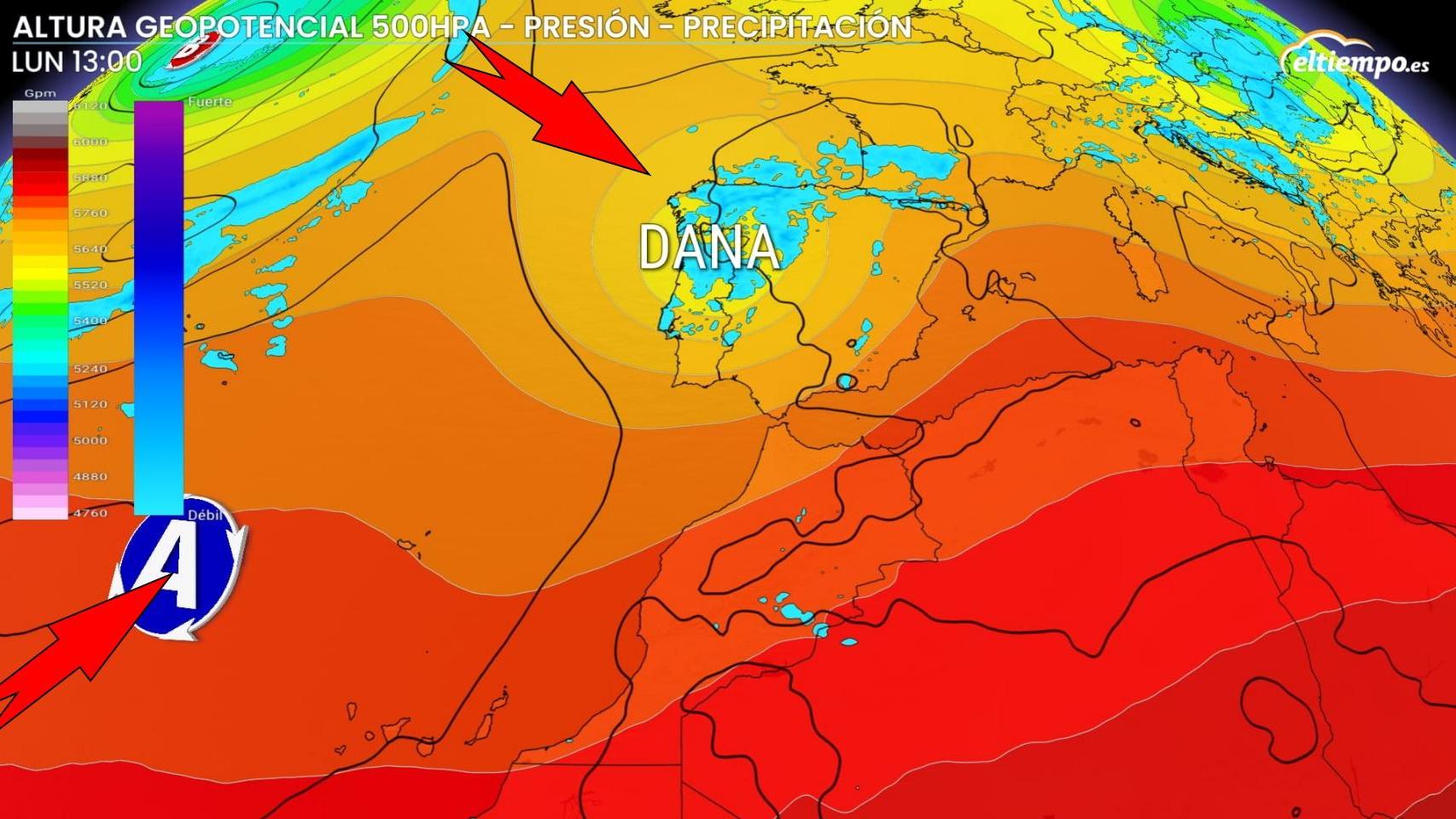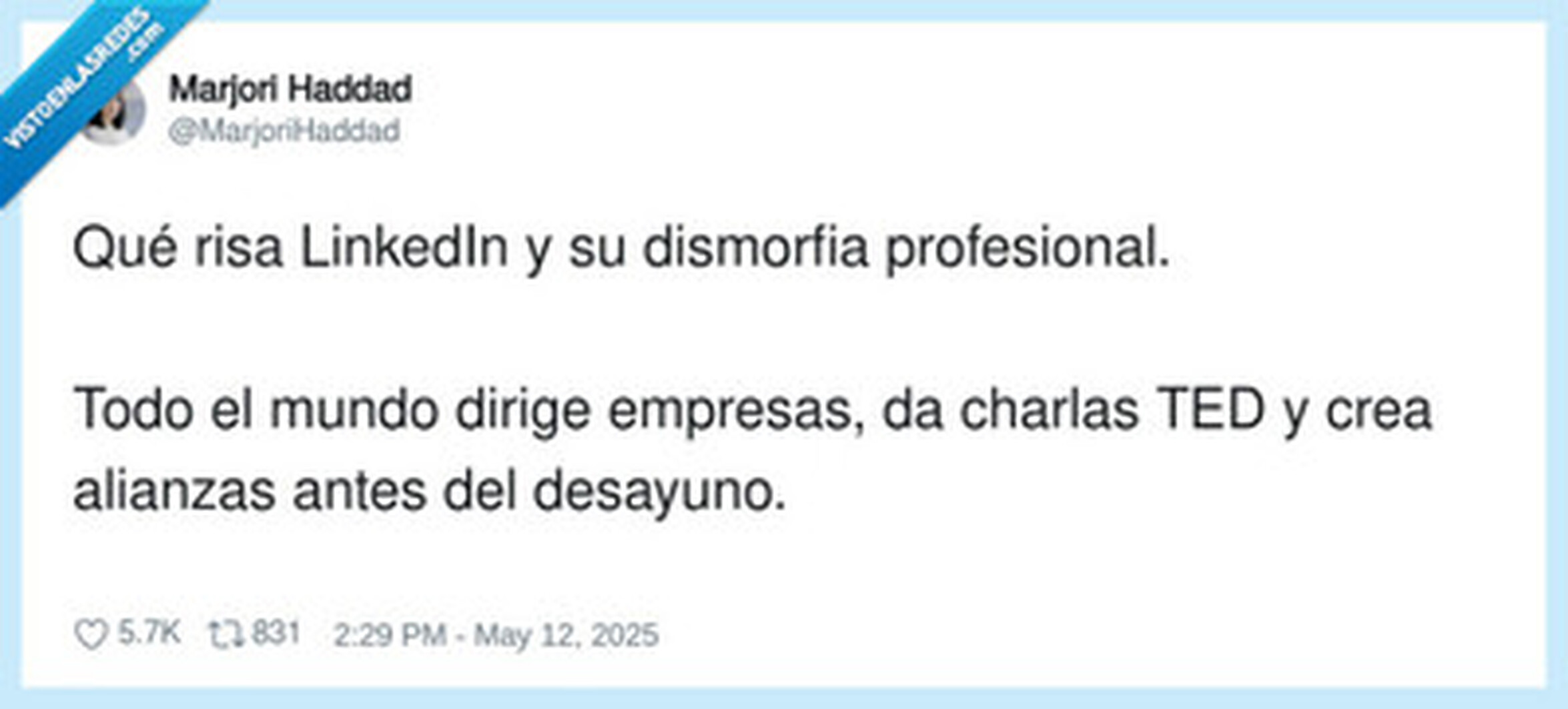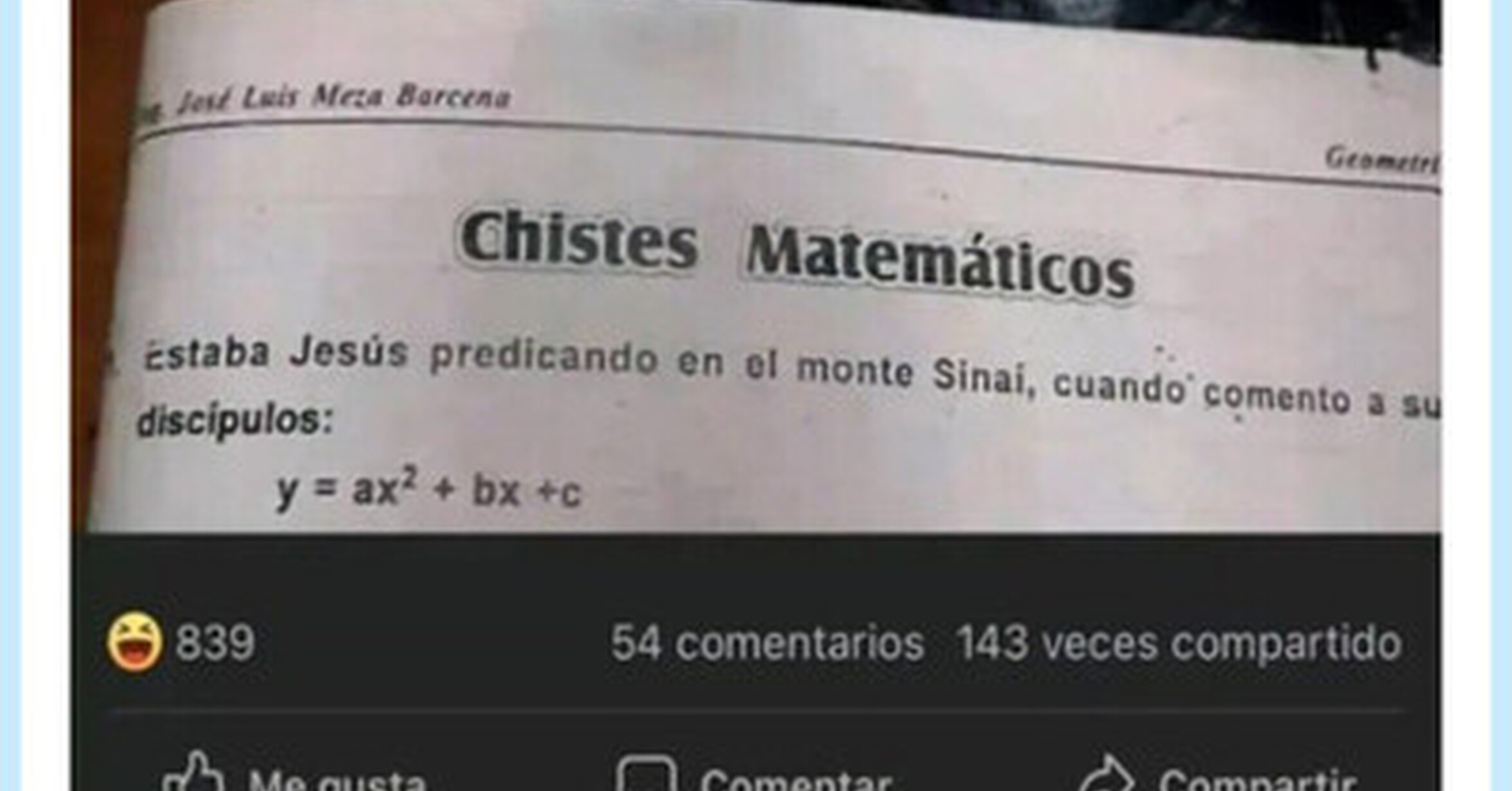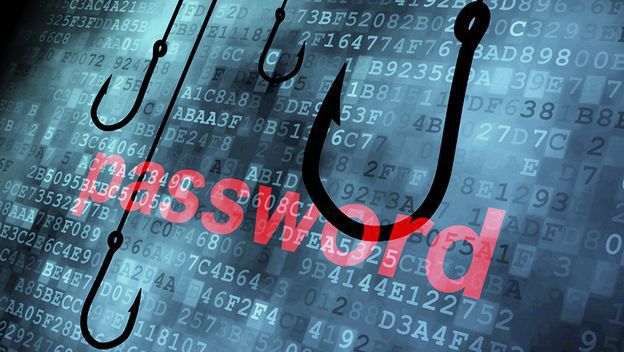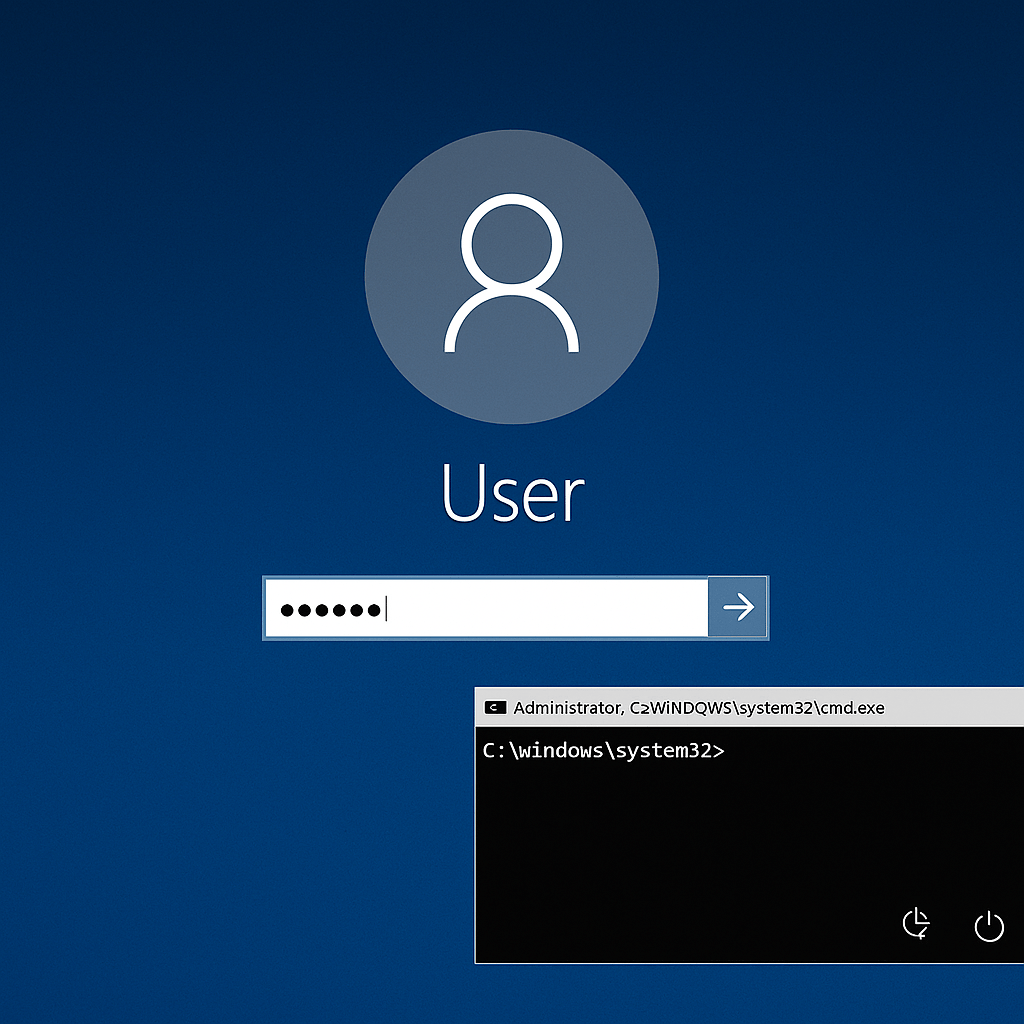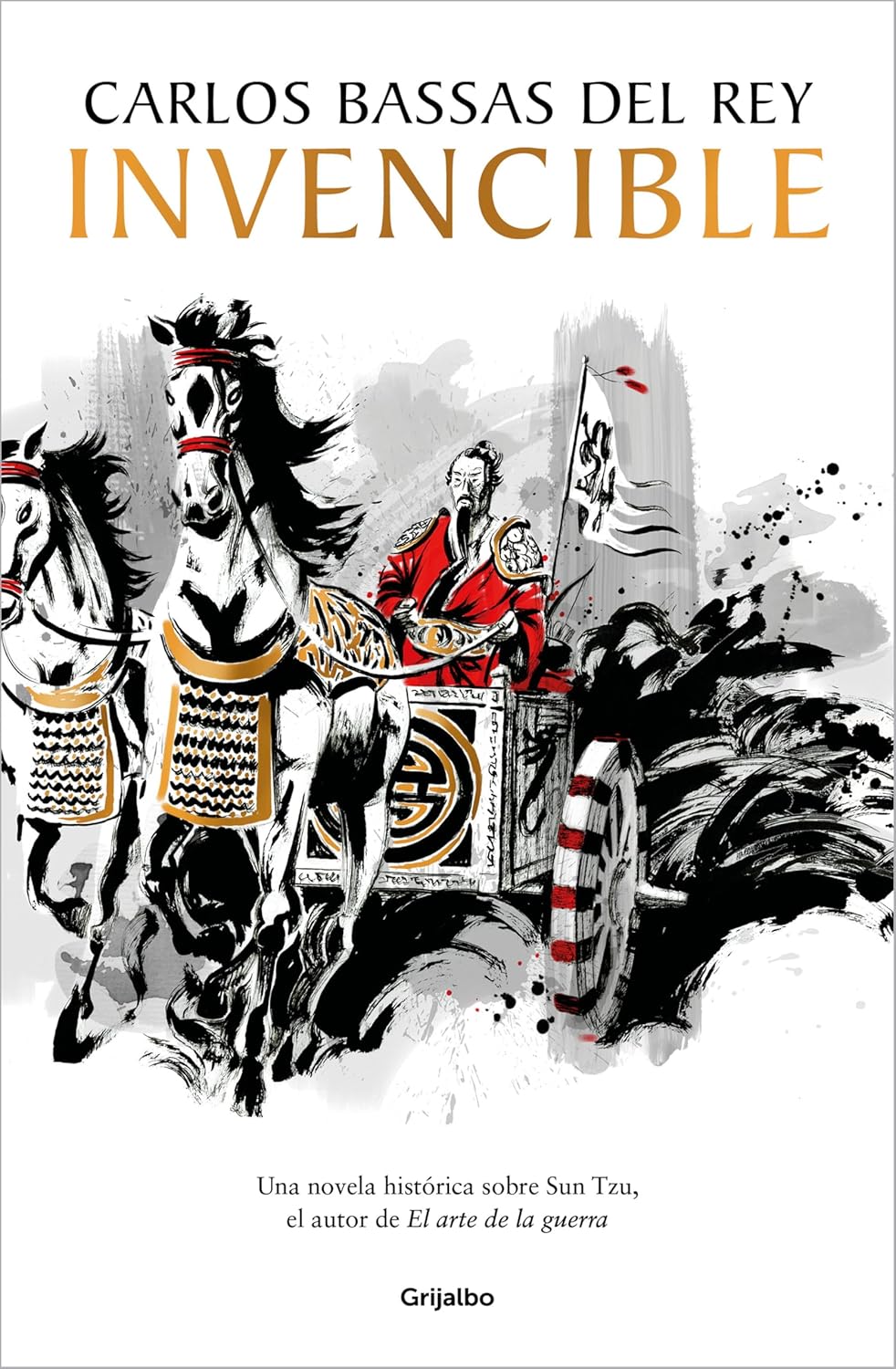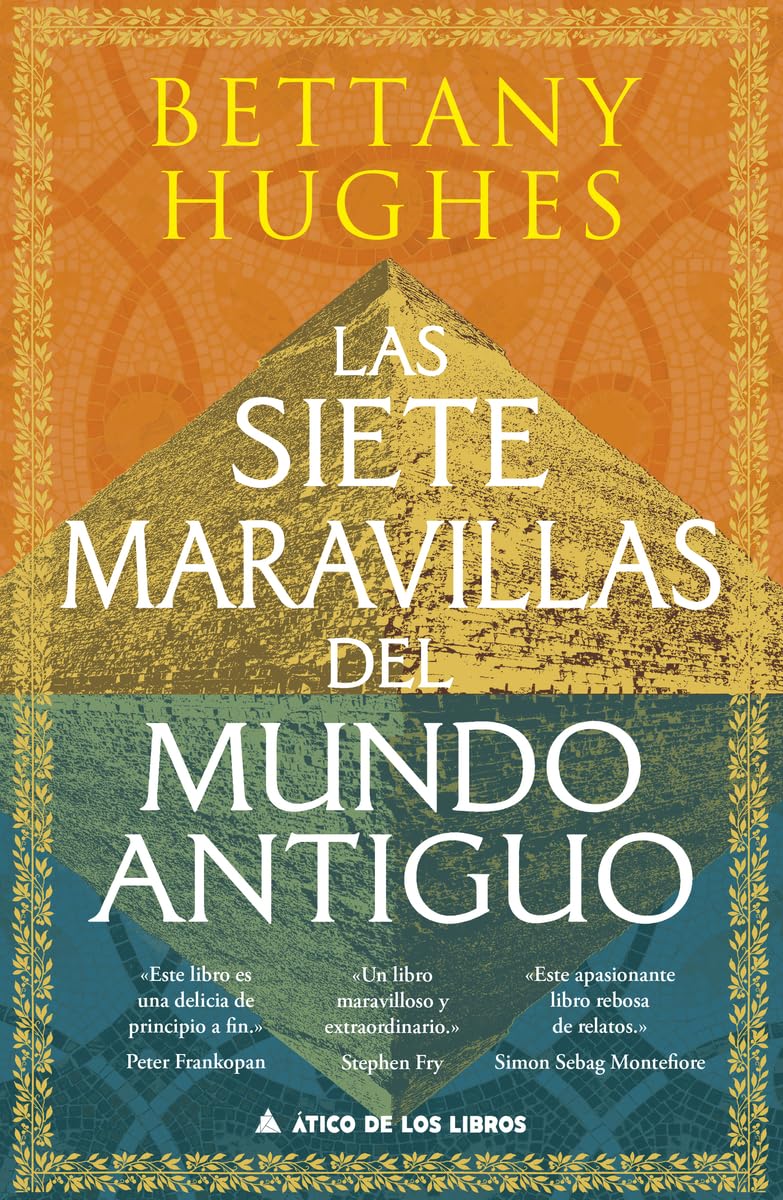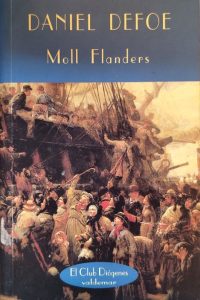Las 400 corralas que forjaron los vínculos del Madrid obrero
De todas las que registró el primer catálogo municipal en los ochenta, la mayoría han ido desapareciendo y otras, con el tiempo, se han modernizado. Estos conjuntos de viviendas diminutas conectadas por un patio interior aún recuerdan a aquel Madrid que empezaba a construirse en vertical¿Qué fue de nuestras corralas? – Soy yo, Concha. Entro. La frase célebre es de Doña Concha. Se trata de una de las tres icónicas amigas que vivían en el 1º A de un peculiar edificio, donde guardar secretos era deporte de alto riesgo. Doña Concha era el personaje interpretado por Emma Penella que ya forma parte del imaginario español, por ser un engranaje más de aquel bloque ficticio en la calle Desengaño de Madrid. En él se desarrollan las idas y venidas de todos sus residentes, la flor y nata de la serie Aquí no hay quien viva. Junto a Marisa (Mariví Bilbao) y Vicenta (Gemma Cuervo), Concha comenta el día a día de sus vecinos en un programa radiofónico casero al que llamaron Radio Patio, y que se convirtió en un rincón de cotilleo y charla sobre la vida en la manzana. La obra de Alberto Caballero comenzó a emitirse en 2003, y es un reflejo de esas comunidades clásicas de vecinos donde el trasiego entre las casas de unos y otros o el convivir rutinario de la clase trabajadora se gestaba en un solo edificio. En el viejo Madrid de los últimos cuatro siglos, el máximo exponente de estos núcleos de coexistencia para la clase obrera fueron las corralas. La corrala era la casa por excelencia de un Madrid proletario y pobre, una evolución de los caseríos multifamiliares que se popularizaron en el siglo XVII. En una sociedad que trataba de adaptarse a la oleada poblacional que experimentaba la ciudad, los edificios con varios pisos en los que vivían familias conectadas por un pequeño patio interior o habitaciones abiertas a corredores, sostenidos por columnas y zapatas, comenzaron a extenderse. Aún quedan algunas en la ciudad, pero su era de máxima ebullición no pertenece a este siglo. Su época de mayor expansión, según el Ayuntamiento, fue la segunda mitad del siglo XIX. Si un madrileño de a pie se trasladara a la capital de por aquel entonces, se sentiría transportado a un lugar completamente distinto. Una antigua corrala de Madrid “Era lo que hoy conocemos como el Madrid de postal: un tiempo en el que la ciudad olía a pueblo”, destaca el escritor Antolín Castaño Florencio, que estuvo inmerso durante años en el recuerdo de aquellas corralas que acogieron, sobre todo, a los emigrantes rurales llegados en plena industrialización. De las conversaciones con antiguos habitantes de estas casas y una investigación exhaustiva sobre su historia surgió Abades 11. Nuestra vida en la corrala, una novela histórica que pone en boca de personajes ficticios las vidas reales que conoció Castaño. “La gente venía con una mano y otra detrás y lo más accesible eran estas viviendas, de no más de 25 metros cuadrados en las que llegaron a convivir varias familias, a veces incluso en el mismo habitáculo aunque con sábanas colgadas para separar las estancias”, asegura. La mayoría se ubicaban en zonas que hoy destacan, precisamente, por sus altos precios: La Latina, Arganzuela o Lavapiés. Es en el último de estos barrios donde se enmarca la historia de Abades 11, pero en una época donde el café de especialidad eran las tascas y el actual suelo de cemento ni siquiera había sido empedrado. Los propietarios de aquellas corralas apenas las cuidaban, no había luz eléctrica y su estado era muy precario. En los años 80, el gobierno municipal de Enrique Tierno Galván las declaró edificios protegidos, y muchas comenzaron a rehabilitarse gracias a la recién creada Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMV). Por aquel entonces se catalogaron hasta 400 corralas en todo Madrid, concentradas en barrios populares. Sin embargo, las últimas corralas de Madrid se parecen poco a las originale


De todas las que registró el primer catálogo municipal en los ochenta, la mayoría han ido desapareciendo y otras, con el tiempo, se han modernizado. Estos conjuntos de viviendas diminutas conectadas por un patio interior aún recuerdan a aquel Madrid que empezaba a construirse en vertical
¿Qué fue de nuestras corralas?
– Soy yo, Concha. Entro.
La frase célebre es de Doña Concha. Se trata de una de las tres icónicas amigas que vivían en el 1º A de un peculiar edificio, donde guardar secretos era deporte de alto riesgo. Doña Concha era el personaje interpretado por Emma Penella que ya forma parte del imaginario español, por ser un engranaje más de aquel bloque ficticio en la calle Desengaño de Madrid. En él se desarrollan las idas y venidas de todos sus residentes, la flor y nata de la serie Aquí no hay quien viva. Junto a Marisa (Mariví Bilbao) y Vicenta (Gemma Cuervo), Concha comenta el día a día de sus vecinos en un programa radiofónico casero al que llamaron Radio Patio, y que se convirtió en un rincón de cotilleo y charla sobre la vida en la manzana.
La obra de Alberto Caballero comenzó a emitirse en 2003, y es un reflejo de esas comunidades clásicas de vecinos donde el trasiego entre las casas de unos y otros o el convivir rutinario de la clase trabajadora se gestaba en un solo edificio. En el viejo Madrid de los últimos cuatro siglos, el máximo exponente de estos núcleos de coexistencia para la clase obrera fueron las corralas.
La corrala era la casa por excelencia de un Madrid proletario y pobre, una evolución de los caseríos multifamiliares que se popularizaron en el siglo XVII. En una sociedad que trataba de adaptarse a la oleada poblacional que experimentaba la ciudad, los edificios con varios pisos en los que vivían familias conectadas por un pequeño patio interior o habitaciones abiertas a corredores, sostenidos por columnas y zapatas, comenzaron a extenderse. Aún quedan algunas en la ciudad, pero su era de máxima ebullición no pertenece a este siglo. Su época de mayor expansión, según el Ayuntamiento, fue la segunda mitad del siglo XIX. Si un madrileño de a pie se trasladara a la capital de por aquel entonces, se sentiría transportado a un lugar completamente distinto.

“Era lo que hoy conocemos como el Madrid de postal: un tiempo en el que la ciudad olía a pueblo”, destaca el escritor Antolín Castaño Florencio, que estuvo inmerso durante años en el recuerdo de aquellas corralas que acogieron, sobre todo, a los emigrantes rurales llegados en plena industrialización. De las conversaciones con antiguos habitantes de estas casas y una investigación exhaustiva sobre su historia surgió Abades 11. Nuestra vida en la corrala, una novela histórica que pone en boca de personajes ficticios las vidas reales que conoció Castaño. “La gente venía con una mano y otra detrás y lo más accesible eran estas viviendas, de no más de 25 metros cuadrados en las que llegaron a convivir varias familias, a veces incluso en el mismo habitáculo aunque con sábanas colgadas para separar las estancias”, asegura.
La mayoría se ubicaban en zonas que hoy destacan, precisamente, por sus altos precios: La Latina, Arganzuela o Lavapiés. Es en el último de estos barrios donde se enmarca la historia de Abades 11, pero en una época donde el café de especialidad eran las tascas y el actual suelo de cemento ni siquiera había sido empedrado. Los propietarios de aquellas corralas apenas las cuidaban, no había luz eléctrica y su estado era muy precario. En los años 80, el gobierno municipal de Enrique Tierno Galván las declaró edificios protegidos, y muchas comenzaron a rehabilitarse gracias a la recién creada Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMV). Por aquel entonces se catalogaron hasta 400 corralas en todo Madrid, concentradas en barrios populares.
Sin embargo, las últimas corralas de Madrid se parecen poco a las originales. “Con la reforma [de Tierno Galván] hubo que adaptarlas a la ley de habitabilidad: instalaron luz eléctrica, pusieron ascensores o restauraron los elementos más dañados por el tiempo”, apuntala Carlos Osorio, escritor y guía cultural en la ciudad con más de una decena de libros sobre Madrid a sus espaldas. Uno de ellos se titula El Madrid olvidado, para el que Osorio recorrió algunas de las actuales corralas de la ciudad. En uno de sus muchos paseos por Lavapiés frecuentó los vestigios de las casas que dieron cobijo a generaciones de obreros que migraron a Madrid, donde el espacio seguía siendo escaso pero las instalaciones se habían modernizado. Aunque aún eran reconocibles.
La historia de Julián, una vuelta a casa 70 años después
Julián se echó a llorar al poco de entrar en el número 41 de la calle del Ave María. Plantado frente a la puerta de una de las pocas corralas que quedan en el barrio –el mismo en el que se ambienta Abades 11–, un hombre de 86 años recuerda al joven que fue y entraba por ese mismo recibidor cargado con una pila de agua, que había comprado para su madre. Eran los años 50 y acababa de cumplir la mayoría de edad. Su familia acababa de mudarse desde Villarubia de Santiago (2.500 habitantes), provincia de Toledo, para estar más cerca de otros parientes, que por trabajo también habían viajado a la capital. El primer lugar que encontraron para hospedarse fue en un piso de la segunda plata de aquella corrala, con tres pisos y varias viviendas en cada uno de ellos. En el centro, un patio diáfano se abre sus ojos.
“¡Mirad las tuberías!”, se sobresalta, y señala a los conductos grisáceos que ahora suben por las paredes hasta llegar a casas. Cuando Julián Navarro vivió allí no tenían luz eléctrica, ni tampoco agua corriente dentro de los inmuebles. Por eso mismo cada día acudía a por agua para llenar la pileta y ayudar a su madre, que por problemas de movilidad apenas podía bajar las escaleras. Para asearse había un servicio compartido en cada planta, pero si querían ducharse tenían que ir a los baños públicos de Embajadores. Los antiguos baños parecen ahora trasteros con otro fin. Uno de los inquilinos actuales de las viviendas, que prefiere no dar su nombre, indica a este periódico que, al menos en su casa, sí tienen ya instalado un lavabo propio.

En los recuerdos de Julián aparece un domicilio muy pequeño, con dos habitaciones diminutas –una para sus padres y la otra, para él– y una “minicocina”, en sus palabras. Antes de llegar allí tuvieron una breve estancia “de patrona”, como le llama a instalarse en una pensión temporal. Un día, una señora en la plaza del Ángel del barrio de las Musas les avisó de que se quedaba libre una de estas viviendas: así fue como empezaron su vida en la corrala. De aquel adolescente ya queda poco y a Julián le falla la memoria, así que le cuesta recordar cuánto tiempo de su vida en Madrid pasó en la calle del Ave María. Un momento que no consigue olvidar es el del día que consiguió entrar a trabajar a Galerías Preciados, los grandes almacenes de la época que terminó absorbiendo El Corte Inglés.
“Nuestra vecina, Isabelita, tenía un novio con contactos en el negocio, se llamaba Alberto. Gracias a él pude dejar los bares y empezar algo mejor”, admite. Antes de eso pasó por varios trabajos en bares o restaurantes, y solo abandonó Galerías Preciados cuando encontró el trabajo en el que acabaría jubilándose: un puesto en una sucursal de Makro, la cadena comercial de autoservicio y venta al por mayor que, sobre todo, ofrecía servicios a sectores como la hostelería o la restauración. Como ocurrió al ver de nuevo el patio en el que creció, las lágrimas de Julián brotaron una segunda vez cuando mostró orgulloso el reloj que le regalaron sus compañeros el día de su jubilación. En la parte trasera podía leerse un grabado en el material plateado: “Makro”.
Al salir del edificio en la calle del Ave María, Julián se fija en una de las infraestructuras que hay justo al lado. Antes era un pequeño teatro, asegura, y fue allí donde una Nochevieja tomó las uvas con sus padres. “Abrían la noche del 31 de diciembre, daban uvas a los clientes y ponían una pantalla gigante para hacer una cuenta atrás, así que decidimos ir”, rememora con nostalgia. Instantes después, le entra la risa. “Recuerdo que hubo un momento en el que empezaron a poner publicidad del teatro recreando las campanadas. Mis padres creyeron que era la auténtica cuenta atrás y se terminaron las uvas antes de las doce”, confiesa. Así, entre recuerdos dulces, Julián se despide de aquel lugar que estrechó los vínculos de otros antes y después de él, y en el que pasó una parte de su vida.
_general.jpg?v=63914599921)

_general.jpg?v=63914633654)