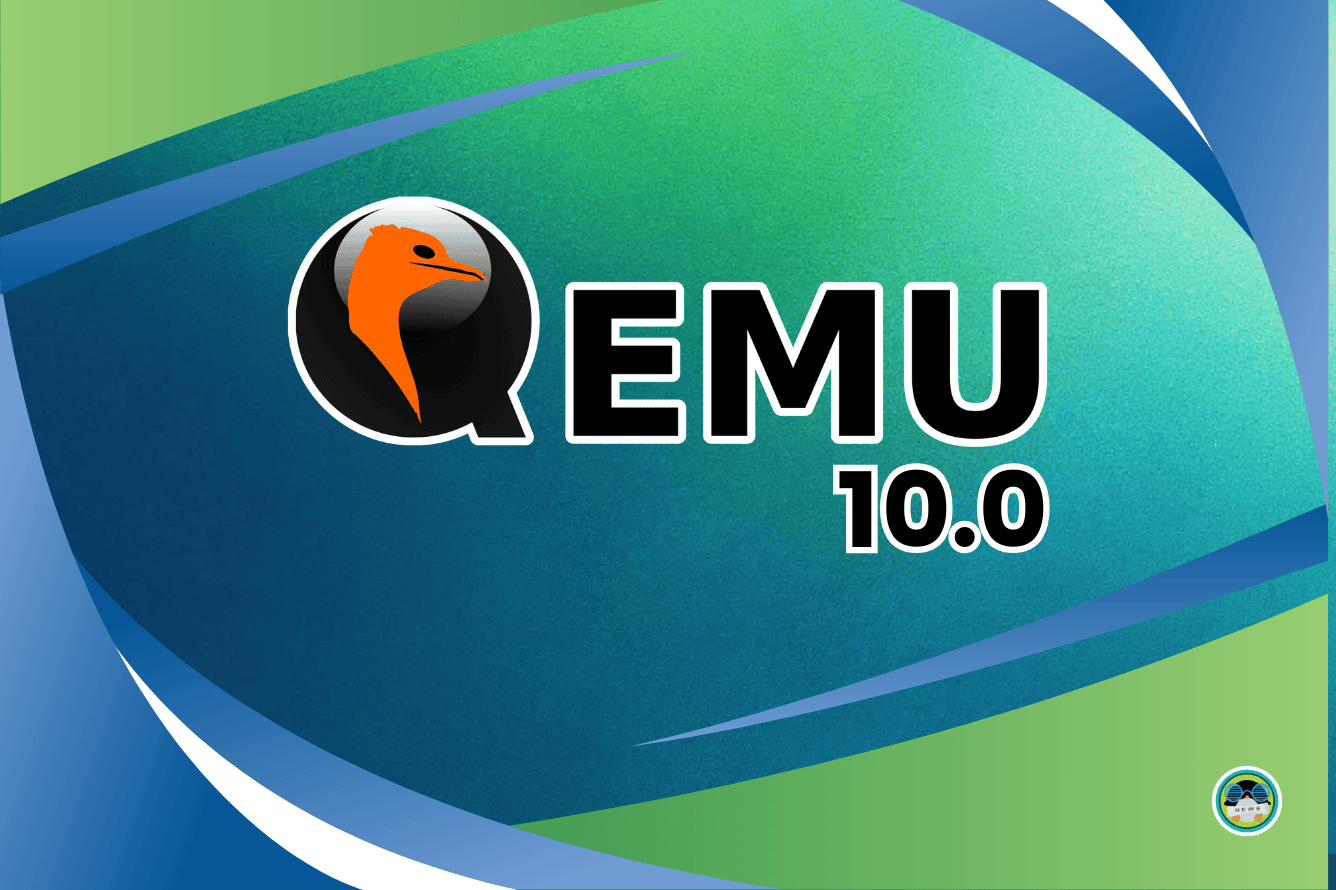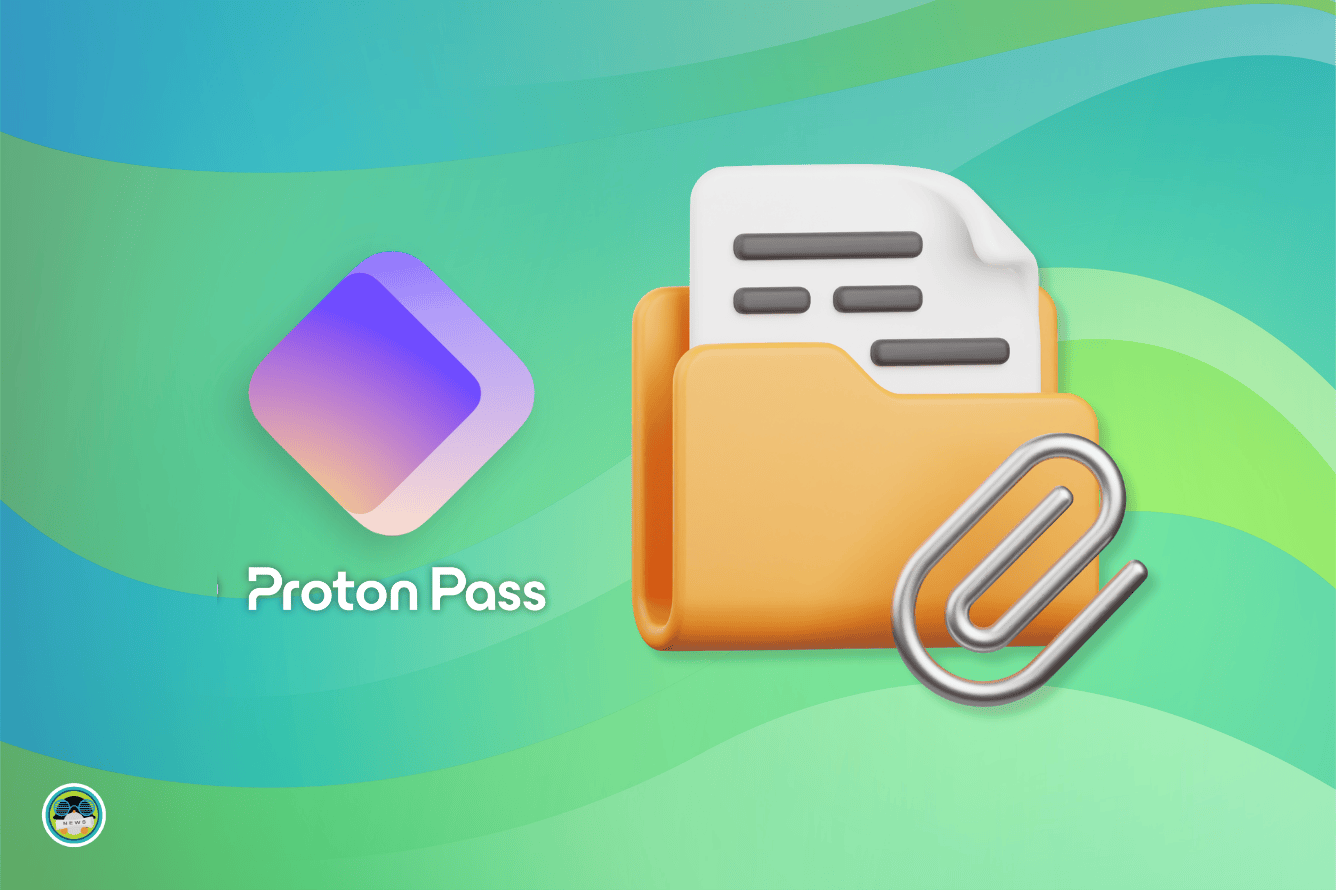La acuicultura halla un nuevo caladero de eficiencia en la investigación genética
La cosecha de acuicultura en España en 2023 fue de 266.066 toneladas. De esa cifra, 83.000 toneladas corresponden a pescado. Nuestro país importa el 70% de todo lo que se consume, tanto de granjas como de pesca. La investigación genética busca favorecer la producción. La metodología para seleccionar peces de granja no difiere, básicamente, de lo que se realiza con especies terrestres tradicionales: se determina el potencial reproductor tras analizar las características del animal. La investigación en este ámbito favorece la transferencia de conocimiento desde la universidad a las compañías acuícolas y a las distintas administraciones. Acuigen, del Departamento de Genética de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), comenzó su trayectoria en 1987. Liderado por Paulino Martínez Portela, catedrático de Genética de la Facultad de Veterinaria, el equipo estudia las aplicaciones de la genética para la conservación y mejora gracias a las nuevas estrategias genómicas y metodologías bioinformáticas. Pero, ¿para qué sirve la genética a las empresas acuícolas? Según Martínez, «permite adaptar el producto que demanda el mercado a partir del material genético de los stocks de reproductores fundados en principio con poblaciones salvajes». «Se puede así modelarlo para que tenga mejor sabor, para que sea más saludable, más resistente a patologías…», añade. Antes de comenzar a realizar el programa de selección genética, es preciso cumplir ciertos parámetros a nivel de reproducción, criadero y engorde. También se debe luchar contra patologías, uno de los principales retos de la acuicultura, explica: «La densidad de animales facilita la posible transmisión de enfermedades emergentes, también relacionadas con el cambio climático . Las vacunas no funcionan igual que en los mamíferos, porque los peces tienen un sistema inmune un poco más primitivo». El proceso sigue unas pautas que han ido modificándose, detalla el catedrático: «Seleccionamos a los reproductores que tienen las características más adecuadas para obtener descendientes que se parezcan a esos padres y que permitan en cada generación ir mejorando la productividad y la relación coste-beneficio. Tradicionalmente se hacía mediante análisis de pedigrí, había que trazar la genealogía en los cruzamientos, asunto bastante complicado. Pero la llegada de marcadores moleculares nos permitió establecer las relaciones familiares entre los peces y elegir los que más crecen, los más resistentes». «Desde esa fase inicial de aplicación de marcadores que favorecen una selección más eficiente –relata–, hemos pasado a una nueva época, la era de la genómica . Como se han abaratado los costes del genotipado y de secuenciación del genoma, estamos utilizando, por ejemplo, en trucha arcoíris, 60.000 marcadores que nos permiten identificar las regiones que puedan estar asociadas con la resistencia a patologías, con mayor crecimiento y, por tanto, poder diseñar unos cruces en los programas de selección más precisos y con mejores resultados». Este proceso vale para cualquier especie de interés agronómico. La gran ventaja de la acuicultura sobre los animales domésticos terrestres tradicionales es que toda la diversidad genética reside todavía en las poblaciones salvajes. El potencial de selección es mucho mayor. A nivel mundial, las especies clave en la acuicultura son el salmón atlántico (aportación de Noruega) y la tilapia (que apenas se usa en España). «Esas dos especies son las que han traccionado la acuicultura. En España se está haciendo selección genética con la trucha arcoíris, el rodaballo, el lenguado, la lubina y la dorada», apunta Martínez Portela. La transferencia de conocimiento y la colaboración con empresas y organismos está en el ADN de Acuigen: «Colaboramos con las principales empresas en España (en Galicia particularmente, con compañías que trabajan en rodaballo, trucha y el lenguado, y en el Mediterráneo con lubina y dorada). También hacemos transferencia tecnológica con Centroamérica, Sudamérica y el norte de África. Y, por supuesto, estamos implicados en diversos proyectos europeos». La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) concentra a la mayoría de las compañías del sector. «La producción de cualquier actividad de producción primaria, ya sean plantas o animales, depende esencialmente de dos factores. Uno es el sitio en el que estás, su clima, suelo, agua. Y luego el manejo que se hace, la gestión de ese espacio», declara el gerente de Apromar, Javier Ojeda. El portavoz de Apromar quiere aclarar que la investigación genética en la acuicultura no tiene nada que ver con los organismos transgénicos que se dan en la agricultura: «La Unión Europea (UE) ha establecido una clara línea separadora para controlar que no exista el más mínimo riesgo para los consumidores». La producción en acuicultura, expone, cuenta con muchísimas variables: «La calidad de la alimentación, la gestión, cómo los biólogos veterinarios cuidan a los animales. En peces se da la p
La cosecha de acuicultura en España en 2023 fue de 266.066 toneladas. De esa cifra, 83.000 toneladas corresponden a pescado. Nuestro país importa el 70% de todo lo que se consume, tanto de granjas como de pesca. La investigación genética busca favorecer la producción. La metodología para seleccionar peces de granja no difiere, básicamente, de lo que se realiza con especies terrestres tradicionales: se determina el potencial reproductor tras analizar las características del animal. La investigación en este ámbito favorece la transferencia de conocimiento desde la universidad a las compañías acuícolas y a las distintas administraciones. Acuigen, del Departamento de Genética de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), comenzó su trayectoria en 1987. Liderado por Paulino Martínez Portela, catedrático de Genética de la Facultad de Veterinaria, el equipo estudia las aplicaciones de la genética para la conservación y mejora gracias a las nuevas estrategias genómicas y metodologías bioinformáticas. Pero, ¿para qué sirve la genética a las empresas acuícolas? Según Martínez, «permite adaptar el producto que demanda el mercado a partir del material genético de los stocks de reproductores fundados en principio con poblaciones salvajes». «Se puede así modelarlo para que tenga mejor sabor, para que sea más saludable, más resistente a patologías…», añade. Antes de comenzar a realizar el programa de selección genética, es preciso cumplir ciertos parámetros a nivel de reproducción, criadero y engorde. También se debe luchar contra patologías, uno de los principales retos de la acuicultura, explica: «La densidad de animales facilita la posible transmisión de enfermedades emergentes, también relacionadas con el cambio climático . Las vacunas no funcionan igual que en los mamíferos, porque los peces tienen un sistema inmune un poco más primitivo». El proceso sigue unas pautas que han ido modificándose, detalla el catedrático: «Seleccionamos a los reproductores que tienen las características más adecuadas para obtener descendientes que se parezcan a esos padres y que permitan en cada generación ir mejorando la productividad y la relación coste-beneficio. Tradicionalmente se hacía mediante análisis de pedigrí, había que trazar la genealogía en los cruzamientos, asunto bastante complicado. Pero la llegada de marcadores moleculares nos permitió establecer las relaciones familiares entre los peces y elegir los que más crecen, los más resistentes». «Desde esa fase inicial de aplicación de marcadores que favorecen una selección más eficiente –relata–, hemos pasado a una nueva época, la era de la genómica . Como se han abaratado los costes del genotipado y de secuenciación del genoma, estamos utilizando, por ejemplo, en trucha arcoíris, 60.000 marcadores que nos permiten identificar las regiones que puedan estar asociadas con la resistencia a patologías, con mayor crecimiento y, por tanto, poder diseñar unos cruces en los programas de selección más precisos y con mejores resultados». Este proceso vale para cualquier especie de interés agronómico. La gran ventaja de la acuicultura sobre los animales domésticos terrestres tradicionales es que toda la diversidad genética reside todavía en las poblaciones salvajes. El potencial de selección es mucho mayor. A nivel mundial, las especies clave en la acuicultura son el salmón atlántico (aportación de Noruega) y la tilapia (que apenas se usa en España). «Esas dos especies son las que han traccionado la acuicultura. En España se está haciendo selección genética con la trucha arcoíris, el rodaballo, el lenguado, la lubina y la dorada», apunta Martínez Portela. La transferencia de conocimiento y la colaboración con empresas y organismos está en el ADN de Acuigen: «Colaboramos con las principales empresas en España (en Galicia particularmente, con compañías que trabajan en rodaballo, trucha y el lenguado, y en el Mediterráneo con lubina y dorada). También hacemos transferencia tecnológica con Centroamérica, Sudamérica y el norte de África. Y, por supuesto, estamos implicados en diversos proyectos europeos». La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) concentra a la mayoría de las compañías del sector. «La producción de cualquier actividad de producción primaria, ya sean plantas o animales, depende esencialmente de dos factores. Uno es el sitio en el que estás, su clima, suelo, agua. Y luego el manejo que se hace, la gestión de ese espacio», declara el gerente de Apromar, Javier Ojeda. El portavoz de Apromar quiere aclarar que la investigación genética en la acuicultura no tiene nada que ver con los organismos transgénicos que se dan en la agricultura: «La Unión Europea (UE) ha establecido una clara línea separadora para controlar que no exista el más mínimo riesgo para los consumidores». La producción en acuicultura, expone, cuenta con muchísimas variables: «La calidad de la alimentación, la gestión, cómo los biólogos veterinarios cuidan a los animales. En peces se da la particularidad de que son poiquilotermos, su cuerpo tiene la temperatura del medio natural. Un pez que está a 25 grados crece más rápido que ese mismo pez a 15 grados». «La acuicultura que hacemos en España se basa en el conocimiento científico, aunque sin duda con el saber heredado del manejo tradicional. Somos el país de Europa con más investigadores, sobre todo investigadoras , con más centros y con más publicaciones», sostiene Ojeda. La investigación, también en genética, marca el futuro, indica: «La innovación y el desarrollo tecnológico son muy importantes para conseguir controlar y gestionar el impacto ambiental, la calidad nutricional del pescado. El 'big data', la inteligencia artificial, la automatización, el control a distancia mediante sondas resultan vitales porque hay mucha acuicultura en medio del mar y no podemos estar todo el día allí. Tenemos que saber qué es lo que pasa». Ojeda valora las ventajas de la producción de la acuicultura: «Viene un temporal y los barcos de pesca se quedan en el puerto, pero las granjas permanecen en el mar. La ingeniería que hay detrás de los viveros flotantes es muy notable. La utilización de información satelital de Copernicus , del sistema europeo de medición del nivel de tierra desde el espacio, se utiliza para gestionar los enclaves». La startup biotecnológica KOA Biotech, con sede en Barcelona y spin-off de la Universitat Pompeu Fabra, ha desarrollado una solución basada en sensórica avanzada e inteligencia artificial (IA), que permite anticipar la aparición de patologías bacterianas en piscifactorías. La sensórica de KOA Biotech detecta precozmente patologías bacterianas en el agua y favorece así una mejor producción. Sira Mogas, fundadora y CEO de la compañía, señala que «lo que hacemos es anticipar patologías en piscifactorías» y añade «que la tecnología está en proceso de validación, con el objetivo de marcar un antes y un después en la bioseguridad acuícola». Esta capacidad de identificación temprana de infecciones en el agua permite a las granjas acuícolas aplicar medidas preventivas antes de que se acelere la propagación de patógenos, reduciendo tanto la mortalidad animal como el uso de tratamientos farmacológicos. «No se trata solo de reaccionar ante un brote, sino de anticiparse a él», afirma Mogas. Actualmente, existen dos grandes retos en la industria que condicionan su desarrollo y crecimiento sostenible: mejorar la eficiencia alimentaria (Feed Conversion Ratio, FCR) y aumentar la resistencia a enfermedades. En este contexto, la nueva fuente de datos generada por KOA Biotech facilita a las empresas la toma de decisiones estratégicas . Además, en combinación con programas de mejora genética, estos avances tecnológicos pueden contribuir a una mayor resistencia de las especies acuáticas a enfermedades. La incidencia de infecciones varía en función de la fase del ciclo productivo, pero, según diversas fuentes externas, se estima que las pérdidas productivas globales alcanzan aproximadamente el 30% en este tipo de cultivos. «Si conseguimos reducir estas pérdidas mediante prevención, el impacto económico y ambiental es enorme», subraya Mogas. La solución de KOA Biotech se basa en biosensores desarrollados por la propia compañía, que requieren un hardware específico para realizar las lecturas y algoritmos de IA que identifican patrones de respuesta asociados a la presencia de patógenos. Este sistema transforma el análisis del agua en una herramienta predictiva. El modelo de negocio, denominado 'Sensing as a Service', consiste en ofrecer un servicio de monitorización continua mediante un dispositivo que no se vende, sino que se incluye dentro de una suscripción. Esta incluye también el suministro mensual de consumibles propios, proporcionando a las granjas la posibilidad de estar vigilando de forma constante posibles incrementos de especies patógenas.
Publicaciones Relacionadas









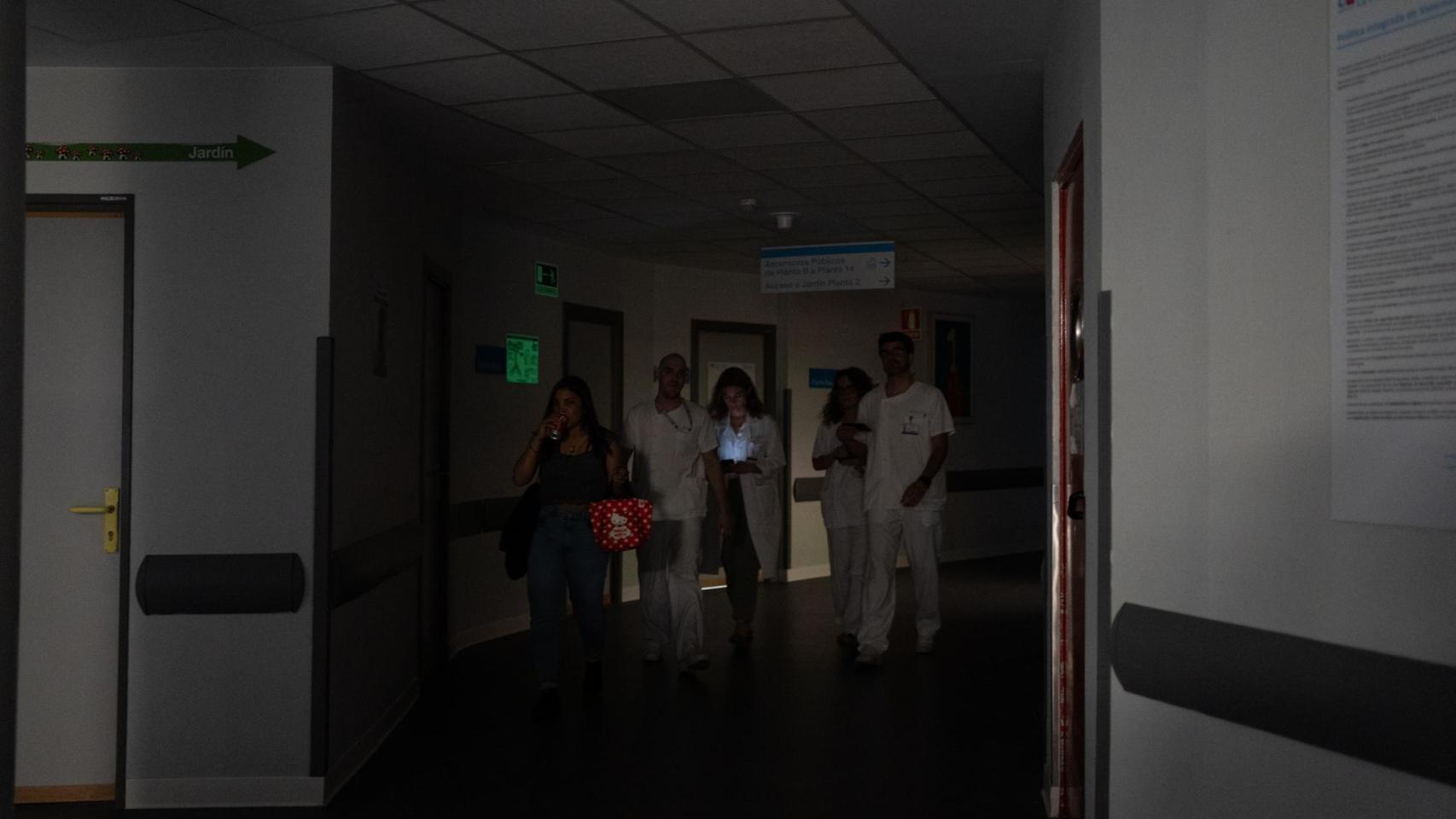

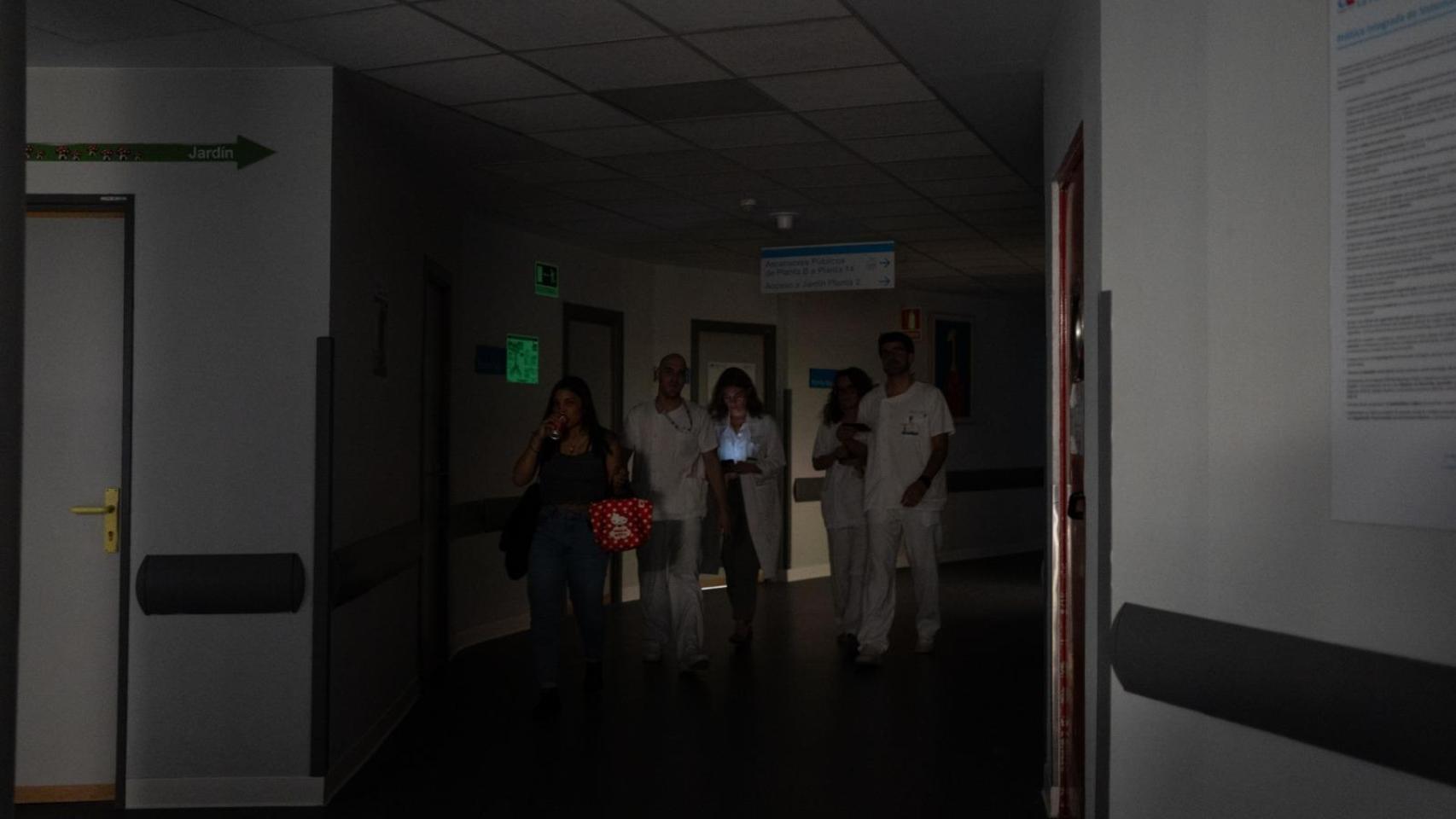
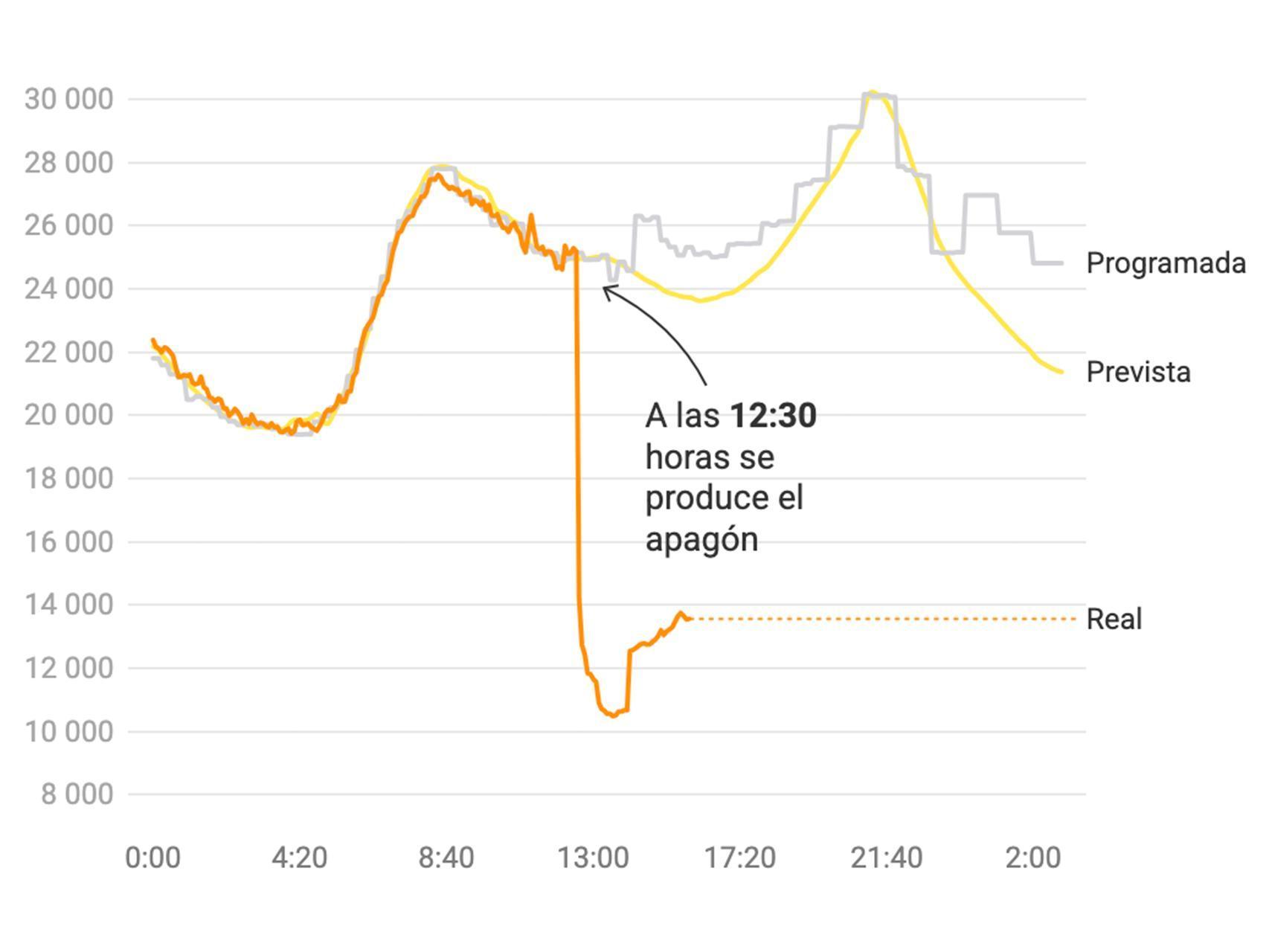





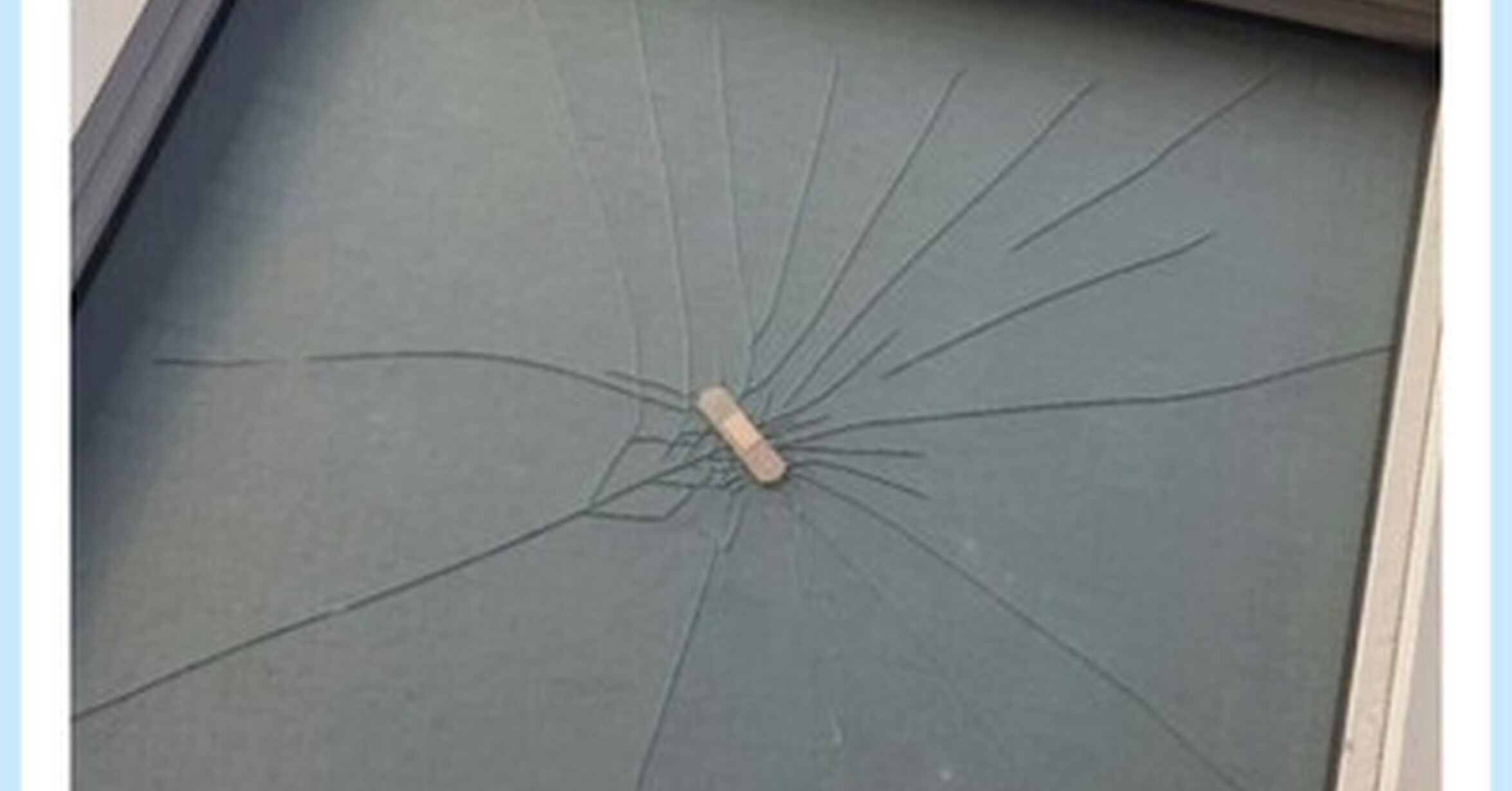
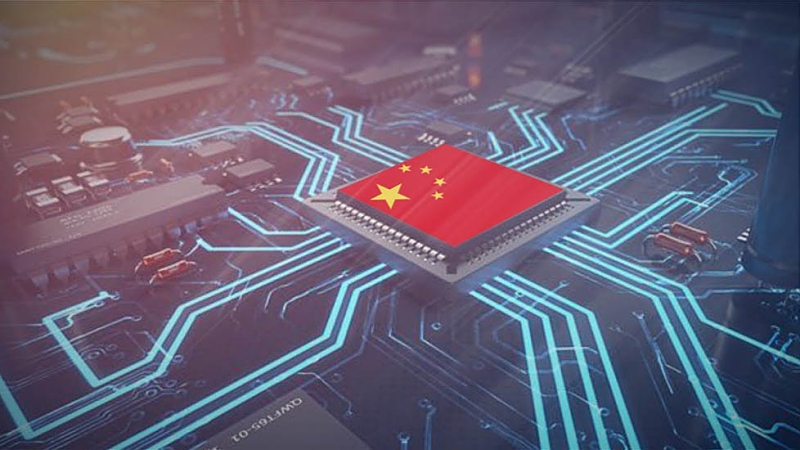









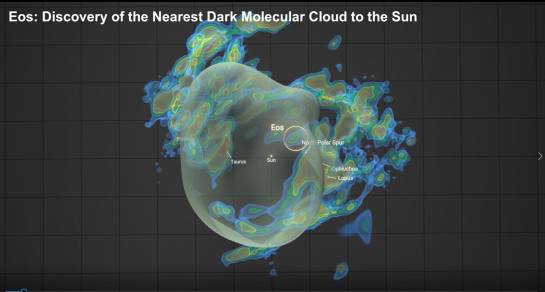



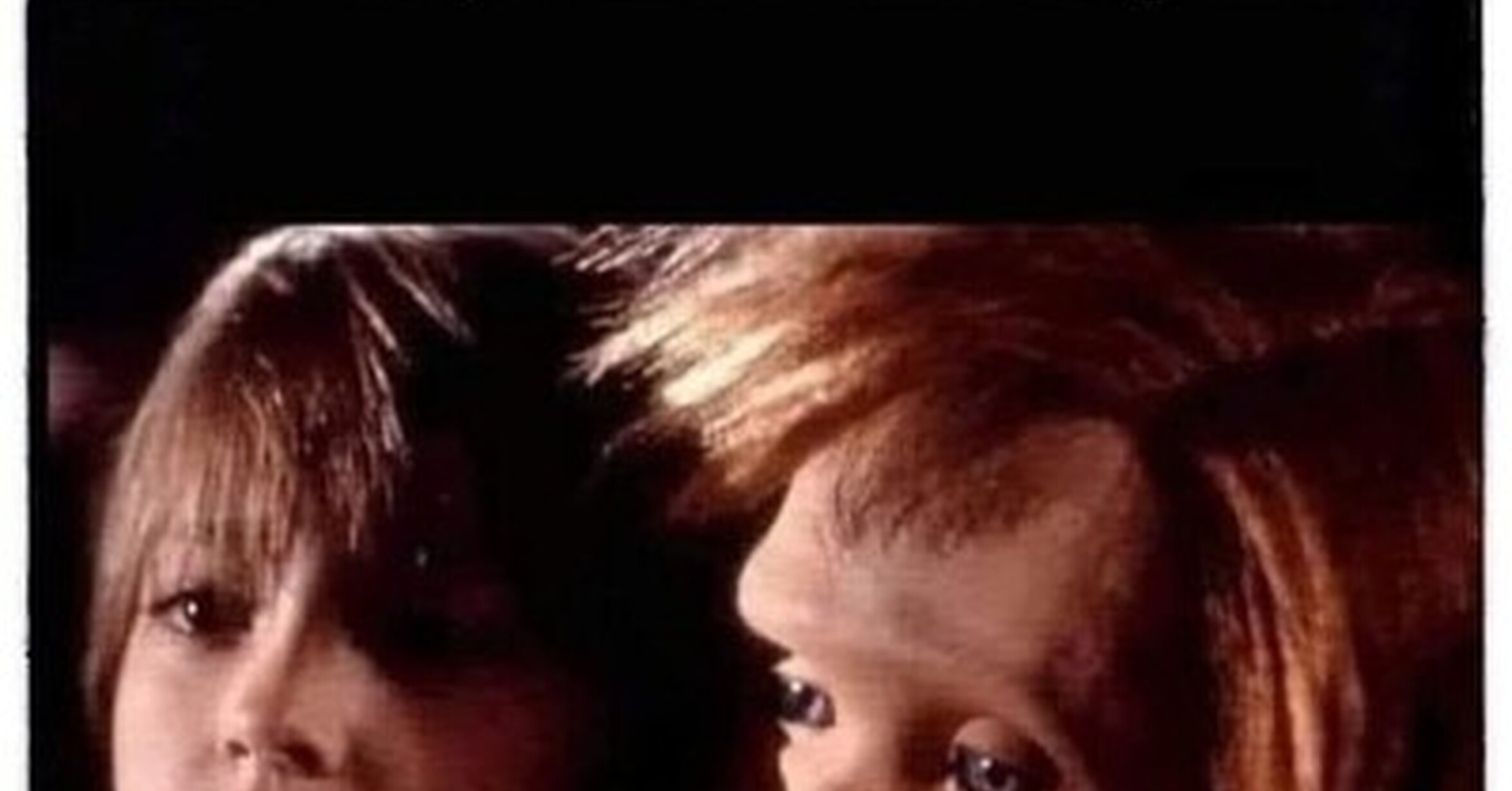










.jpg)


.jpg)