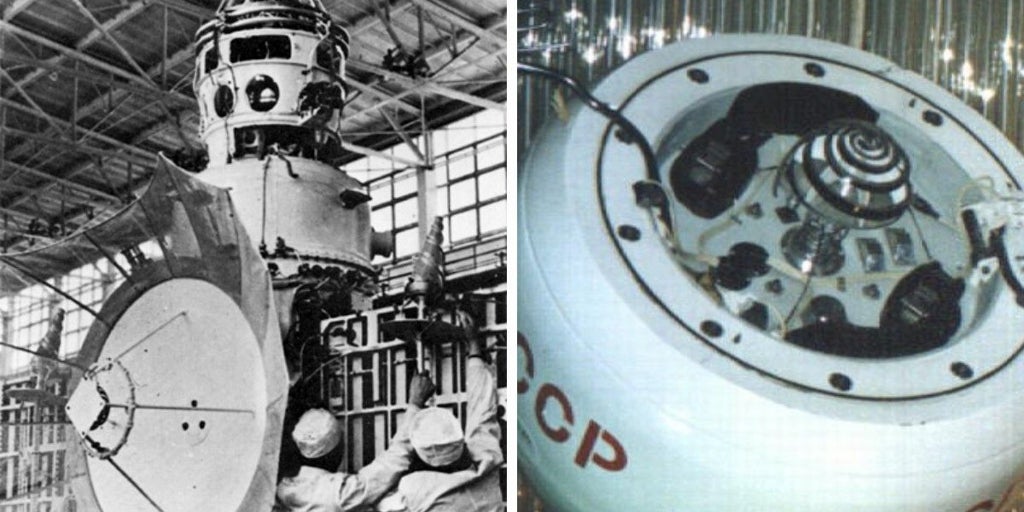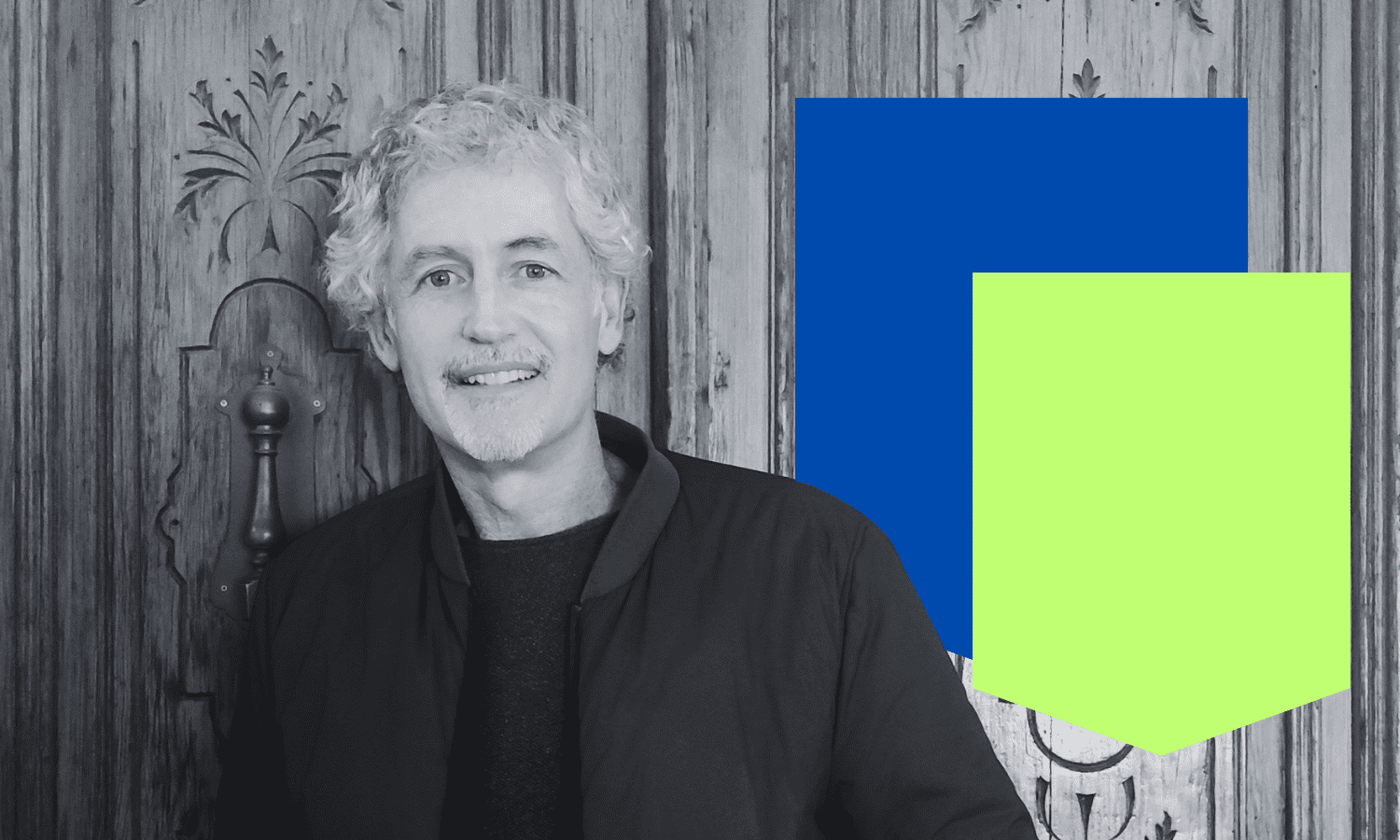Mientras se empezaba a escribir esta columna sobre los retales del humo blanco sobre el cielo de Roma, millones de almas celebraban que había un sucesor para San Pedro, y nadie sabía aún quién era. Vitoreaban un Pontífice sin nombre y sin rostro. « Viva el Papa », gritaban gentes de todas las razas, sin conocer a quién vitoreaban, pero sabían que ese Papa era el suyo. Esa alegría ciega, primigenia de alguna manera, entregada y libre en su radical obediencia, elevada por el simple conocimiento de que se había designado al Santo Padre, perfilaba la confianza del católico en los designios de Dios que mandan más allá de la voluntad de los hombres. Rezaban por él. Ya lo estaban...
Ver Más