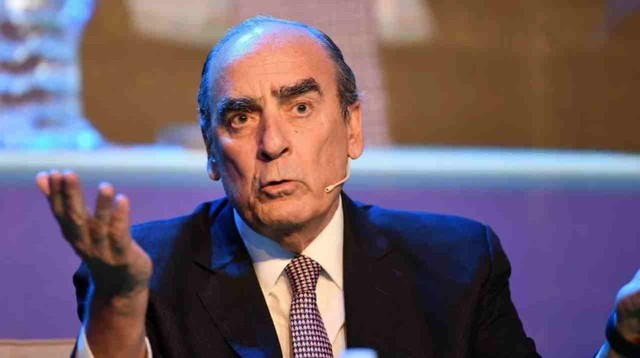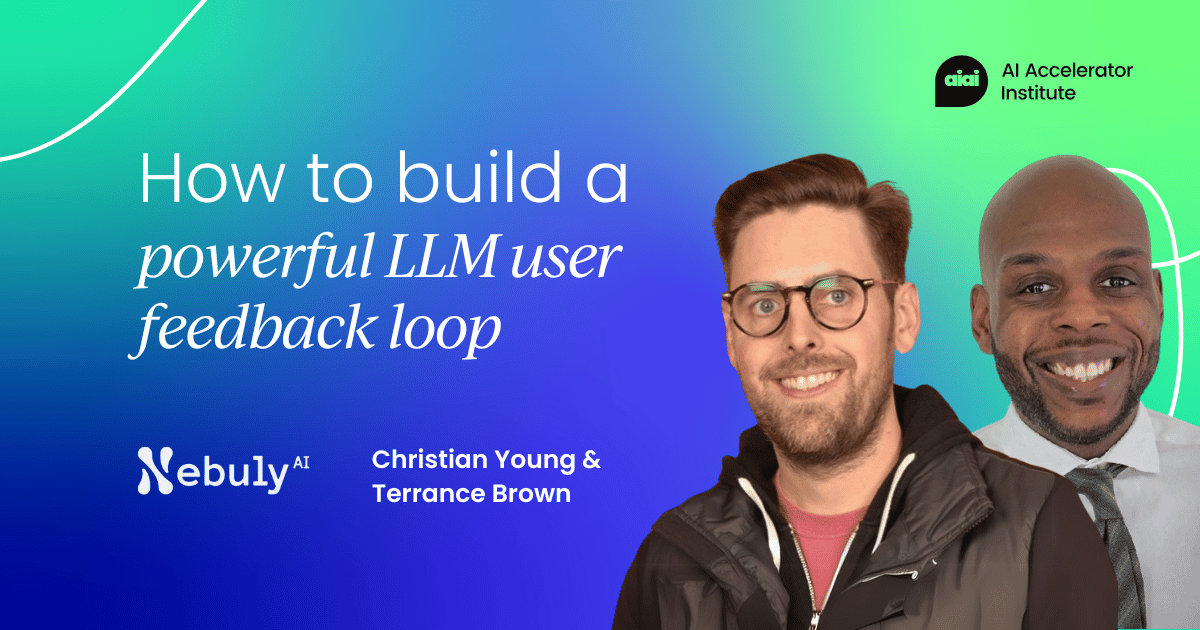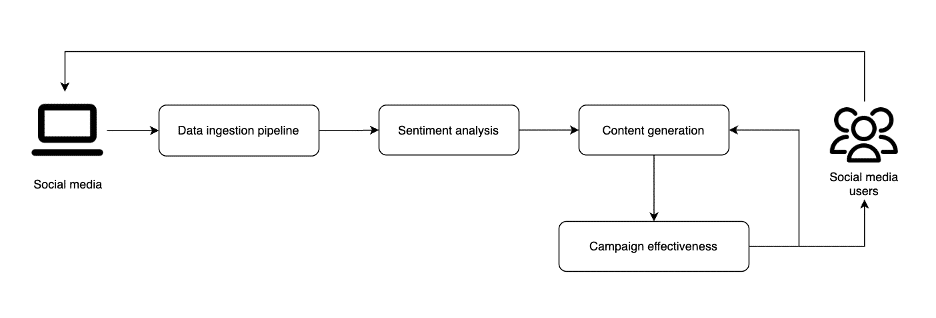El Misterio de la Puerta Grande con un inspiradísimo Talavante
No fue una faena rotunda, pero sí de fantasía. ¿Qué sería la vida sin ella? Alejandro Talavante se desquitó en el excelente cuarto con una obra absolutamente original, creativa, de esas que atrapan a la mayoría del tendido. Porque, sin ser maciza, destilaba esa chispa de improvisación, esa magia que desataba los oles frente a Misterio. Así se llamaba el toro, el mejor con diferencia del serio conjunto de Victoriano del Río, carente de entrega y de la verdadera bravura. Y un divino Misterio fue la Puerta Grande, la sexta para el extremeño y la primera de este San Isidro. Decía lo de divino porque el público se volcó con la faena como si Joselito y Belmonte hubiesen resucitado, aunque ahí la única resurrección era la de Talavante, que se aproximó a ese torero que tantas tardes fascinó. Dos perchas de muy señor mío lucía este cuarto, bajito y bien hecho. Humilló en el capote, pero también marcó su querencia y hasta por dos veces tuvo que hacer el quite Manuel Izquierdo al caballo que guardaba puerta. Entró al suyo Ortega, con el animal algo frenado, aunque con un fondo buenísimo que sacó en la muleta. Como un libro abierto lo leyó y entendió Talavante: de cine le vino este Misterio, acorde para que su toreo sin molde fluyera. Era tan distinto, tan alejado de lo común, que ya sólo por eso merecía la pena el debate de sí o no al triunfo. Alejandro supo verlo desde el principio: en el umbral del 7, donde tantas obras de grandeza ha iniciado, marcó el ritmo de una pieza que nunca perdió su templado son, de prodigiosas muñecas y menor reunión. Despaciosa la apertura por abajo, con una floreada trincherilla, paladeando cada embestida. Era el zurdo el pitón profundo del victoriano y la izquierda fulguraba como mano dorada. En el cambio se desató la locura: cómo embestía Misterio, que a veces planeaba. Cortas fueron las series, pero hubo naturales de infinita pasión. Talavante, que a su primero permitió que lo asaran en varas y le hizo un 'paquí-pallá' desganado, ahora sí se sintió. Y sintió el toreo: el suyo, que crece cuando se olvida de todo lo demás y disfruta a placer. Claro que hubo algún enganchón, pues el pacense no buscaba la aburrida perfección geométrica, sino eso que incomoda tanto: la libertad del creador. Alguno le recriminó lo del pico –«le vas a sacar un ojo»– y otro le gritó «¡se va sin torear!», pero la masa, movida por la emoción, bendijo la faena talavantina frente al noble animal. Ahí quedaron un torerísimo muletazo rodilla en tierra y ese lentificado broche por abajo –¡cómo le gusta a Madrid!– entre tricherillas y desdenes. Entre carteles para pintar con calma. Fueron tantas las pasiones que cuando se perfiló para matar muchos ya buscaban el pañuelo. Blancura 'ariel' en las gradas: se hizo de rogar el presidente para sacar el primer pañuelo, pero no aguantó tanto para asomar el segundo tras ver que la petición era por goleada. Alzó Talavante los brazos con el gesto de la victoria y los alzaron los espectadores: «Ya podemos contar que hemos visto la primera salida a hombros de San Isidro». Pues ahí la tienen: a ver cómo siguen los palcos en lo que queda de serial... Pura fantasía la faena y de fantasía la Puerta Grande por eso que llaman delirio y emociones. Un Misterio. Como el bautizo del extraordinario victoriano. Dos horas antes de cruzar el umbral sagrado, a las siete y cuarto, el padrino cedía los trastos a Clemente en su confirmación. Qué gratísima sorpresa la del francés, qué concepto más serio. Acaballado y con dos guadañas veletas fue el de la ceremonia, al que pronto se le atisbó la guasa por el lado del tenedor. No dudó nunca el de Burdeos, que plantó cara con meritísima firmeza, y por ese lado lo prendió por el muslo –un boquete llevaba en la parte trasera de la taleguilla– hasta colgarlo por la chaquetilla en una imagen escalofriante. Como un pelele lo zarandeaba y no lo soltaba: por fortuna, lo había cazado por el vestido y no hizo presa en la carne, pero la paliza fue monumental. Y el susto, no del torero –que volvió a la carga por ese pitón con una entereza encomiable, con valor del bueno–, sino del público. Lástima que fallara a espadas, pues merecía otro premio. Un mitin con el acero pegó Juan Ortega en el quinto, que no valió un alamar. Prometió en las verónicas de Talavante el bajito y enmorrillado tercero, pero luego se movió a dos velocidades y el sevillano no cogió el ritmo. Sólo el apunte de una señorial media puso la miel en los labios, que saborearían luego una faena en la que se valoró más lo diferente que lo redondo: ¿mejor una oreja con fuerza que dos cuestionadas? Dirá Talante: «Que hablen, que ya llevo medio docena de Puertas Grandes...»
No fue una faena rotunda, pero sí de fantasía. ¿Qué sería la vida sin ella? Alejandro Talavante se desquitó en el excelente cuarto con una obra absolutamente original, creativa, de esas que atrapan a la mayoría del tendido. Porque, sin ser maciza, destilaba esa chispa de improvisación, esa magia que desataba los oles frente a Misterio. Así se llamaba el toro, el mejor con diferencia del serio conjunto de Victoriano del Río, carente de entrega y de la verdadera bravura. Y un divino Misterio fue la Puerta Grande, la sexta para el extremeño y la primera de este San Isidro. Decía lo de divino porque el público se volcó con la faena como si Joselito y Belmonte hubiesen resucitado, aunque ahí la única resurrección era la de Talavante, que se aproximó a ese torero que tantas tardes fascinó. Dos perchas de muy señor mío lucía este cuarto, bajito y bien hecho. Humilló en el capote, pero también marcó su querencia y hasta por dos veces tuvo que hacer el quite Manuel Izquierdo al caballo que guardaba puerta. Entró al suyo Ortega, con el animal algo frenado, aunque con un fondo buenísimo que sacó en la muleta. Como un libro abierto lo leyó y entendió Talavante: de cine le vino este Misterio, acorde para que su toreo sin molde fluyera. Era tan distinto, tan alejado de lo común, que ya sólo por eso merecía la pena el debate de sí o no al triunfo. Alejandro supo verlo desde el principio: en el umbral del 7, donde tantas obras de grandeza ha iniciado, marcó el ritmo de una pieza que nunca perdió su templado son, de prodigiosas muñecas y menor reunión. Despaciosa la apertura por abajo, con una floreada trincherilla, paladeando cada embestida. Era el zurdo el pitón profundo del victoriano y la izquierda fulguraba como mano dorada. En el cambio se desató la locura: cómo embestía Misterio, que a veces planeaba. Cortas fueron las series, pero hubo naturales de infinita pasión. Talavante, que a su primero permitió que lo asaran en varas y le hizo un 'paquí-pallá' desganado, ahora sí se sintió. Y sintió el toreo: el suyo, que crece cuando se olvida de todo lo demás y disfruta a placer. Claro que hubo algún enganchón, pues el pacense no buscaba la aburrida perfección geométrica, sino eso que incomoda tanto: la libertad del creador. Alguno le recriminó lo del pico –«le vas a sacar un ojo»– y otro le gritó «¡se va sin torear!», pero la masa, movida por la emoción, bendijo la faena talavantina frente al noble animal. Ahí quedaron un torerísimo muletazo rodilla en tierra y ese lentificado broche por abajo –¡cómo le gusta a Madrid!– entre tricherillas y desdenes. Entre carteles para pintar con calma. Fueron tantas las pasiones que cuando se perfiló para matar muchos ya buscaban el pañuelo. Blancura 'ariel' en las gradas: se hizo de rogar el presidente para sacar el primer pañuelo, pero no aguantó tanto para asomar el segundo tras ver que la petición era por goleada. Alzó Talavante los brazos con el gesto de la victoria y los alzaron los espectadores: «Ya podemos contar que hemos visto la primera salida a hombros de San Isidro». Pues ahí la tienen: a ver cómo siguen los palcos en lo que queda de serial... Pura fantasía la faena y de fantasía la Puerta Grande por eso que llaman delirio y emociones. Un Misterio. Como el bautizo del extraordinario victoriano. Dos horas antes de cruzar el umbral sagrado, a las siete y cuarto, el padrino cedía los trastos a Clemente en su confirmación. Qué gratísima sorpresa la del francés, qué concepto más serio. Acaballado y con dos guadañas veletas fue el de la ceremonia, al que pronto se le atisbó la guasa por el lado del tenedor. No dudó nunca el de Burdeos, que plantó cara con meritísima firmeza, y por ese lado lo prendió por el muslo –un boquete llevaba en la parte trasera de la taleguilla– hasta colgarlo por la chaquetilla en una imagen escalofriante. Como un pelele lo zarandeaba y no lo soltaba: por fortuna, lo había cazado por el vestido y no hizo presa en la carne, pero la paliza fue monumental. Y el susto, no del torero –que volvió a la carga por ese pitón con una entereza encomiable, con valor del bueno–, sino del público. Lástima que fallara a espadas, pues merecía otro premio. Un mitin con el acero pegó Juan Ortega en el quinto, que no valió un alamar. Prometió en las verónicas de Talavante el bajito y enmorrillado tercero, pero luego se movió a dos velocidades y el sevillano no cogió el ritmo. Sólo el apunte de una señorial media puso la miel en los labios, que saborearían luego una faena en la que se valoró más lo diferente que lo redondo: ¿mejor una oreja con fuerza que dos cuestionadas? Dirá Talante: «Que hablen, que ya llevo medio docena de Puertas Grandes...»
Publicaciones Relacionadas