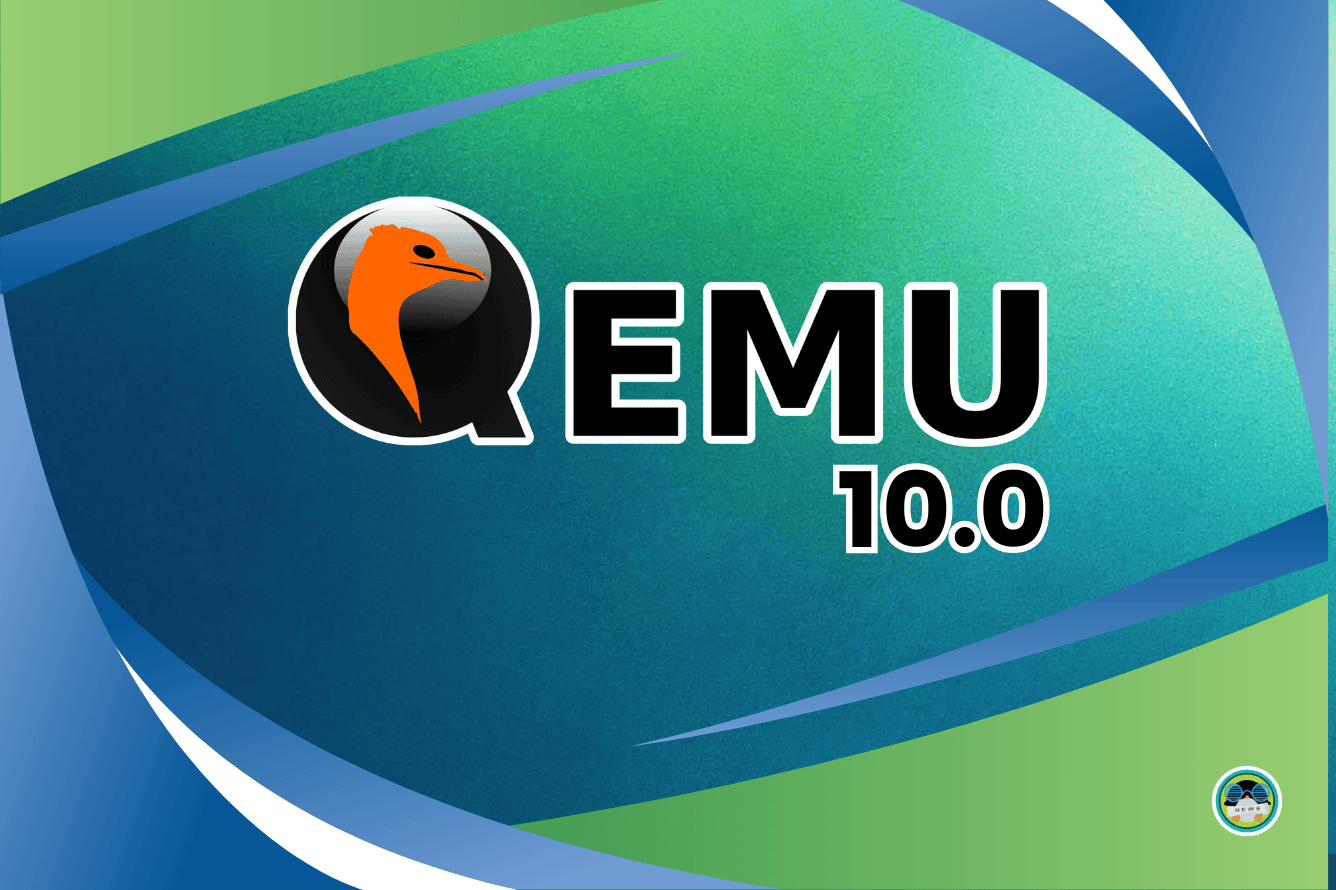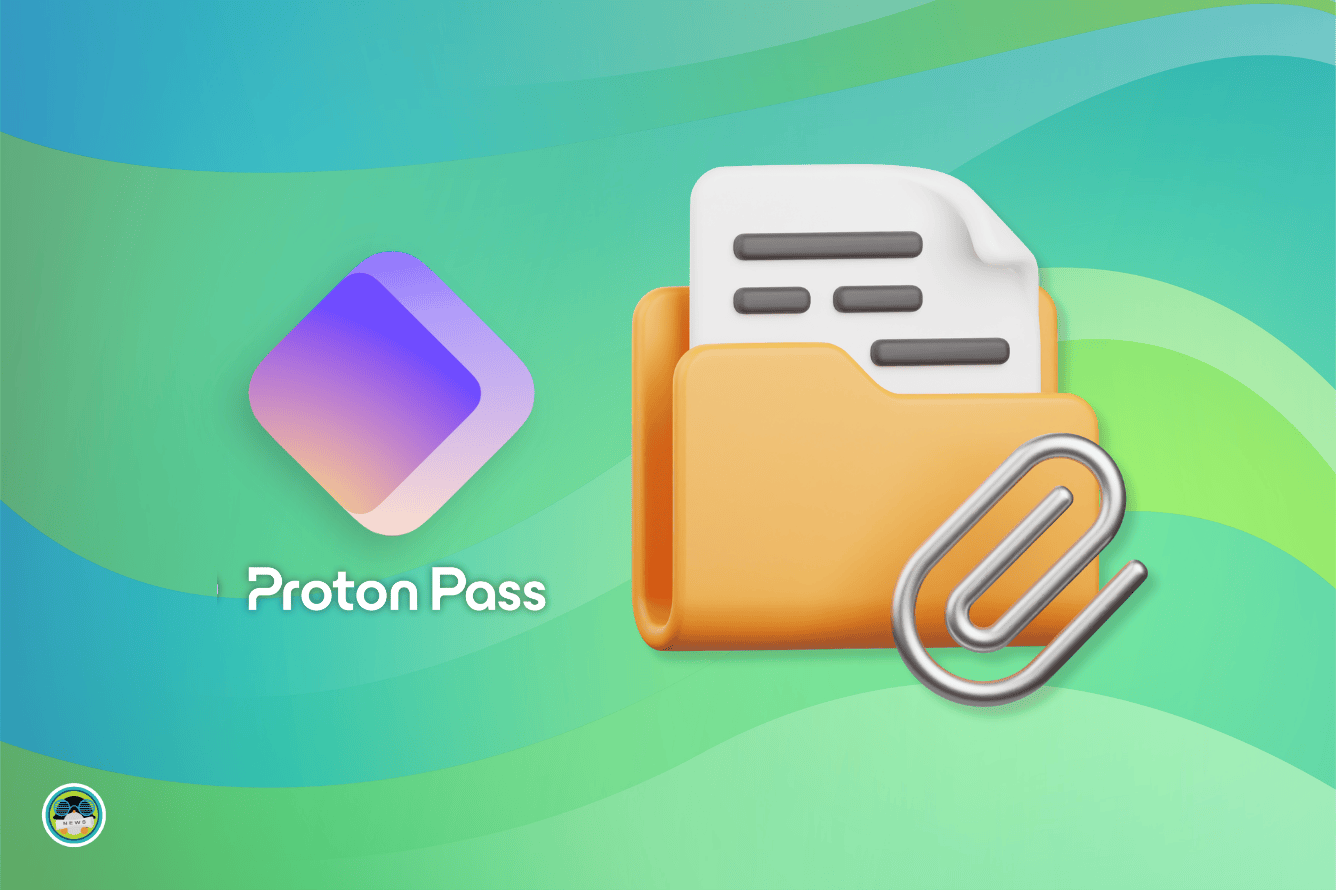El Bando de la Huerta de Murcia: uno de los mayores botellones del mundo y del que casi nadie sabe qué está celebrando
Pese a ser uno de los eventos canónicos de la cultura murciana, el Bando de la Huerta se ha ido convirtiendo en una fiesta en piloto automático, irreflexiva y con cada vez menos memoria La ciudad de Murcia tiene casi medio millón de habitantes y el día del Bando de la Huerta puedes conocerlos a todos. Esta fiesta es una de las peculiaridades que distinguen a Murcia del resto del planeta. Cada año, la ciudad amanece disfrazada de sí misma, envuelta en refajos y chalecos y un aroma de azahar y tierra húmeda impregna el aire de la calle; amanece imbuida en la nostalgia de una huerta que se esfuma en silencio mientras la fiesta crece año a año ensordecida por un millar de altavoces. La mañana empieza demasiado pronto para muchos, con [decenas de] miles de chavales somnolientos instalados en puntos estratégicos de la ciudad como el Malecón, en el jardín de la Pólvora o en la Merced, desplegando mantas y bebidas como una expedición arqueológica que pretende reconstruir algo que nunca han conocido: la Murcia agrícola, sencilla y entrañable que hoy se reduce a una postal distorsionada, a un ritual sin memoria. La celebración del Bando se remonta al siglo XIX y ha sido desde entonces uno de los eventos mayores de la ciudad y la Región. El Bando de la Huerta fue una burla de los señoritos de la ciudad a la gente del campo; se disfrazaban de huertanos para reírse de ellos y parodiar a sus paisanos desde, cómo no, un ateneo madrileño. Con el tiempo, la gente se reapropió de la fecha. Los murcianos de entonces escribían un bando en panocho, el habla murciana, en el que se satirizaba como una suerte de chirigota declamada sobre la actualidad política del momento y el pueblo se hacía fuerte frente a esa fobia al provincianismo nacida y fomentada desde Madrid. Sin embargo, si preguntas entre las bolsas de hielos y botellas de vodka, hay muchos que no tienen muy claro qué han salido a celebrar exactamente. Días como hoy, uno quisiera tener cuatro brazos Durante unas horas, la ciudad se zambulle en una paradoja tras otra. La primera es la más evidente y se vuelve más palpable conforme te acercas al centro de Murcia: la reivindicación de un pasado tradicional con la euforia digna del desenfreno posmoderno. Las barracas están repletas y no queda milímetro cuadrado de zona verde en la ciudad sin colonizar por personas de todas las edades. Una familia de doce sentada a la mesa sobre los aspersores del césped del Jardín de la Seda comparten el pan y unas morcillas a un par de metros de un coma etílico. Durante unas horas, Murcia convierte su memoria rural en una ficción de trapo y caña, aunque la mayor parte del reparto no se ha aprendido el papel. Raquel, por ejemplo, no tiene “ni idea” de por qué aquellos chalecos y estos zaragüelles: “Yo siempre he sabido que lo que se celebra es la primavera, la llegada de la primavera”, explica esta murciana a fecha de 23 de abril. “Pues no sé”, contesta Javier, “siempre he pensado que era como un carnaval. Como la gente se viste también para el Entierro de la Sardina y en las romerías y tal”. Al elevar la edad de las personas entrevistadas, sí que se aprecia una conexión más cercana con el contexto histórico. “Mi bisabuelo escribía bandos en panocho y los guardamos en casa”, explica Álvaro. “Lo que no sabía era lo de que empezó como una burla hacia nosotros mismos”. Y es que tan complicado es arrancarle a un pueblo la dignidad como el sentido del humor. “Mis padres nos llevaban de pequeños andando desde La Ñora -una pedanía ribereña a cuatro kilómetros de la capital-, por el camino del río hasta el Malecón, escuchábamos la lectura del bando y nos tirábamos hasta la noche venga a comer”, cuenta Fina, una vecina de la zona que ya sobrepasa los setenta años. A medida que avanza el día, el ambiente se espesa. El botellón autorizado por el Ayuntamiento, indistintamente del partido gobernante y siempr


Pese a ser uno de los eventos canónicos de la cultura murciana, el Bando de la Huerta se ha ido convirtiendo en una fiesta en piloto automático, irreflexiva y con cada vez menos memoria
La ciudad de Murcia tiene casi medio millón de habitantes y el día del Bando de la Huerta puedes conocerlos a todos. Esta fiesta es una de las peculiaridades que distinguen a Murcia del resto del planeta. Cada año, la ciudad amanece disfrazada de sí misma, envuelta en refajos y chalecos y un aroma de azahar y tierra húmeda impregna el aire de la calle; amanece imbuida en la nostalgia de una huerta que se esfuma en silencio mientras la fiesta crece año a año ensordecida por un millar de altavoces.
La mañana empieza demasiado pronto para muchos, con [decenas de] miles de chavales somnolientos instalados en puntos estratégicos de la ciudad como el Malecón, en el jardín de la Pólvora o en la Merced, desplegando mantas y bebidas como una expedición arqueológica que pretende reconstruir algo que nunca han conocido: la Murcia agrícola, sencilla y entrañable que hoy se reduce a una postal distorsionada, a un ritual sin memoria.
La celebración del Bando se remonta al siglo XIX y ha sido desde entonces uno de los eventos mayores de la ciudad y la Región. El Bando de la Huerta fue una burla de los señoritos de la ciudad a la gente del campo; se disfrazaban de huertanos para reírse de ellos y parodiar a sus paisanos desde, cómo no, un ateneo madrileño.
Con el tiempo, la gente se reapropió de la fecha. Los murcianos de entonces escribían un bando en panocho, el habla murciana, en el que se satirizaba como una suerte de chirigota declamada sobre la actualidad política del momento y el pueblo se hacía fuerte frente a esa fobia al provincianismo nacida y fomentada desde Madrid. Sin embargo, si preguntas entre las bolsas de hielos y botellas de vodka, hay muchos que no tienen muy claro qué han salido a celebrar exactamente.

Durante unas horas, la ciudad se zambulle en una paradoja tras otra. La primera es la más evidente y se vuelve más palpable conforme te acercas al centro de Murcia: la reivindicación de un pasado tradicional con la euforia digna del desenfreno posmoderno. Las barracas están repletas y no queda milímetro cuadrado de zona verde en la ciudad sin colonizar por personas de todas las edades. Una familia de doce sentada a la mesa sobre los aspersores del césped del Jardín de la Seda comparten el pan y unas morcillas a un par de metros de un coma etílico.
Durante unas horas, Murcia convierte su memoria rural en una ficción de trapo y caña, aunque la mayor parte del reparto no se ha aprendido el papel. Raquel, por ejemplo, no tiene “ni idea” de por qué aquellos chalecos y estos zaragüelles: “Yo siempre he sabido que lo que se celebra es la primavera, la llegada de la primavera”, explica esta murciana a fecha de 23 de abril. “Pues no sé”, contesta Javier, “siempre he pensado que era como un carnaval. Como la gente se viste también para el Entierro de la Sardina y en las romerías y tal”.
Al elevar la edad de las personas entrevistadas, sí que se aprecia una conexión más cercana con el contexto histórico. “Mi bisabuelo escribía bandos en panocho y los guardamos en casa”, explica Álvaro. “Lo que no sabía era lo de que empezó como una burla hacia nosotros mismos”. Y es que tan complicado es arrancarle a un pueblo la dignidad como el sentido del humor. “Mis padres nos llevaban de pequeños andando desde La Ñora -una pedanía ribereña a cuatro kilómetros de la capital-, por el camino del río hasta el Malecón, escuchábamos la lectura del bando y nos tirábamos hasta la noche venga a comer”, cuenta Fina, una vecina de la zona que ya sobrepasa los setenta años.
A medida que avanza el día, el ambiente se espesa. El botellón autorizado por el Ayuntamiento, indistintamente del partido gobernante y siempre atento a mantener las tradiciones, se convierte con el paso de las horas en un carnaval apocalíptico. La policía vigila con cierta resignación, consciente de que tienen la batalla perdida desde el inicio. Al fin y al cabo, este botellón masivo no solo está permitido, sino que es ya casi un acto de identidad murciana. Con más de trescientos mil asistentes, aunque no exista un récord como tal, tiene todas las papeletas para ostentar el de ser el más multitudinario de todo el mundo. Es una costumbre no escrita que forma parte del calendario emocional de la ciudad. Las aceras son ríos de calimocho y los bancos, trincheras de una resaca anticipada.

Ya entrada la noche, Murcia tiene aspecto de haber resistido un huracán amable: calles llenas de vasos de plástico y personas durmiendo en bancos, por el suelo o en su coche; colas eternas para coger un taxi y un ambiente de supervivencia darwiniana no apto para todo el mundo. Del centro se apodera un olor indefinible que mezcla alcohol con pólvora y aceite frito. La ciudad entera parece haber pasado un sueño intenso y algo sucio del que no sabe si despertar o seguir dentro. Algunos, arrastrando los pies y con la voz rota, tratan de aguantar el brete.
La crítica no es bien recibida cuando se trata del Bando, y esto es algo que sabe el Consistorio, que año tras año permite y fomenta un modelo festivo insostenible pero tremendamente popular. Todos los años, la polémica por el desastre de limpieza y el caos que se genera durante unas horas se arrastra por la política municipal sin ningún atisbo de cambio. Nadie quiere hablar muy alto de los gastos en limpieza, seguridad o el despliegue de Protección Civil equivalente al necesario para una guerra porque, al fin y al cabo, nadie quiere estropear la fiesta. El Bando es intocable, un tótem frente al que cualquier duda es una herejía.
Al día siguiente, la ciudad amanece agotada. Mientras los servicios de limpieza tratan de borrar las huellas, los murcianos repasan fotos, recuentan anécdotas, se curan la resaca con caldo con pelotas y ya piensan en el siguiente martes de Pascua. Ahora Murcia deberá esperar un año para volver a disfrazarse otra vez de huerta, aunque la auténtica siga desapareciendo sin remedio.



























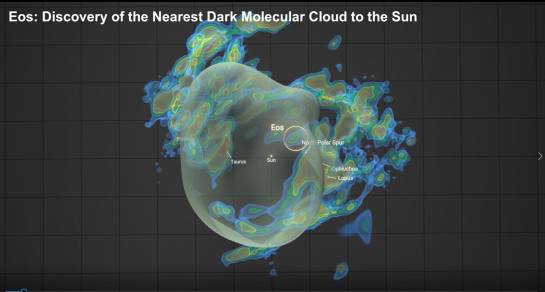
















.jpg)


.jpg)