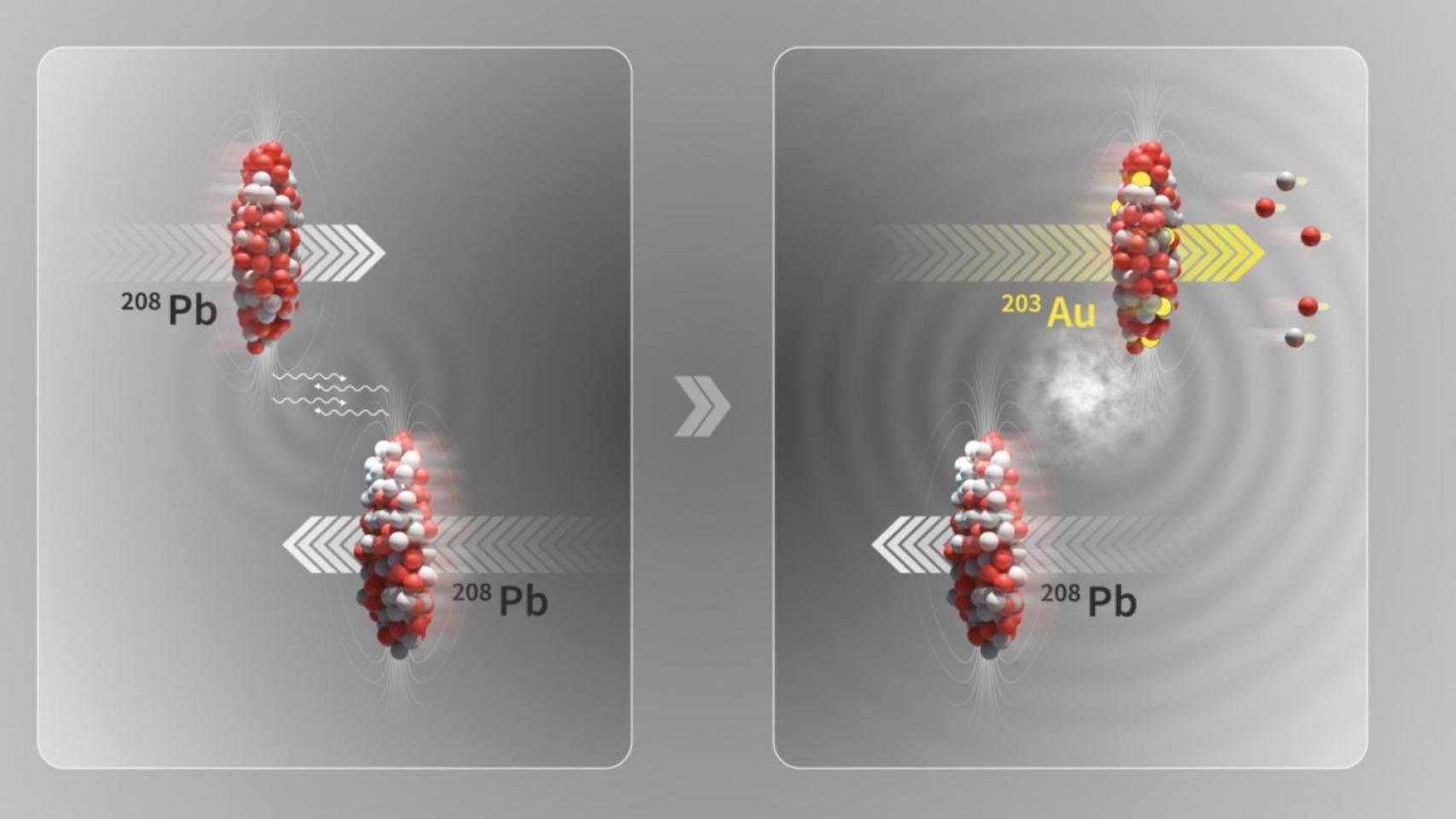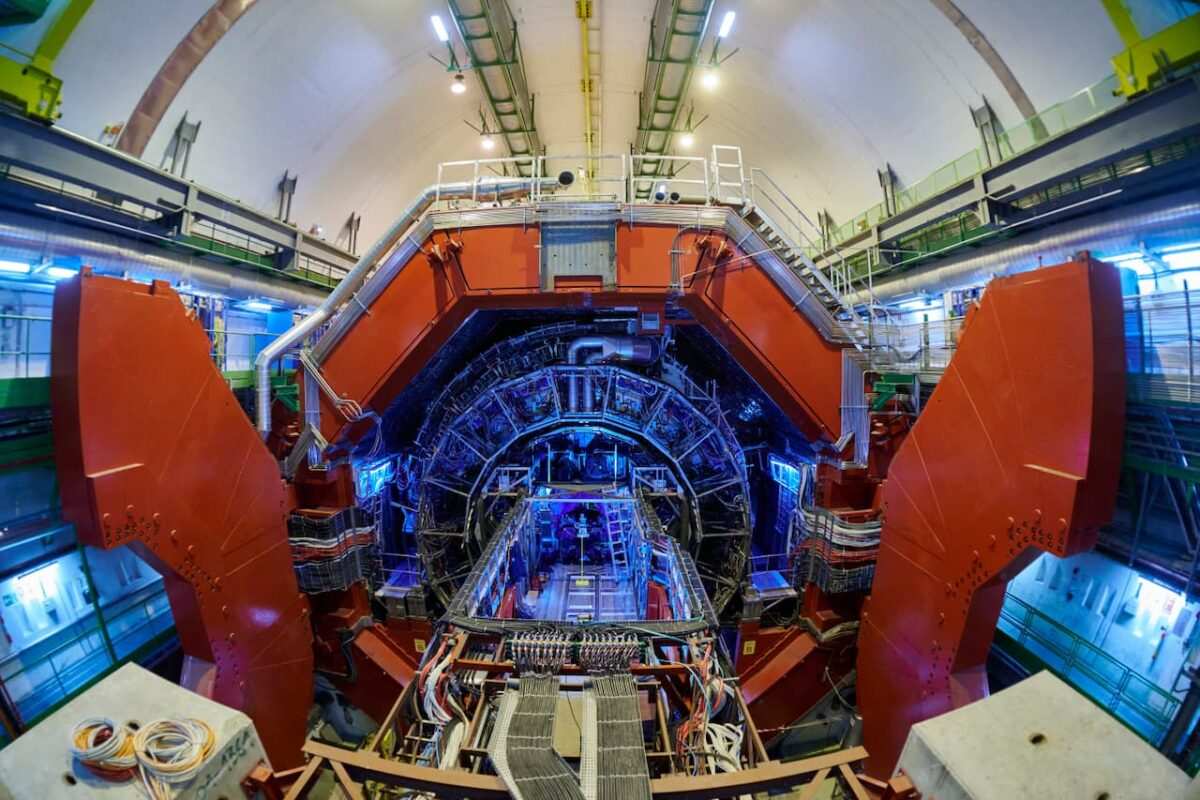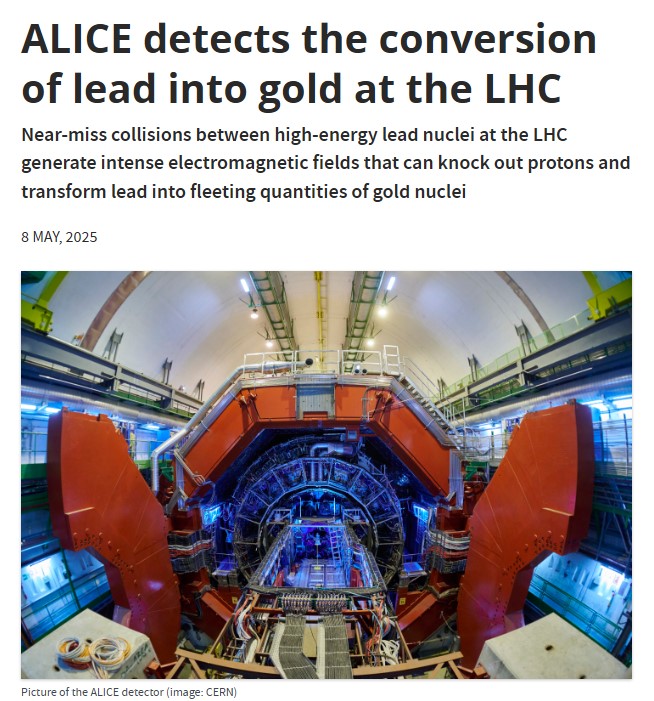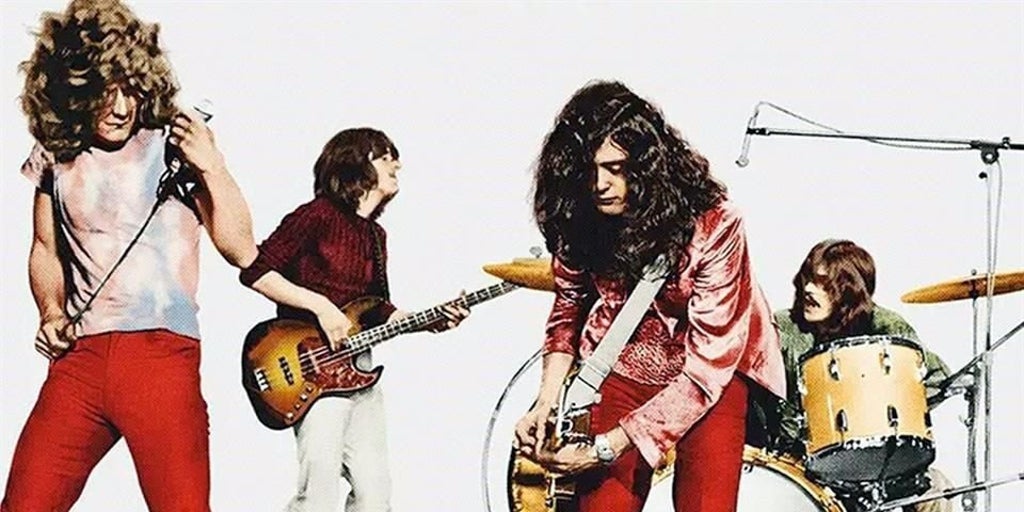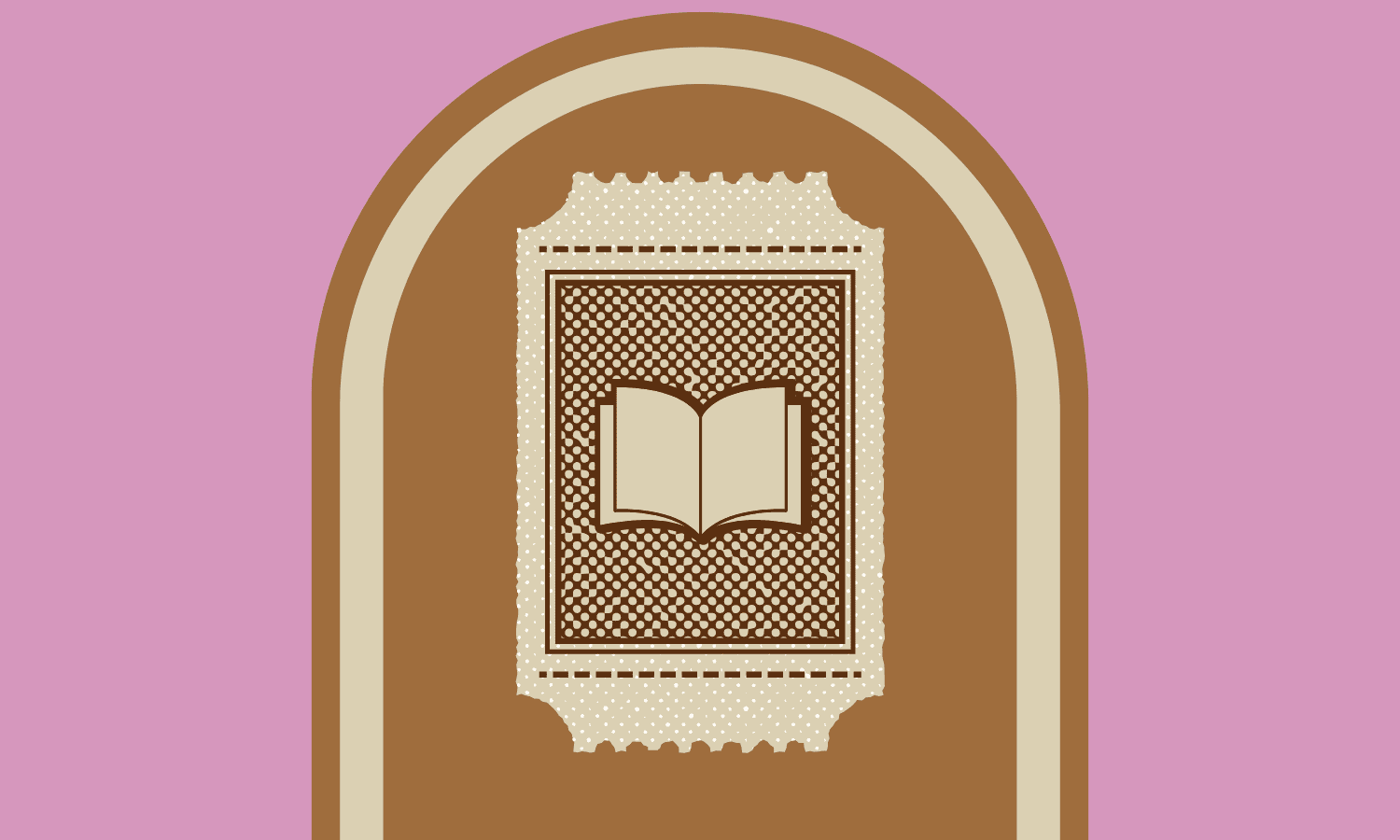El amor en los tiempos de senectud
En vista de lo cual, una de esas aspiraciones —quizá la más frágil y por eso la más hermosa— fue, desde antiguo, la de cuidar al que no puede cuidarse y la de ser cuidados cuando ya no podemos cuidarnos. Aunque, claro, les hablo desde la ignorancia de la treintena y puede que lo que... Leer más La entrada El amor en los tiempos de senectud aparece primero en Zenda.

Amar consiste «en aceptar que un día / dejaremos de ser los mismos / para cuidarnos / como si fuésemos los de antes». Lo escribí hace tiempo en un poema que me nació tras leer el mito de Titono. Los clásicos nos dicen que Aurora (Eos), diosa eterna, se enamoró de este joven y apuesto mortal, y que, para resolver la cruel dismetría del tiempo, la deidad rogó a Zeus que convirtiera a su amado hombre en un ser imperecedero. Sin embargo, olvidó un pequeño matiz: solicitar la juventud perenne. De este modo, aunque ambos lograron poseer todas las horas del reloj, Titono comenzó a marchitarse con cada tic tac, a envejecer, a tornar su voz en un grito apenas audible y su caminar en una marcha lenta y desesperante. A partir de aquí, ya hay variaciones. Homero asegura que fue haciéndose más y más pequeño y arrugado hasta que Aurora, apiadándose de él, terminó con la agonía de su venerado, transformándolo en cigarra. Ovidio, por su parte, canta que la diosa despreció cada uno de sus surcos. Y Propercio, que ésta le dedicó tiernas atenciones y le estampó besos una y otra vez en sus cabellos canos, perpetuando el deseo. Nos quedaremos con esta última, pues no sólo conserva nuestros valores como sociedad, sino que muestra —además— los ideales que perseguimos.
No consiento que al lazo de almas fieles
Se opongan vallas. No es amor el amor
Que cambia si halla cambios, ni el fervor
Que cede al que pretende deshacerlo.
¡Oh, no! Es un farol de luz constante,
Que al huracán contempla y no se mueve;
Es la estrella que al nauta siempre lleva,
Cuyo valor se ignora, aunque se mida.
No es juguete del Tiempo, aunque la rosa
De labios y mejillas siegue el Tiempo;
No varía en sus horas, ni en semanas,
Sino que dura hasta el confín del mundo.
Si yerro, y mi error se me demuestra,
Jamás escribí, ni hombre alguno amó.
No se equivocaba el poeta inglés. Resulta sencillo amar el esplendor del otro. Esto lo puede hacer hasta un niño huidizo y ciego (representación canónica de Cupido). No obstante, amar «a pesar de» es otra cosa, acaso mucho más noble. Últimamente, se ha extendido en demasía la idea de que para decir «yo te amo» primero hay que decir «yo». Y está bien, pero esto parece que está arrastrándonos a la agonía del Eros, pues, como apunta Byung-Chul Han, el otro siempre se erosiona cuando florece un excesivo narcisismo de la propia mismidad. Por esta razón, el amor, cuando madura, no debe ser un antojo de virtudes, sino una comprensión de defectos: una forma de entender que las faltas o torpezas ajenas son un paradigma de faltas o torpezas propias que nos gustaría que fueran comprendidas. ¿Significa esto que el amor lo perdona todo? Tranquilos: el verdadero amor no profiere agravios tan serios que no puedan ser perdonados.
La cuestión es que —a veces— priorizar al otro es también priorizarse. De ahí que desintoxicarse del yo y ser en el otro sea vivir más. Volviendo al filósofo surcoreano: «Eros hace posible una experiencia del otro en su alteridad, que saca al uno de su infierno narcisista». Aun así, es razonable creer que, antes de amar, uno debe amarse; mas esta conclusión no debería tomarse como palabra sagrada ni convertirse en un asidero para el ego. Porque el amor —nos guste o no— es un camino repleto de altibajos, donde, en ocasiones, uno de los amantes llega a caer tan hondo que lo único que puede salvarlo es saberse amado y con capacidad para amar.
Venga, pues, insistamos, aunque duela la edad.
Gocemos de los años que huyen sin que nos demos cuenta.
Pues los dioses permiten extender los amores,
que lo que pronto empieza no se termine pronto.
Lo dejó escrito un poeta latino anónimo, tal vez para recordarnos que amar no es un acto de presente, sino de gerundio. Su estado natural es un continuo hacerse. Y no sólo eso: el amor como un hecho que se recibe, que se espera, es un amor incompleto. Amar admite todas las voces: la activa, cuando ama; la pasiva, cuando es amado; la reflexiva, cuando se ama; y la recíproca, cuando ama y le aman —es decir, cuando se aman mutuamente—. No ocurre con otros verbos: por ejemplo, es improbable caminarse a sí mismo.
Ahora bien, ese nivel de entrega y recibo sólo es posible cuando se conoce a la persona amada tanto como a uno mismo, cuando uno puede recordar al otro quién es en caso de olvidarlo.
¿Y qué es asimilar al prójimo salvo ser partícipe de todos sus yoes?
El amor, si niega el devenir, fallece. Este es el motivo para aceptar que el cuerpo cambia, que las ideas se transforman, que el tren pasa cada vez más lento y que habrá estaciones a las que debamos renunciar. Ceder a lo contrario sería condenar al amor a una infancia caprichosa, a un ensimismamiento que no soporta el mínimo problema, a un viaje —por elección o por consecuencia ajena— hacia la soledad.
Por todo ello, a pesar de que pueda ser tildado de idealista, permítanme proyectar un amor de vejez como el que diseñó Pixar. Un hogar confeccionado a sueños y posibilidades. Un desayuno pausado, sin madrugar. Manos que alisan el cabello plateado. Dedos temblorosos que abotonan una camisa rebelde. Un carro de la compra empujado por turnos. Un brazo firme en el escalón. Los ahorros quebrados por las urgencias. La comida favorita de siempre preparada con esmero. Una historia mil veces contada, oída con renovado interés. Una biblioteca compartida. Una tarde de lectura. Una manta ofrecida como remedio contra el frío. Poemas recitados en voz alta. Gestos antiguos que emocionan como nuevos. Risas tontas de infancia tardía. Torpezas comprendidas. Pastillas recordadas. Desvelos. Un «Estoy aquí; no te preocupes» ante la pesadilla. Un «buenos días, mi vida» que glorifica el despertar.
¿No es acaso esto vivir?
Es cierto: la senectud es pariente de la fatalidad según destila Horacio. Sin embargo, el amor puede redimirla. Tal vez sólo debemos permitir que «nuestra vejez sonría al mundo desde su aceptación de la catástrofe» como cantó Luis Alberto de Cuenca, o comprender —al igual que el bueno de Propercio— que «el amor, dure lo que dure, nunca es demasiado largo».
La entrada El amor en los tiempos de senectud aparece primero en Zenda.