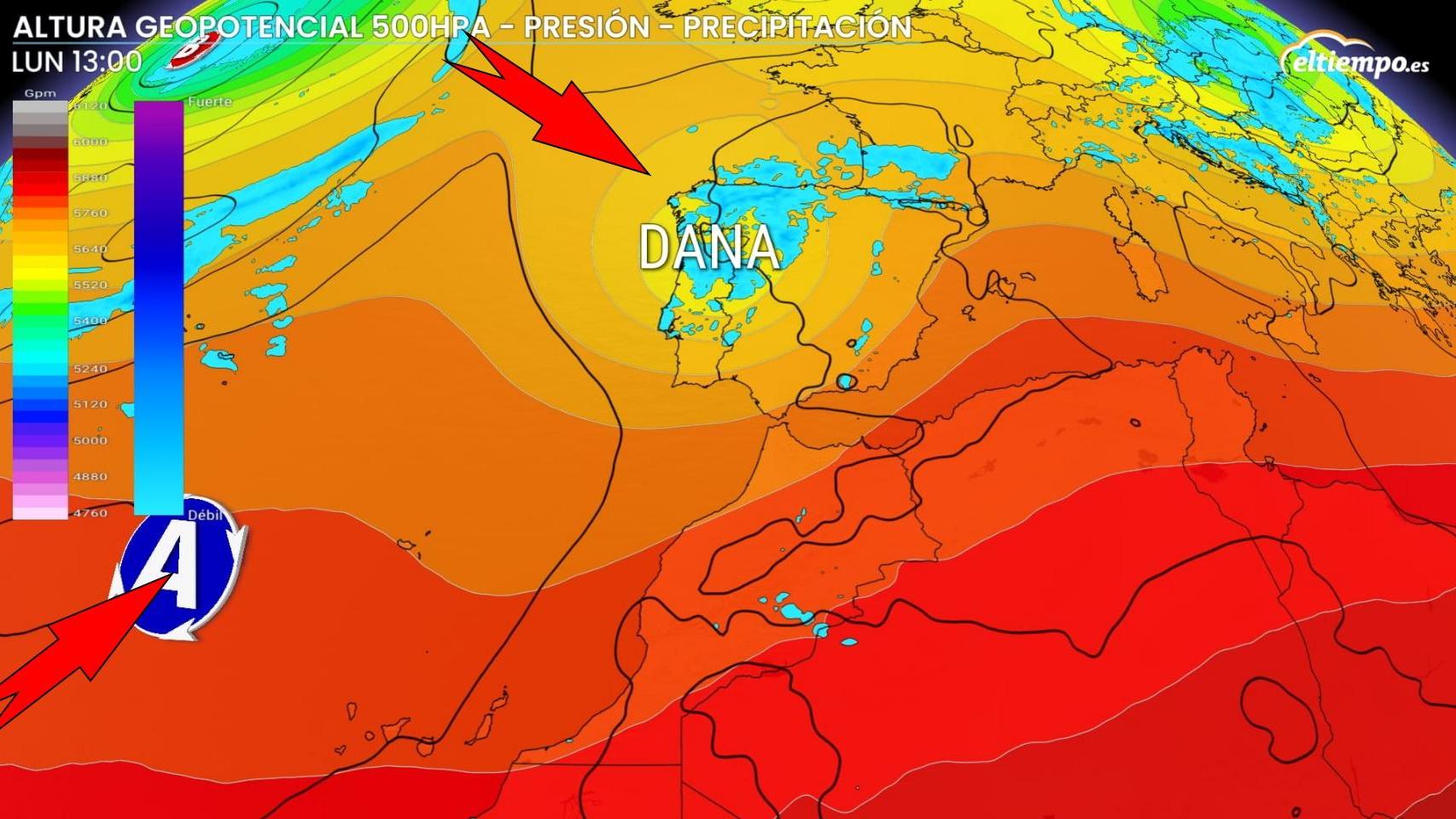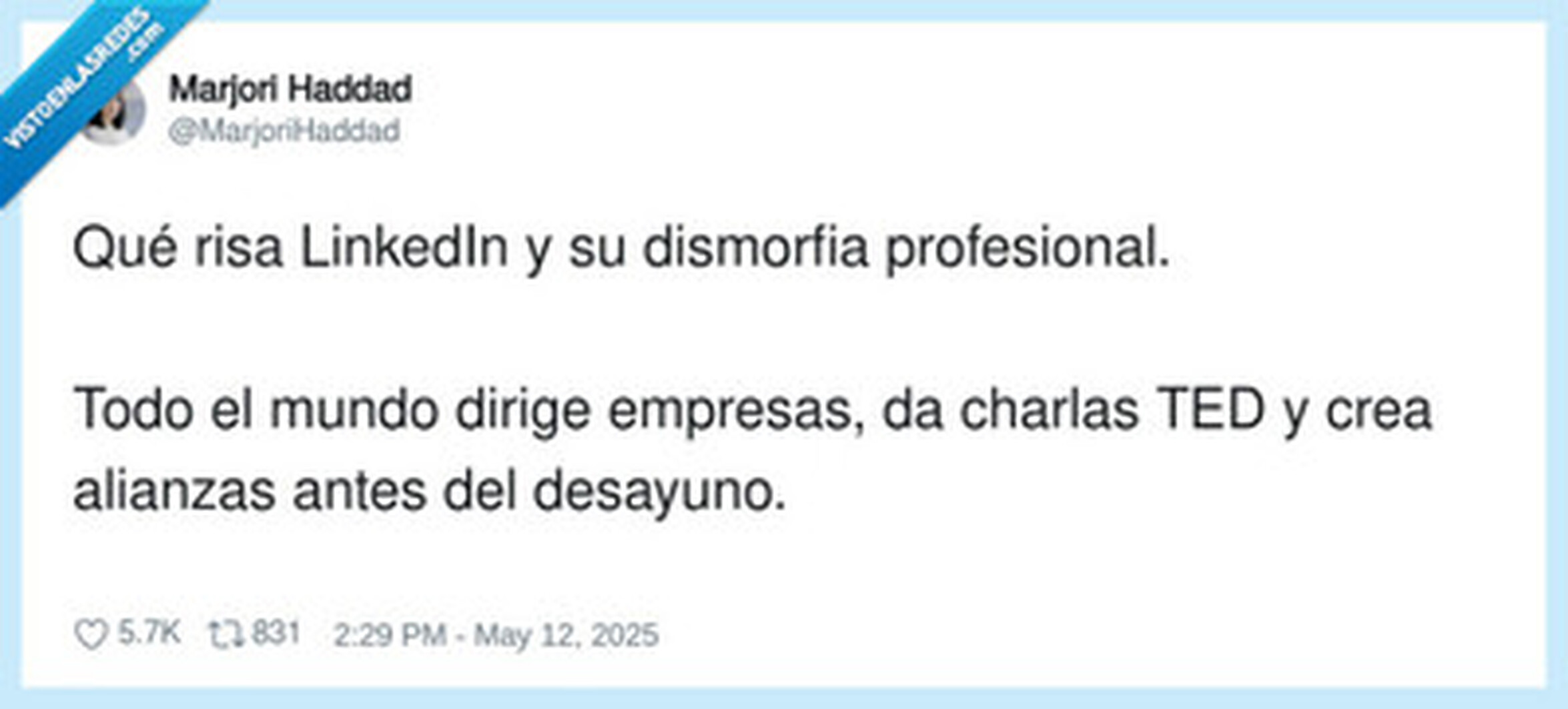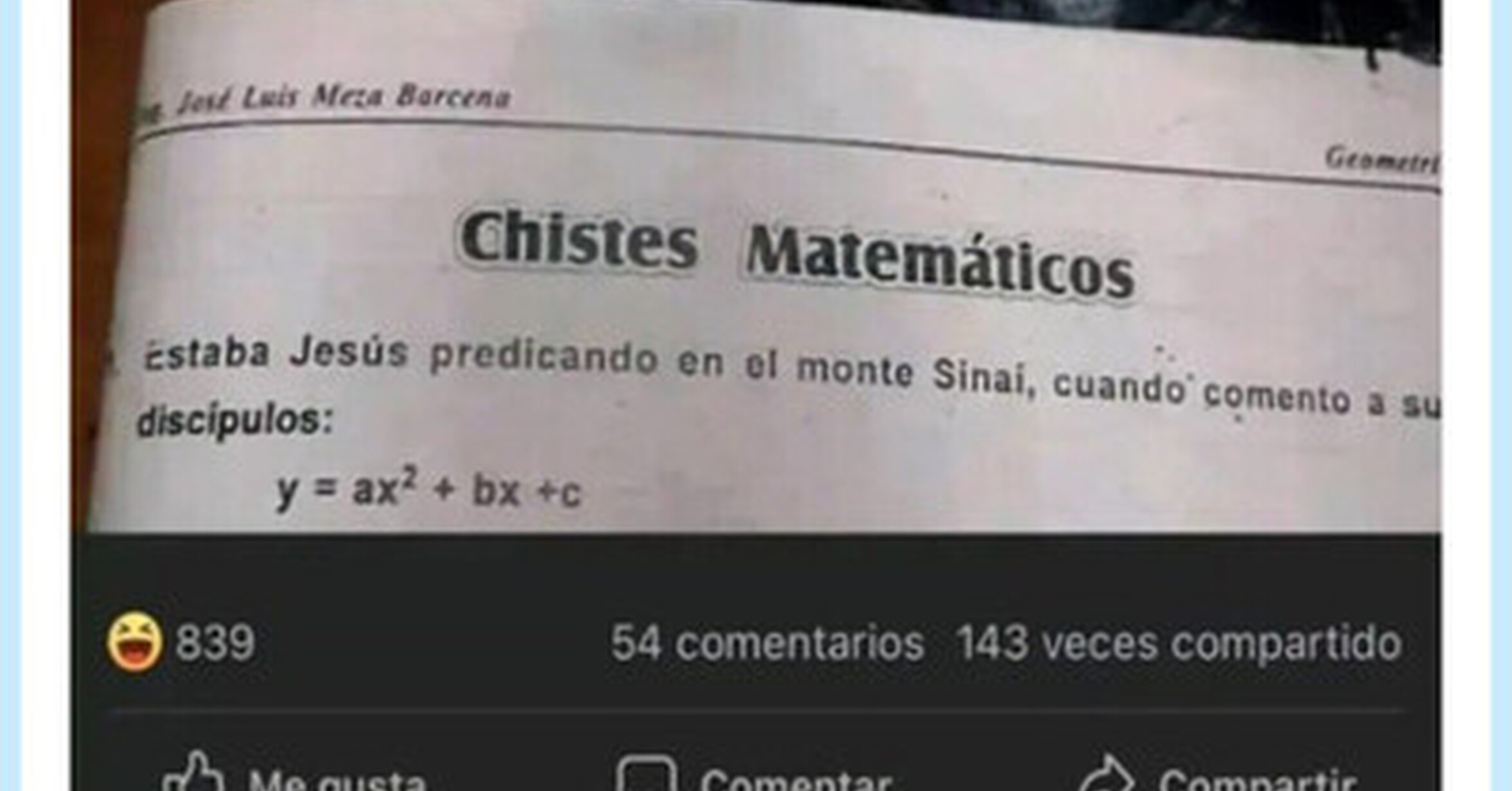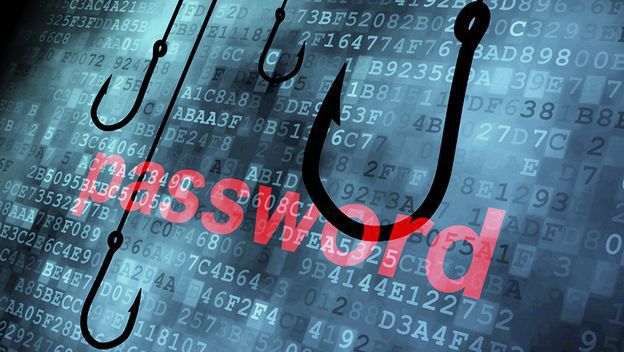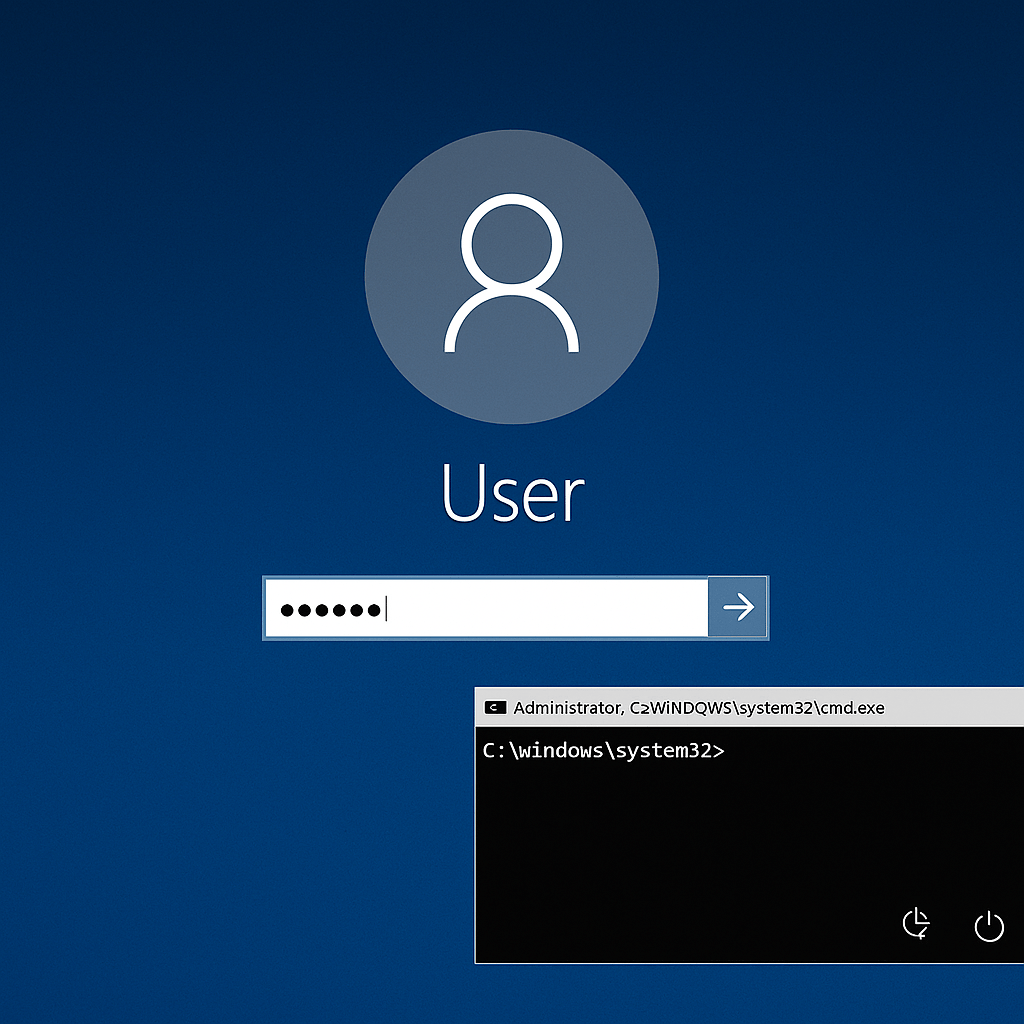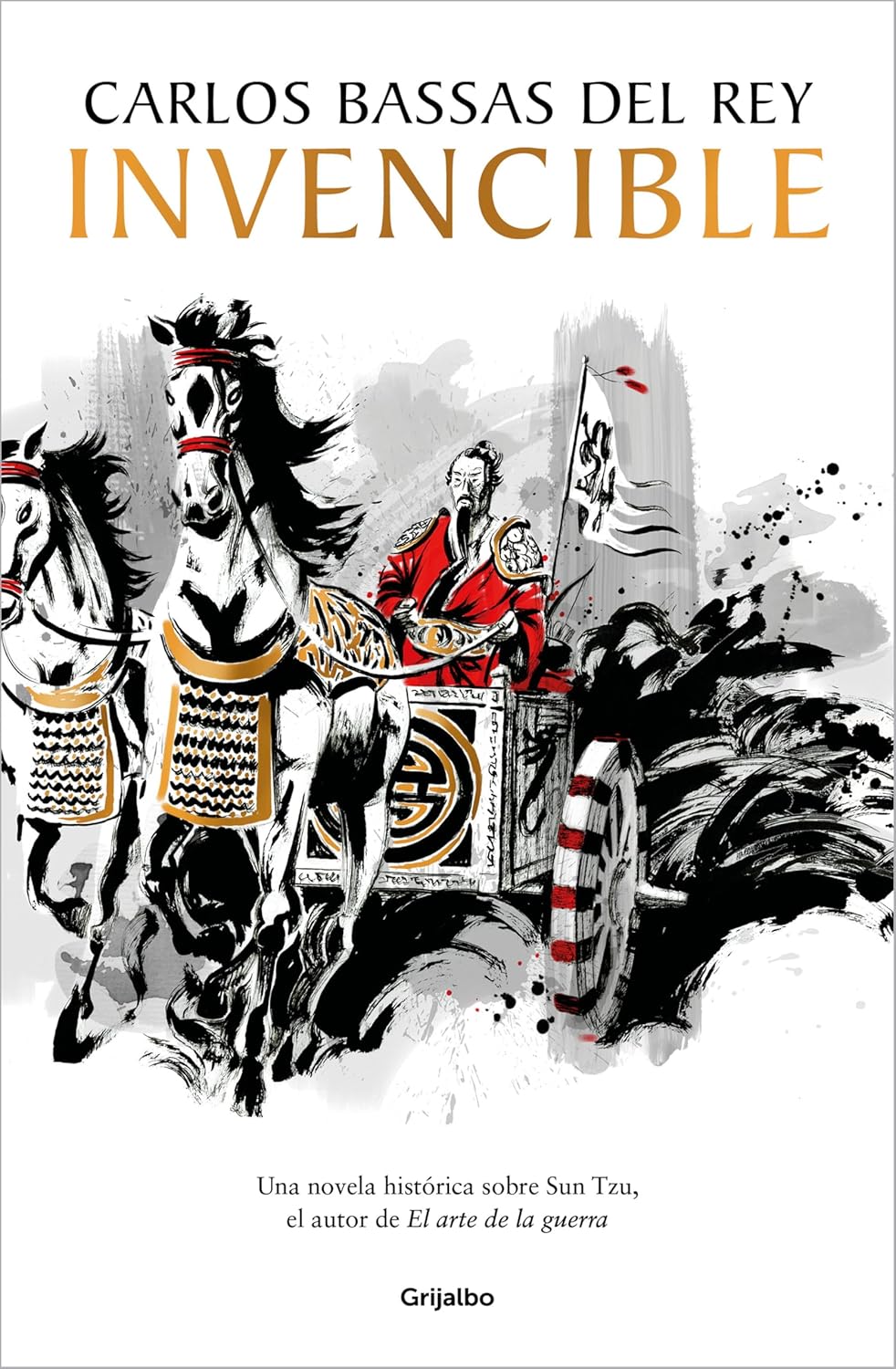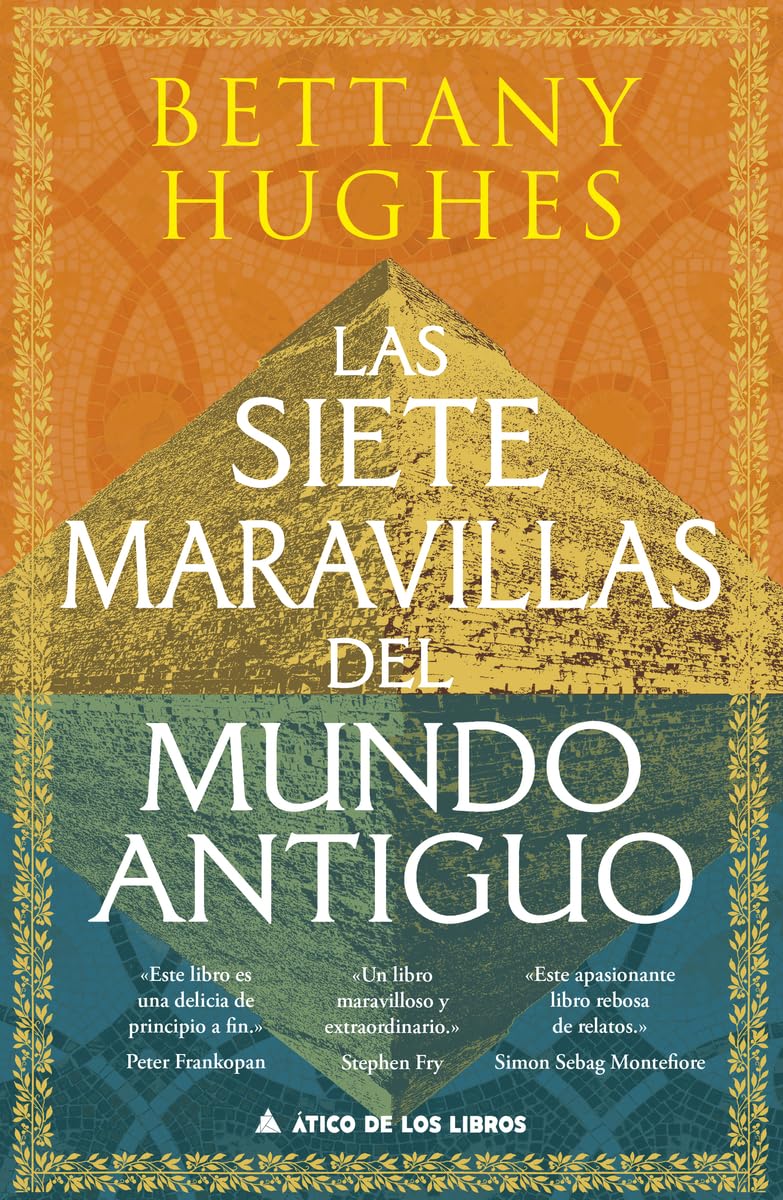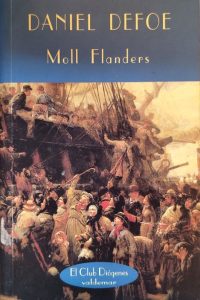Diego Ibarra, fotoperiodista zaragozano: "Que desayunemos a diario un genocidio en Gaza debería dar que pensar"
Galardonado por los periodistas de Aragón, Ibarra -que cubre actualmente Siria para 'The New York Times'- analiza algunos de los conflictos que ha fotografiado durante su carrera. Tiene claro a quiénes dedica el premio: "A los civiles, a las personas que me han abierto sus casas"El fotoperiodista Diego Ibarra se alza con el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2024 El fotoperiodista zaragozano Diego Ibarra Sánchez (1982) recibe este jueves el premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2024 convocado por la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Fotógrafo documentalista aragonés con base en Líbano, es colaborador habitual de 'The New York Times' -está ahora mismo en Alepo (Siria)-, medio con el que empezó a trabajar en 2012. Ha cubierto la muerte de Bin Laden, la situación de los enfermos mentales en Pakistán y Afganistán, el genocidio Yazidí, la guerra de Ucrania o el terremoto de Turquía. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos de 'The New York Times', la CNN, POY Asia o Getty Images, fue finalista del World Photographic Cup 2025 con el equipo español y tercero en Best of Photojournalism 2025 de la NPPA (National Press Photographers Association) por su cobertura de la guerra en Líbano. En septiembre de 2022 publicó su primer foto libro, 'The Phoenician Collapse', sobre el descenso a los infiernos del Líbano, y trabaja desde hace diez años en el proyecto 'Hijacked education', con el que intenta concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger la educación en países en guerra. En esta entrevista con elDiario.es repasa algunas de las situaciones que ha vivido en diferentes conflictos internacionales y destaca la importancia del trabajo periodístico: “Nuestra función como cuarto poder debería estar más respetada y que se nos deje de ningunear”. ¿Qué ha supuesto para recibir este reconocimiento por parte de la Asociación de Periodistas de Aragón? Los reconocimientos van y vienen, pero lo que más importa de este premio es el estímulo por seguir contando, por seguir apostando por un modelo de vida y una forma de entenderla a través de la fotografía. Me emocioné cuando lo recibí, quiero agradecer a la Asociación de la Prensa, a Maribel, a Jose Miguel Marcos por postularme y creer en mí y a mi familia. Lo dedico a los civiles, a las personas que me han abierto sus casas, a los civiles que, dentro de este fuego cruzado, están secuestrados por Hezbolá y el estado de Israel. Echa la vista atrás y... ¿cuál diría que ha sido el momento más determinante de su carrera? El que todavía no ha llegado. Es un cliché, es como cuando me preguntan cuál es la foto que más me ha gustado: la que todavía no he sacado. La fotografía es mi forma de vida, no puedo elegir. Ha recorrido India, Pakistán, Irak, Afganistán, Líbano o Siria. ¿Con qué lugar se queda? Me marcó mucho Argentina, también Pakistán, donde viví unos años, y, por supuesto, Líbano, donde he dado un impulso a mi carrera y donde ha crecido mi hijo, y el lugar del que todavía no me han echado. Cada vez que viajo me enamoró de los países, es un tatuaje que se impregna en ti. Pakistán, Afganistán, Nigeria, Irán, Siria, Libia, Colombia… son muchos países, muchas historias y todas son tan bonitas que no es posible recalcar una por encima de la otra. Diego Ibarra ¿En qué está trabajando actualmente? Estoy de cobertura con 'The New York Times', empecé a trabajar con este medio en 2012 en Pakistán. Poco a poco vas metiendo cabeza. Por otro lado, soy un fotógrafo que necesita tener su propia agenda, no me gusta fiarme solo de la actualidad; me gusta trabajar en proyectos a largo plazo. Llevo más de una década trabajando en un proyecto sobre 'educación secuestrada'; cómo la guerra afecta a la educación. Son muchos países, mucho tiempo invertido


Galardonado por los periodistas de Aragón, Ibarra -que cubre actualmente Siria para 'The New York Times'- analiza algunos de los conflictos que ha fotografiado durante su carrera. Tiene claro a quiénes dedica el premio: "A los civiles, a las personas que me han abierto sus casas"
El fotoperiodista Diego Ibarra se alza con el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2024
El fotoperiodista zaragozano Diego Ibarra Sánchez (1982) recibe este jueves el premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2024 convocado por la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Fotógrafo documentalista aragonés con base en Líbano, es colaborador habitual de 'The New York Times' -está ahora mismo en Alepo (Siria)-, medio con el que empezó a trabajar en 2012. Ha cubierto la muerte de Bin Laden, la situación de los enfermos mentales en Pakistán y Afganistán, el genocidio Yazidí, la guerra de Ucrania o el terremoto de Turquía.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos de 'The New York Times', la CNN, POY Asia o Getty Images, fue finalista del World Photographic Cup 2025 con el equipo español y tercero en Best of Photojournalism 2025 de la NPPA (National Press Photographers Association) por su cobertura de la guerra en Líbano. En septiembre de 2022 publicó su primer foto libro, 'The Phoenician Collapse', sobre el descenso a los infiernos del Líbano, y trabaja desde hace diez años en el proyecto 'Hijacked education', con el que intenta concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger la educación en países en guerra.
En esta entrevista con elDiario.es repasa algunas de las situaciones que ha vivido en diferentes conflictos internacionales y destaca la importancia del trabajo periodístico: “Nuestra función como cuarto poder debería estar más respetada y que se nos deje de ningunear”.
¿Qué ha supuesto para recibir este reconocimiento por parte de la Asociación de Periodistas de Aragón?
Los reconocimientos van y vienen, pero lo que más importa de este premio es el estímulo por seguir contando, por seguir apostando por un modelo de vida y una forma de entenderla a través de la fotografía. Me emocioné cuando lo recibí, quiero agradecer a la Asociación de la Prensa, a Maribel, a Jose Miguel Marcos por postularme y creer en mí y a mi familia. Lo dedico a los civiles, a las personas que me han abierto sus casas, a los civiles que, dentro de este fuego cruzado, están secuestrados por Hezbolá y el estado de Israel.
Echa la vista atrás y... ¿cuál diría que ha sido el momento más determinante de su carrera?
El que todavía no ha llegado. Es un cliché, es como cuando me preguntan cuál es la foto que más me ha gustado: la que todavía no he sacado. La fotografía es mi forma de vida, no puedo elegir.
Ha recorrido India, Pakistán, Irak, Afganistán, Líbano o Siria. ¿Con qué lugar se queda?
Me marcó mucho Argentina, también Pakistán, donde viví unos años, y, por supuesto, Líbano, donde he dado un impulso a mi carrera y donde ha crecido mi hijo, y el lugar del que todavía no me han echado. Cada vez que viajo me enamoró de los países, es un tatuaje que se impregna en ti. Pakistán, Afganistán, Nigeria, Irán, Siria, Libia, Colombia… son muchos países, muchas historias y todas son tan bonitas que no es posible recalcar una por encima de la otra.

¿En qué está trabajando actualmente?
Estoy de cobertura con 'The New York Times', empecé a trabajar con este medio en 2012 en Pakistán. Poco a poco vas metiendo cabeza. Por otro lado, soy un fotógrafo que necesita tener su propia agenda, no me gusta fiarme solo de la actualidad; me gusta trabajar en proyectos a largo plazo. Llevo más de una década trabajando en un proyecto sobre 'educación secuestrada'; cómo la guerra afecta a la educación. Son muchos países, mucho tiempo invertido visibilizando esas heridas invisibles y ocultas que afectan a millones de niños. Lo he desarrollado en Pakistán, Afganistán, Nigeria, Libia, Colombia, Ucrania, Irán, Sahara… y todavía continuó desarrollándolo porque no lo tengo acabado.
¿Cómo decide dónde poner el foco?
En este caso lo decidí hace muchos años. Mi madre es profesora, pero fue a raíz de una experiencia en 2009 cuando visitaba el valle de Swat (Pakistán); llegué después de que se liberase la zona y vi muchas escuelas derruidas. Eso empezó a darme la idea, luego pasó el ataque contra Malala y fue cuando inicié el proyecto, en 2012. Son trece años recorriendo el mundo con esta idea. Un proyecto a largo plazo como este te permite trabajar sobre tu propia agenda, no estar condicionado a la agenda de un periodista o un medio, profundizar, no arañar solo la superficie, ese es el objetivo de los proyectos a largo plazo.
El Líbano llegó a ser un lugar más o menos seguro frente a las ofensivas israelíes. Ya no es así.
Líbano es una amalgama multiconfesional, siempre fue la joya del Levante; es un país que turísticamente ha atraído a todo Oriente Medio y a Europa. No obstante, después del covid se empezó a acelerar ese descenso a los infiernos, donde la revolución, la crisis económica y ese enfrentamiento con el estado de Israel. Siguen bombardeando la zona, a los civiles, es muy complicado, se están dando pasos, pero todavía suena el ruido de los bombardeos. No es como en la guerra, pero todavía queda bastante.
¿Cómo se percibe en las calles de Siria la caída del régimen de Al Asad y la llegada de un nuevo gobierno?
Con escepticismo- Al principio todo era felicidad, la caída de un régimen siempre hay que celebrarla; pero luego están las heridas, hay que construir el país. Miles de escuelas continúan devastadas, muchos niños están forzados a trabajar en las calles, hay brotes de violencia contra diferentes colectivos. Es un escenario cambiante y es muy pronto para hablar de esperanza, yo tengo poca esperanza.
El nuevo líder sirio, Ahmed al Shara, es un radical islámico reconvertido. ¿Hasta qué punto hay confianza entre la población en que no dé lugar a un régimen tiránico?
Por cambiarte de chaqueta, ¿cambias la forma de hacer las cosas? Es lo mismo que Afganistán: cuando llegaron los talibanes al poder, la comunidad internacional diciendo que pobres mujeres. Y sin embargo, en once años de intervención internacional los derechos de las mujeres ya estaban por los suelos. A veces se nos olvida que los juicios extraculturales pesan mucho.
¿Tiene esa percepción de que juzgamos mucho sin conocer desde Occidente?
Por supuesto. En sitios donde la democracia no ha evolucionado desde Grecia es difícil intentar exportar valores democráticos a países que funcionan de forma totalmente distinta a nuestra cultura. Tenemos que empezar a pensar de una forma global, no desde un punto de vista supremacista o neocolonial, donde nuestros valores son mejores que los otros y se tienen que imponer.
Hace unas semanas, en la costa siria hubo conflictos entre 'foulouls' alauíes y fuerzas gubernamentales que dieron lugar a una masacre de civiles. ¿Cree que hay riesgo de que un incidente como este desemboque en un nuevo conflicto civil?
Todavía está muy fresco, hubo un levantamiento en la zona costera que acabó con unos 80 o 100 miembros del poder, desembocó en una matanza de 1.000 personas en un par de días. Yo estaba en Líbano, me fui a la frontera con Siria y cubrí cómo los alauitas y los cristianos cruzaban el río y huían atemorizados de la violencia. No se sabe aún, es todo demasiado pronto.
¿Cómo es el día a día en las zonas de Siria que ha recorrido?
Estoy en Alepo, apenas he llegado; antes estuve en Damasco y en la costa. Empieza a ser normal, está lleno de controles, todos los símbolos se han pintado, se han cortado estatuas, cabezas, se intenta ir hacia delante, pero hay miles de desaparecidos. Todavía hay miles de fosas comunes que siguen sin ser desenterradas. Pero ¿qué podemos esperar de un país en que ha habido tantos años de dictadura? Si lo comparamos con España, donde todavía las fosas comunes significan un tabú y cuesta desenterrar la memoria y favorecer la reconciliación y el diálogo, cerrar heridas. Volvemos a estos juicios extra culturales.
¿Qué está fallando en la forma en que los medios internacionales están contando lo que ocurre en Gaza?
No hay control, no hay acceso a la información, están matando a los periodistas. Solo hay un control por parte del estado de Israel, solo hay una narrativa. Todos los días se matan periodistas: ¿también son terroristas? Que estemos desayunando a diario un genocidio debería dar que pensar. No hablo desde un punto de vista reaccionario, sino del derecho internacional; no soy activista, yo cuento historias sin presión política, llegó hasta donde me dejan llegar, no estoy influenciado. Mi objetivo es contar las historias. En función del derecho internacional, esto se considera un genocidio.
¿Cree que estamos inmunizados a ver el horror de lo que está sucediendo en Gaza?
No existe un conflicto de Gaza, se llama genocidio, recogido en Naciones Unidas. Cuando existe la intencionalidad de borrar de la faz de la tierra a una raza por su credo, religioso o territorio, está considerado genocidio, no se está reconociendo, la Comunidad Europea debería llevarse las manos a la cabeza por no tomar medidas. En España, mientras la gente sale a protestar a las calles se venden armas al estado de Israel, ¿qué está pasando con ese control de narrativa?, ¿son todos terroristas?, o ¿están forzados a vivir en una cárcel al aire libre y están condenados al exterminio? Se están redibujando las fronteras, todo lo que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial se está yendo a pique, se está abriendo la caja de pandora y las consecuencias van a ser…
¿Cómo se logra ese equilibrio entre la mirada periodística y el respeto por el dolor ajeno?
La vida y la fotografía son personas, cada uno tiene sus límites y marca su ética. Creo que mi fotografía necesita esa aceptación por parte de la sociedad, por parte de las personas que fotografío: sin esa aceptación, mi fotografía estaría vacía. Me gusta levantarme por la mañana y poder mirarme al espejo y saber que voy haciendo las cosas como las tengo que hacer, mi ética no viene marcada por una línea editorial o por lo que me dice el mercado. Creo que tiene que ser una fotografía que respete la confianza que han depositado los protagonistas de mis historias.
Ha colaborado con medios internacionales como 'The New York Times', Al Jazeera o 'Der Spiegel'. ¿Ha mejorado la situación de los corresponsales de medios de comunicación en países en conflicto?
Cuando he trabajado para medios internacionales se me ha contratado de forma temporal, se me pide que tenga un curso para periodistas en zona de conflicto, tener mi propio chaleco antibalas… todo conlleva un gasto. He visto y sigo viendo a muchos 'freelances' que van a zonas de conflicto sin saber a lo que van ni a dónde van y sin ir equipados, sin tener un chaleco antibalas ni tener un seguro, un kit médico. Todo esto viene por la precarización, por la inmediatez, el propio mercado nos empuja a ser lobos de nosotros mismos. Hay muy buenas compañeras y compañeros, tenemos una pequeña tribu, una comunidad en la que nos apoyamos todos. Es muy complicado trabajar en zonas de conflicto, se refiere preparación, invertir mucho y dejarse aconsejar, cosa que la inmediatez a veces no permite.
¿Cree que el fotoperiodismo tiene el mismo peso hoy que hace una década?
Está más vivo que nunca, pero es necesario dar una vuelta de planteamiento; no llegamos, las narrativas han quedado obsoletas. Vivimos en un flujo de la información, una saturación de imagen, donde no tenemos margen para la reflexión, no nos acordamos de la primera imagen que hemos visto, nuestras imágenes no están removiendo conciencias, nuestras imágenes no cambian nada. Hay muchos compañeros y compañeras haciendo un trabajo impecable a pesar de la precariedad. Es complicado, pero no por ello dejamos de intentarlo, no por ello dejamos de trabajar. Muchas asociaciones de periodistas y de fotógrafos se están poco a poco movilizando, empieza a ver una ética, se empieza a enseñar que mirar no es lo mismo que observar, se empieza a pelear por los derechos de los trabajadores de la comunicación, pero todavía queda mucho: hay muchos frentes abiertos, están atacando a periodistas por hacer su trabajo bajo la impunidad de las fuerzas del orden, un llamamiento que también parte de dentro de regímenes democráticos. Nuestra función como cuarto poder debería estar más respetada y que se nos deje de ningunear.
Después de tantas guerras, ¿te queda espacio para la esperanza? ¿Hay algo que te impulse a seguir documentando la realidad?
Siempre, es duro no perder la esperanza, es complicado no caer en la desilusión, en la apatía, pero siempre hay espacio para la esperanza, hay que seguir construyendo. La esperanza me la da mi hijo.
Su madre y su hermano siguen en Zaragoza. ¿Cómo lleva la distancia?
La llevo a veces bien a veces mal, cuando hay problemas es una putada estar lejos y no llegar a tiempo. Soy lo que soy gracias a mi familia y mis amigos, que siempre me han apoyado, somos un cúmulo de experiencias.
¿Cómo te ves de aquí a unos años? ¿Qué proyectos tienes en mente?
Sacando fotos, haciendo snow, surfskate y viviendo la vida. Trabajando, es lo único que queda, los premios vienen y van.
_general.jpg?v=63914599921)

_general.jpg?v=63914633654)