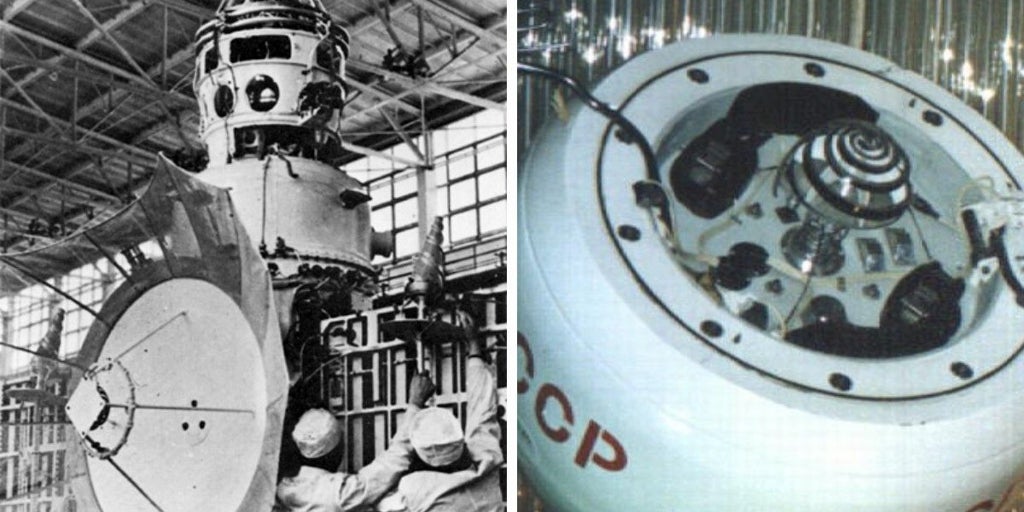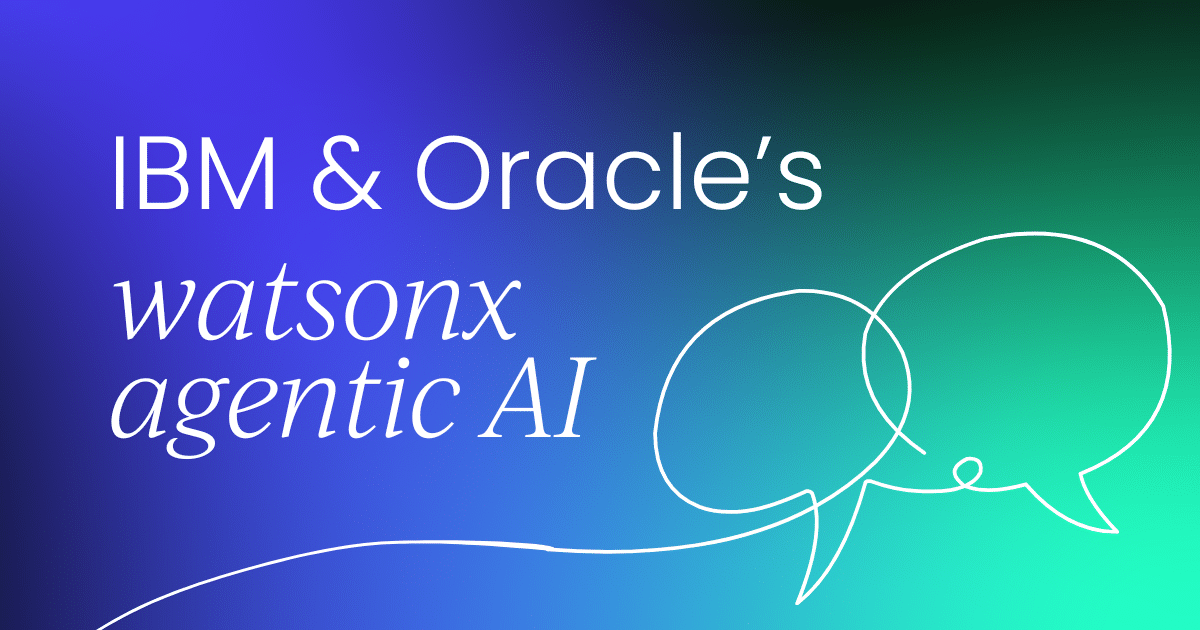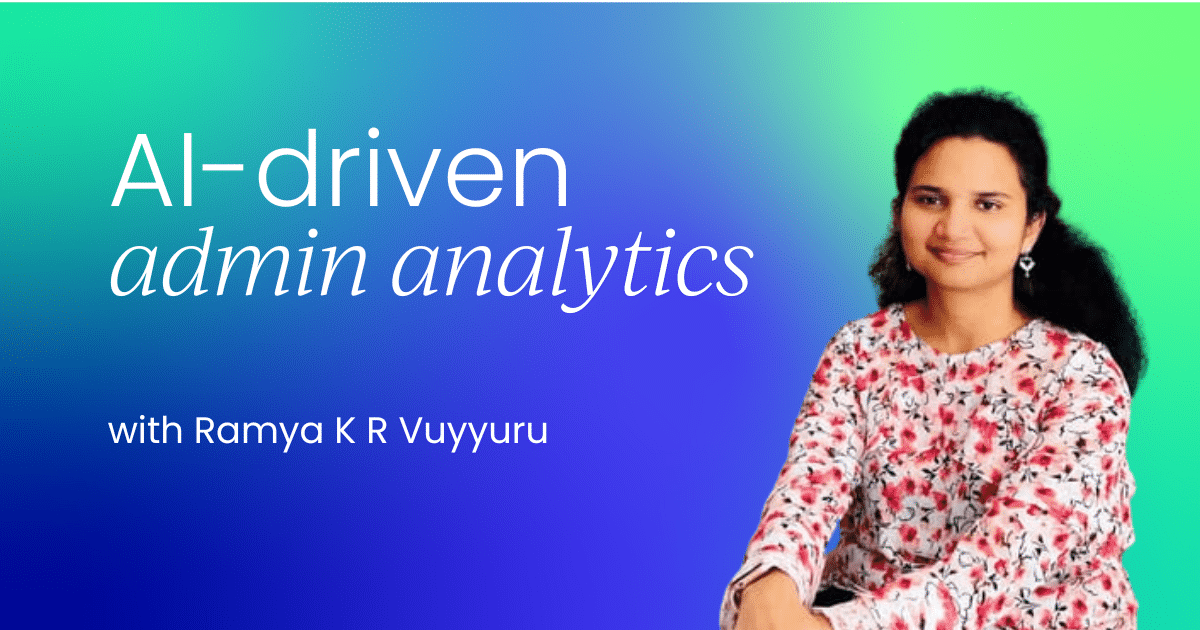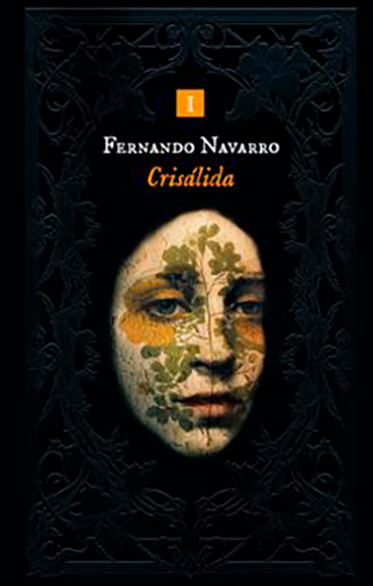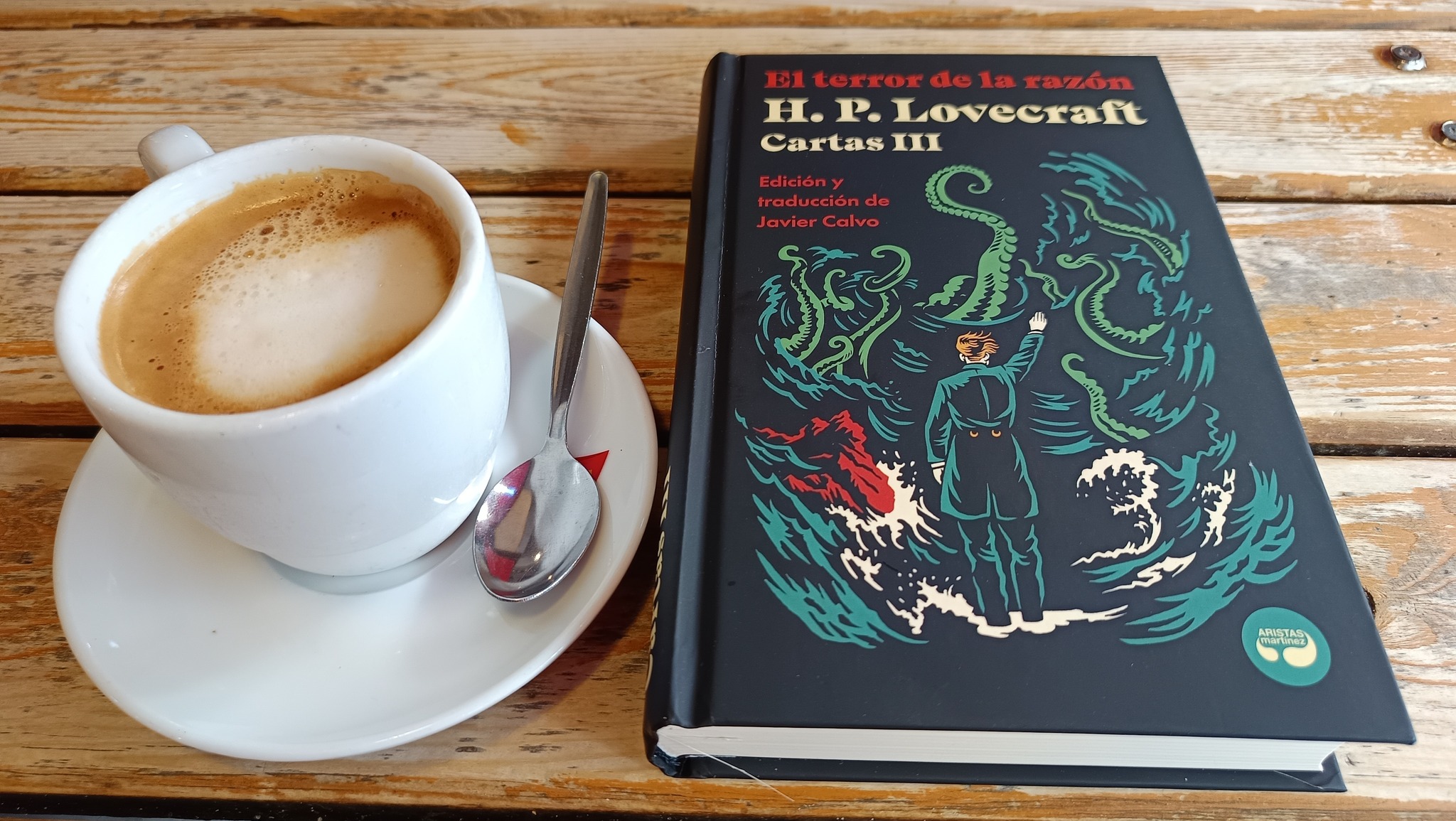Del apagón a la zona de escritura
[21 de abril – 4 de mayo] Durante la entrevista, se leen párrafos —los más polémicos—, se muestran imágenes de José Bretón —el momento de la finca, el más morboso—, se habla de todo. ¿Qué diferencia hay entonces entre hablar de un libro y publicar un libro? Si el argumento para censurarlo es evitar el... Leer más La entrada Del apagón a la zona de escritura aparece primero en Zenda.

[21 de abril – 4 de mayo]
En un momento de la entrevista, casi te parece estar viendo Página Dos. Si el libro se hubiera publicado desde el principio, quizá ese habría sido su destino: el de los libros, el de los debates literarios que ve un público reducido y atento. Pero la discusión ha salido de ese espacio. Y tal vez por eso se ha desbordado. Porque ya no se habla de literatura, sino de otra cosa. De morbo. De culpa. De castigo. Todo esto te ha dejado con muy mal sabor de boca.
*
Martes. Bando de la Huerta. Raquel y tú os vestís de huertanos. Antes de salir al encuentro con los amigos, pasáis a ver a la Julia, que está enferma y tenía la ilusión de verte con los zaragüelles y el pañuelo en la cabeza. La visita dura poco, pero basta. A ella se le ilumina la cara. Y tú piensas que solo por ese momento ya merece la pena.
Después, Murcia es una fiesta. Es un día alegre, a pesar de la enfermedad. Porque tu suegra también está hospitalizada, aunque no parece nada grave.
Por la tarde, haces como que pinchas en la plaza del Bosque Animado. Te sucede lo de siempre: ves a demasiada gente y no puedes pararte con todos. Vas de un lado a otro, saludando, abrazando, bailando. Al final de la noche, tienes la sensación de que ha pasado todo demasiado deprisa y que no lo has aprovechado. Aunque tu cuerpo opina lo contrario. Lo notas al despertar al día siguiente: no es tanto el dolor de cabeza ni la resaca, sino los pies, los gemelos y la espalda entera, que te gritan al unísono: por favor, coge cita con la fisio.
*
El jueves por la mañana, la fisio te examina y, en efecto, te dice que estás hecho un ocho. Peor que en mucho tiempo. Tal vez sea, dice, el caminar con esparteñas y el tiempo de pie. Sí, contestas, quizá. Y también los saltos. Y sobre todo las cervezas y los gin-tonics, que lo anestesian todo, pero luego regresan para vengarse.
Por la tarde, reunión virtual con las escritoras que te acompañarán en la residencia en Nueva York. Sois diez: nueve mujeres y tú. Las ves a todas en la pantalla, saludando, presentándose, y ya comienzas a ponerte nervioso. Esto va en serio.
Justo al terminar, sales para la Barra de Estrella de Levante. Joaquín Reyes entrevista, entre otros, a Juan Soto, a quien hace tiempo que no veías. Y tú tomas la noche como la ultimísima salida antes del viaje. Cuando llegas a casa, en torno a las tres de la mañana, sientes que has cerrado una etapa.
*
El viernes despiertas con un afta enorme en la lengua. Te duele y no te deja hablar. Tanto que tienes que cancelar las reuniones que tenías por la mañana. Probablemente sea el estrés. Y también haberlo llevado todo al límite estos días. El Bando, las salidas, las cervezas, los bailes, las pocas horas de sueño. El cuerpo, de nuevo, pasando factura.
Ves el documental sobre Carlos Alcaraz en Netflix. No es nada del otro mundo, pero te interesa la reflexión sobre el sacrificio, sobre lo que está uno dispuesto a hipotecar para conseguir los sueños. Y también —y quizá más importante— lo que uno decide no sacrificar, porque ese sueño, por muy grande que sea, puede quitarte justamente lo que necesitas para vivir alegre y feliz. Entiendes perfectamente a Alcaraz. Hay cosas que tú tampoco estás dispuesto a entregar, o al menos no siempre. Por muy grandes que sean los sueños.
*
El fin de semana lo pasas preparando el viaje. Revisando papeles, organizando libros, haciendo listas. También acabas el último texto que te faltaba por entregar antes de irte: el de los 25 años de la galería Art Nueve. Lo terminas el domingo, casi sobre la bocina.
Después, visitas a la Julia y te despides de ella. Aunque no le dices que te vas a ninguna parte. Solo que vas a tener unas semanas de mucho trabajo y que no sabes cuándo vas a poder volver. “Pero estoy muy malica, hijo,” te dice. “No trabajes tanto y ven a verme, que me haces falta.” Sales de allí con un sentimiento de culpa extraño. Como si la estuvieras abandonando. Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Cancelar el viaje? ¿Quedarte? ¿Ponerlo todo en pausa? Piensas de nuevo en el sacrificio. ¿Es esto lo que estás sacrificando? ¿La gente que quieres? ¿Te importa más la escritura que ellos? Y no sabes qué contestarte.
*
El lunes por la mañana comienzas las últimas gestiones. Te faltan aún recoger algunas cosas que necesitas llevarte. Libros de la universidad, el carné de la Asociación de Críticos, el informe de la doctora con la prescripción de las pastillas para la tensión y la chaqueta que dejaste en la tintorería. Pero al poco de salir, algo te resulta extraño: hay más gente de la habitual en la calle, algunos comercios cerrados, pequeños corrillos que murmuran. A lo lejos, un amigo, cargado con un bidón de agua, te grita: “¡Miguel Ángel, ya ha llegado, ya está aquí!” No entiendes nada hasta que se acerca, jadeando: “El apagón, el apagón.” Lo dice con una mezcla de alarma y entusiasmo, como quien anuncia el fin del mundo o el principio de una nueva era.
Intentas entrar a internet para ver qué sucede, pero no funciona. Llamas a Raquel: no hay señal. Le envías un WhatsApp: tampoco. Se ha ido la luz en toda España. Y, con ella, todo lo demás. Parece el inicio de una distopía. Se te vienen a la cabeza las imágenes de El colapso, de Apagón. Pero al mirar a tu alrededor, la escena es otra: gente en las terrazas, con una cerveza y una marinera. Te recuerda aquel momento viral de la erupción del volcán de La Palma: “Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.” Esa parece ser la filosofía nacional: nos refugiamos en los bares. Mientras las cervezas sigan frías y quede ensaladilla, la civilización aún resiste.
De camino a casa, te encuentras con Alicia y Yayo. Estaban en la presentación del festival Warm Up en Las Claras, pero el apagón ha obligado a suspenderla. Te tomas con ellos unas cervezas y bromeáis sobre lo que está pasando. “Tú no te vas mañana a Estados Unidos,” dice Yayo. Y, por primera vez, piensas que tal vez tenga razón. Que a lo mejor no te vas. Que quizás no puedas irte. Desde luego, no parece el mejor momento.
Sigues sin poder localizar a Raquel. Pero al final llega a casa. Os abrazáis como si fuera el fin del mundo. No sabéis aún lo que está pasando. “Y tú te vas ahora lejos…”, dice ella. Ponéis el viaje entre paréntesis. Si hay que esperar, se espera. Tampoco pasa nada. No se acaba el mundo por eso. Aunque todo parezca indicar que sí.
Empiezan a llegar noticias: todo volverá a la normalidad en unas horas. Pero el frigorífico está vacío. No tenéis velas, ni linternas. Vais al Mercadona. Cuando ves todas las luces encendidas, sientes un pequeño alivio. Como si allí, entre estanterías, todavía habitara el orden del mundo. No habías entrado desde la pandemia. Le guardabas cierto rencor por haber cortado el reparto a domicilio en los peores días. Pero hoy te reconcilias. Y sales de allí dando las gracias a todo el que se cruza contigo.
Compráis velas y candiles de pilas en Hiper Atalayas. La cola es larga. Todo el mundo busca lo mismo: luz. Las radios ya se han agotado. Cenáis un sándwich a la luz del candil. Tranquilos. Sin móviles. Sin televisión. Así debían de ser las noches de antes.
Terminas de hacer la maleta en la penumbra, convencido ya de que, al final, te vas. Cuando os metéis en la cama, la luz aún no ha vuelto. Pero cerca de la medianoche, de repente, todo se enciende. Se oyen aplausos en la calle. Como si el vecindario celebrara el regreso del mundo. Ha sido solo un susto. Un sobresalto que os ha hecho pensar en lo frágil que es ese sistema tan aparentemente estable en el que vivís. En lo rápido que, de un momento a otro, la normalidad puede evaporarse para siempre.
*
Llegas a Barajas a mediodía en autobús desde Murcia. Anoche compraste el billete con la sospecha de que el tren estaría imposible. Y esta mañana, al escuchar las noticias, se confirma: Atocha y Chamartín son un caos. Por una vez, no te has equivocado.
Cuando el avión despega, por primera vez te relajas. No te importa siquiera la incomodidad del asiento. Al final, ha salido todo bien. Al menos, de momento. Porque, al bajar, vuelve la inquietud.
En el control de migración hay solo dos mostradores abiertos. La cola es interminable. Apenas se mueve. Pasada ya más de una hora, y sin haber llegado siquiera a la mitad, rebuscas en los bolsillos y descubres que has perdido la tarjeta de embarque. Tal vez la dejaste en el asiento del avión. Y con ella, el resguardo del equipaje. Comienzan los nervios. Te la pedirán, seguro. Y si la maleta no aparece, ¿cómo la vas a reclamar? Además, casi siempre que entras a Estados Unidos te meten en el cuarto de control secundario. Otra hora y pico más. Empiezas a imaginar el desastre: la espera, las preguntas, la maleta extraviada. Con tanto tiempo para elucubrar, buscas desde el móvil tiendas de ropa cerca del hotel. Trazas un plan de contingencia. Camisetas baratas, unos pantalones. Lo justo para sobrevivir.
Pero tres horas y media después, cuando por fin te toca el turno, no te piden nada. Dos preguntas, una sonrisa, y te dejan pasar más rápido que nunca. Y al salir, allí está. Tu maleta. Junto a la cinta. Como si nada. Suspiras tan fuerte que varios trabajadores del aeropuerto se giran. Te sientas en un banco y respiras. Por fin.
Lo que viene después lo haces ya con cara de felicidad y asombro: la entrada en Nueva York en taxi amarillo, con los edificios encendidos al fondo como si fueran un decorado; el desayuno, al día siguiente, en un diner, con camareras que rellenan el café sin preguntar, tiras de bacon y panqueques enormes con sirope de arce; el viaje en tren junto al río hasta Hudson… La sensación continua de estar, ahora sí, dentro de una película americana.
*
En Hudson os espera la furgoneta de Art Omi para llevaros a la residencia. Allí mismo coincides con varias de las escritoras, y todas te preguntan lo mismo: the blackout, how was the blackout? Es la excusa perfecta para romper el hielo. Tu inglés, aún oxidado, empieza poco a poco a desperezarse.
Os enseñan la casa madre, la Ledig House, donde tendrán lugar las cenas y los encuentros. Después, os reparten por las residencias. Has tenido suerte: te ha tocado la Betty’s Cottage, la más moderna. Dos habitaciones y un baño. No sabes cuál ocupar. Tal vez una para dormir y la otra para trabajar.
Miras por la ventana: todo verde. Un sueño. Te recuerda a tu estancia en el Clark Institute. El silencio, los árboles, la luz. Todo parece idílico. Tal vez demasiado. Y justo por eso, te entra enseguida la presión. La urgencia de escribir. En cuanto dejas las maletas, sacas el portátil, lo colocas sobre el escritorio, abres el archivo de la novela y relees las primeras páginas. Quieres meterte ahí dentro cuanto antes. Quieres llegar a la primera cena con al menos unas líneas reescritas.
Reescribes un párrafo. Te quedas tranquilo. La cosa funciona.
*
Al día siguiente os dan una charla de orientación. Dos horas en las que explican cómo funciona la casa, las normas de convivencia, el código de conducta. Mientras escuchas, miras a tu alrededor y tomas conciencia de la situación: todas las personas del staff que participan en la reunión también son mujeres. Como las escritoras. Quince mujeres. Y tú. Un hombre blanco, hetero, grande y con barba. Por un momento, sientes que ocupas demasiado espacio y tratas de hacerte pequeño.
A las seis de la tarde, te invade la sensación de que el día se ha terminado. Son las doce en España, y tu cuerpo lo sabe. Una nueva jornada comienza para ti cuando el resto aquí empieza a cenar. Esa dislocación del tiempo no se te pasó ni siquiera durante el año que estuviste en Ithaca. Es el horario mental, el del otro lado. El que nunca se apaga del todo.
En la cena del jueves, estás conversando con una de las escritoras. Mencionáis una película y, para comprobar su título en inglés, sacas el móvil un segundo. Ella te mira y te dice con cara de sorpresa, casi de alarma: Miguel, the phone, keep it! No sabes si te está amonestando o advirtiendo. Te sientes como un niño pequeño que no entiende bien las reglas. Más tarde, en la habitación, lo comprendes: total presence, lo llaman. “Sacar el móvil, incluso para aclarar algo, durante una cena, puede verse como una falta de respeto.” Tú nunca lo haces en las conversaciones, pero hoy querías simplemente precisar un dato. Y, aun así, te has sentido fuera de lugar. Como si todo tu cuerpo —tu lengua, tu gesto de mirar el móvil—, por un momento, no encajase del todo. Como si el impostor hubiera sido descubierto.
*
Durante días relees todo lo que tienes escrito. Las ciento veinte páginas de la novela. Quieres tomar impulso. Volver a entrar. Es, como siempre, una montaña rusa: fragmentos que te entusiasman y otros que estás convencido de que vas a quitar. Pero no tocas nada. Solo lees. Una página tras otra. Hasta llegar al final. Y, conforme lo haces, sientes que vuelves a habitar ese mundo, que la historia te posee de nuevo, como si, por fin, te reclamara.
El sábado, después de tres días aquí, consigues escribir un capítulo entero. Lo haces del tirón, en unas pocas horas. Con hambre, con precisión. Estás dentro. Ya estás en la zona. Para eso has venido a este lugar.
*
Por la tarde, salís de excursión a Rodgers Book Barn, una especie de cobertizo perdido entre los árboles, atestado de libros de segunda mano. Viajáis todos juntos en la furgoneta, y la sensación de estar en una película americana se intensifica. Al regreso, la escritora sueca propone una parada: Why don’t we get some beers? En las cenas hay agua, y vino en ocasiones especiales. Pero nada más. Tú, que llevabas varios días soñando con una cerveza fría, ves la luz y exclamas: ¡apoyo la moción!
Paráis en un Stewart’s y salís cargados de cajas. Al llegar a la residencia, os sentáis en el porche con una cerveza en la mano, contemplando el atardecer.
El tiempo se frena. Y tú piensas que ahora sí. Que ya has llegado aquí.
La entrada Del apagón a la zona de escritura aparece primero en Zenda.