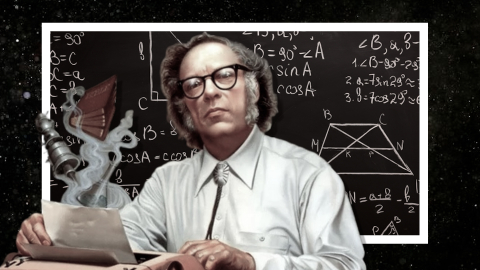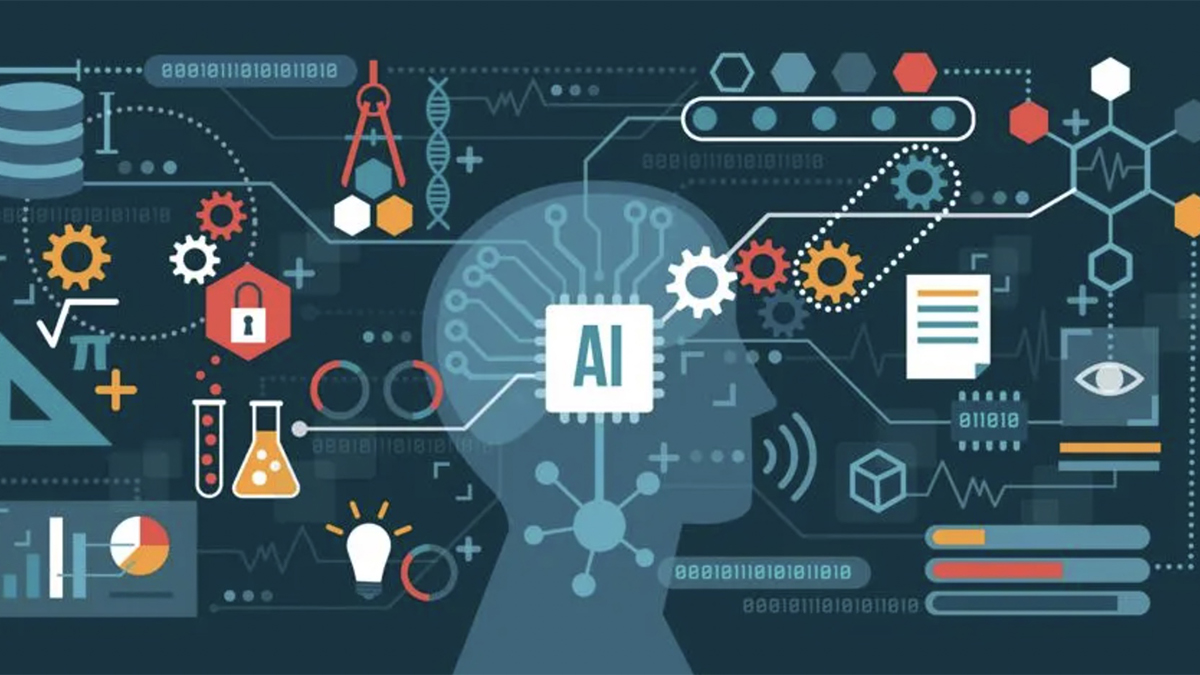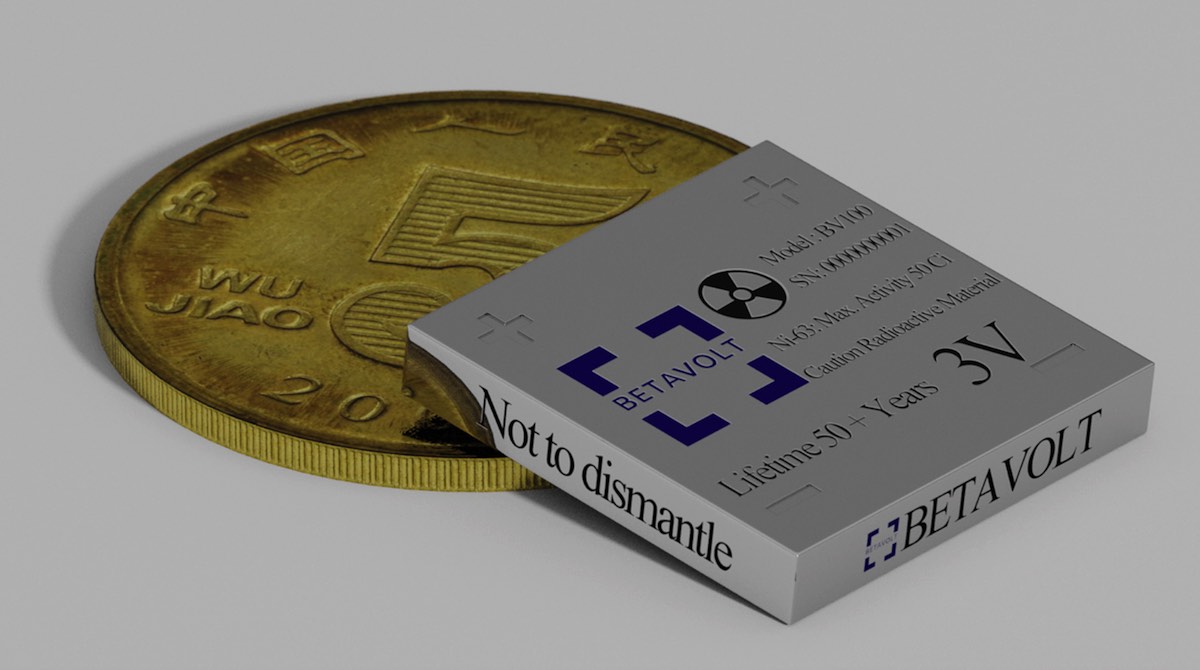Cómo interpretar los aranceles de Trump para que tengan algún sentido
El nuevo campo de la geoeconomía ofrece una guía para quienes se sienten desconcertados.

¿Cómo pueden los inversores analizar las políticas de Donald Trump? Esta es la gran pregunta en este momento, tras el desplome de los mercados después de que el presidente estadounidense anunciara el miércoles aranceles que superan incluso los impuestos en la proteccionista década de 1930.
Si se interpretan a través de la perspectiva del pensamiento económico dominante del Siglo XX, ya sea el de John Maynard Keynes o el de defensores del libre mercado como Milton Friedman, paradójicamente, estos aranceles parecen autolesivos. De hecho, el llamado Día de la Liberación declarado por Trump parece una locura económica de tal magnitud, que podría parecer que un psicólogo será capaz de explicarlo mejor que los propios economistas.
Sin embargo, yo diría que hay un economista cuyo trabajo es muy relevante en este momento: Albert Hirschman, autor de un impactante libro publicado en 1945, Poder nacional y estructura del comercio exterior. En las últimas décadas, esta obra ha pasado desapercibida, como señala Jeremy Adelman, historiador de Princeton que escribió la biografía de Hirschman. No es de extrañar. El economista judío alemán sufrió tal trauma en la Guerra Civil Española y la Alemania nazi que, al llegar a la Universidad de Berkeley, California, como economista, decidió estudiar la autarquía.
Más concretamente, utilizó el calamitoso proteccionismo de la década de 1930 para crear un marco para medir la coerción económica y el ejercicio del poder hegemónico (el término académico para lo que hoy conocemos como bullying). Sin embargo, los economistas pasaron por alto esta teoría, ya que contradecía tanto las ideas económicas keynesianas como las neoliberales.
Lo más relevante del libro fue el análisis antimonopolio. El economista Orris Herfindahl utilizó posteriormente las ideas de Hirschman para crear un índice que mide la concentración empresarial, que fue adoptado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otros.
Ahora en cambio, si Hirschman hubiera estado vivo para ver a Trump anunciar sus planes arancelarios en el Rosedal de la Casa Blanca esta semana, no se habría sorprendido. Los pensadores neoliberales suelen considerar que la política es un derivado de la economía. Pero Hirschman lo interpretó a la inversa, argumentando que "mientras un país soberano pueda interrumpir el comercio con cualquier país a su antojo, la batalla por un mayor poder nacional permea las relaciones comerciales".
Y consideraba el comercio como "un modelo de imperialismo que no requería la 'conquista' para subordinar a los socios comerciales más débiles", como afirma Adelman. Esto se asemeja a cómo los asesores de Trump interpretan la economía. Pero es muy diferente de cómo Adam Smith o David Ricardo entendían los flujos comerciales (que, según suponían, involucraban a actores comparablemente poderosos).
Algunos economistas subrayan este cambio. Justo después del discurso de Trump, tres economistas estadounidenses -Christopher Clayton, Matteo Maggiori y Jesse Schreger- publicaron un artículo que describe el creciente campo de la "geoeconomía" inspirado por Hirschman.
Cuando los tres economistas iniciaron esta línea de investigación, hace cuatro años, "casi nadie parecía interesado en esas ideas", ya que eran muy contradictorias con los marcos actuales, reconoce Maggiori. Sin embargo, ahora han despertado interés, afirma, prediciendo un inminente cambio intelectual comparable al que tuvo lugar tras la crisis financiera mundial. La reunión de la Asociación Estadounidense de Finanzas de este año, por ejemplo, incluyó una novedosa sesión sobre geoeconomía, donde Maurice Obstfeld, ex economista jefe del FMI (y partidario de Hirschman), pronunció un discurso contundente.
Este trabajo ya ha dado lugar a tres temas a los que los inversores deberían prestar atención. En primer lugar, el análisis del trío muestra que para los países pequeños es arriesgado depender demasiado de cualquier socio comercial importante, y ofrece herramientas para medir esta vulnerabilidad.
En segundo lugar, argumentan que la fuente del poder hegemónico de EE.UU. hoy en día no reside en la manufactura (ya que China controla cadenas de suministro clave), sino en el ámbito financiero y se estructura en torno al sistema basado en el dólar.
Por lo tanto, los aranceles de Trump son en esencia un intento de desafiar a otra potencia hegemónica (China), pero sus políticas financieras son un intento de defender su actual dominio. (La hegemonía en el poder tecnológico, en mi opinión, sigue siendo disputada). Esta distinción es importante para otros países que intentan responder.
En tercer lugar, los economistas sostienen que el poder hegemónico no funciona de forma simétrica. Si, por ejemplo, un bully tiene un 80% de cuota de mercado, suele tener el 100% del control; pero si la cuota de mercado cae al 70%, el poder hegemónico se desmorona más rápidamente, ya que los débiles pueden buscar alternativas.
Esto explica por qué EE.UU. no ha logrado controlar a Rusia mediante sanciones financieras. Y este patrón podría repetirse de forma más generalizada si otros países reaccionan a los agresivos aranceles de Trump imaginando y desarrollando alternativas al sistema financiero basado en el dólar. Los bullies parecen inexpugnables, hasta que dejan de serlo.
¿Es deprimente este análisis? Es probable. Pero no debería pasarse por alto. Y si los conmocionados inversores y los dirigentes políticos, quieren animarse, podrían pensar que aunque parezca mentira, Hirschman fue un optimista de toda la vida, o "posibilista", como le gustaba decir. Creía que la humanidad podía aprender de la historia para mejorar el futuro.
Trump ha decidido ignorar esa lección, con consecuencias nefastas. Pero nadie más debería hacerlo.