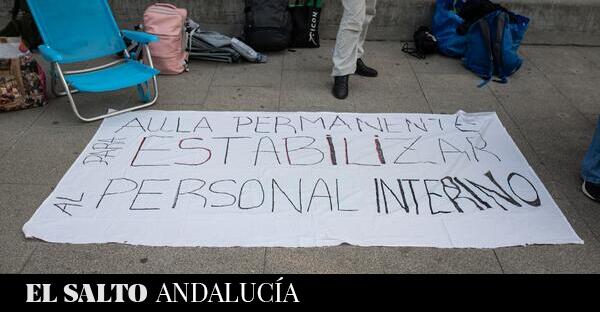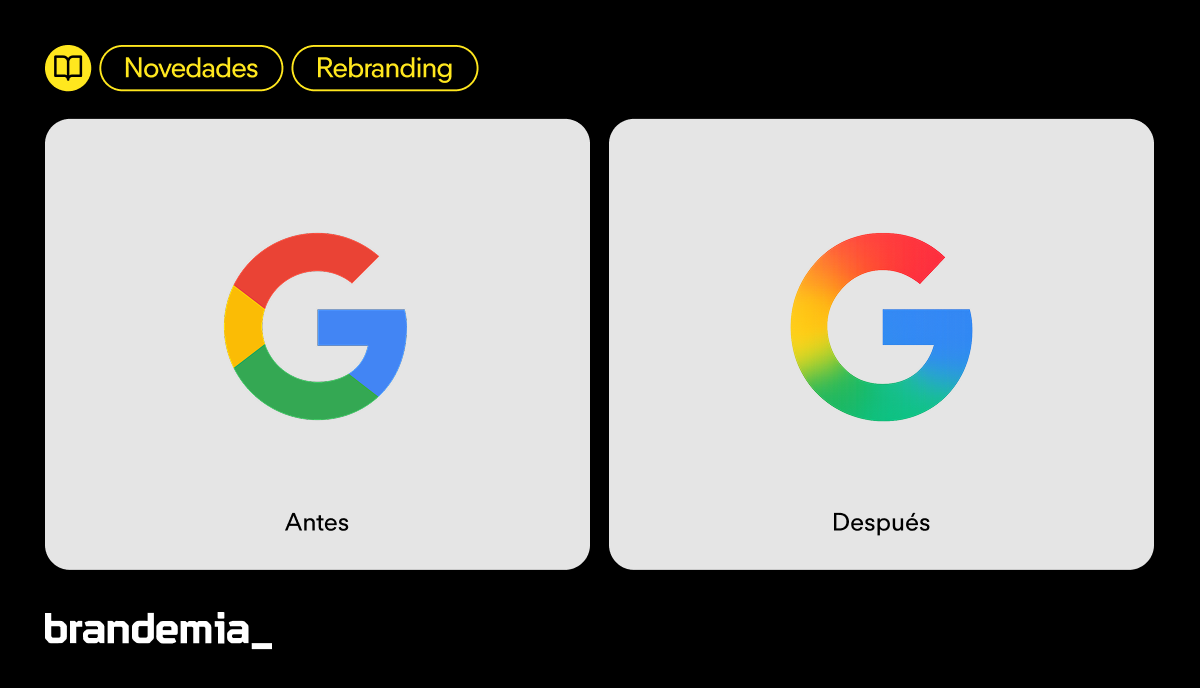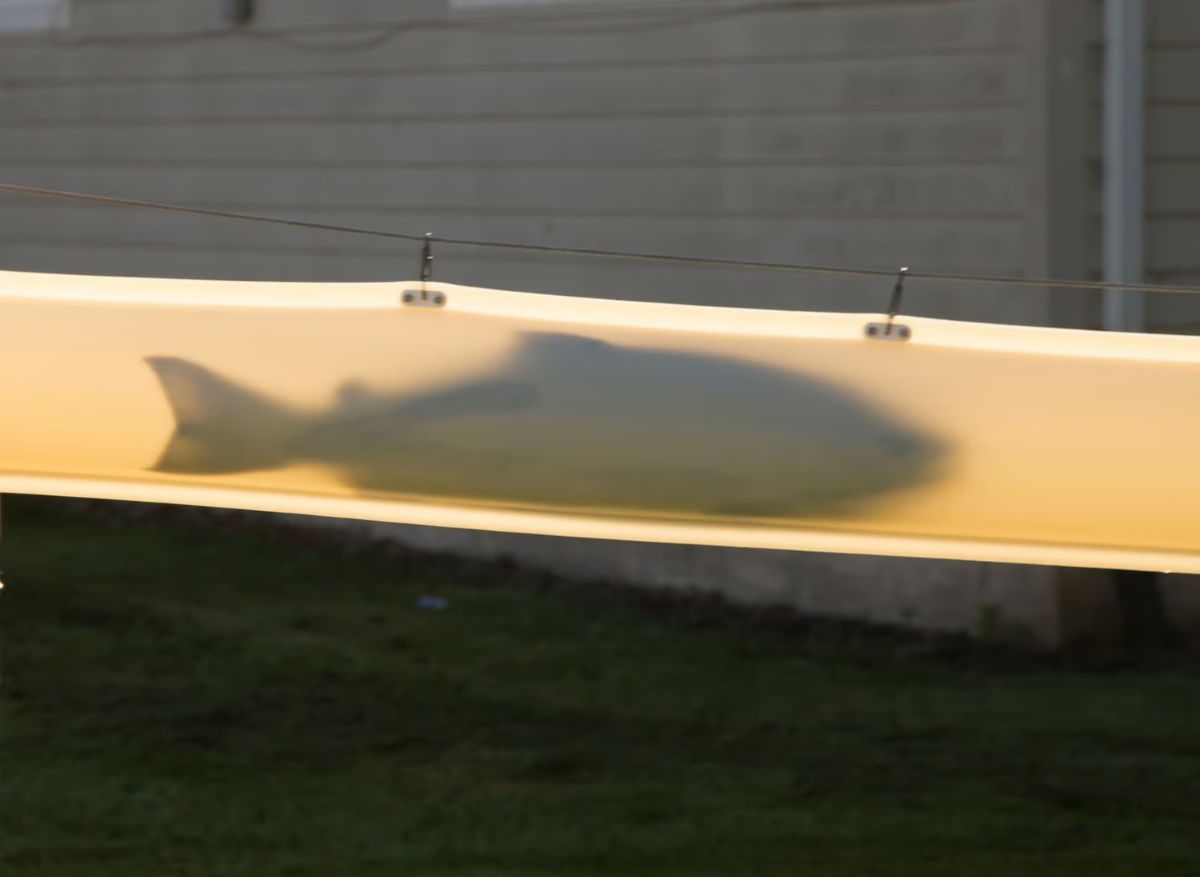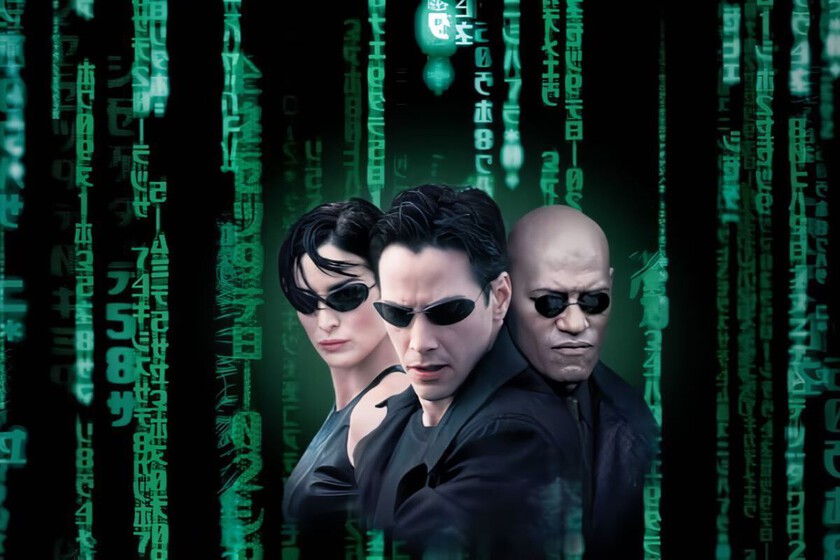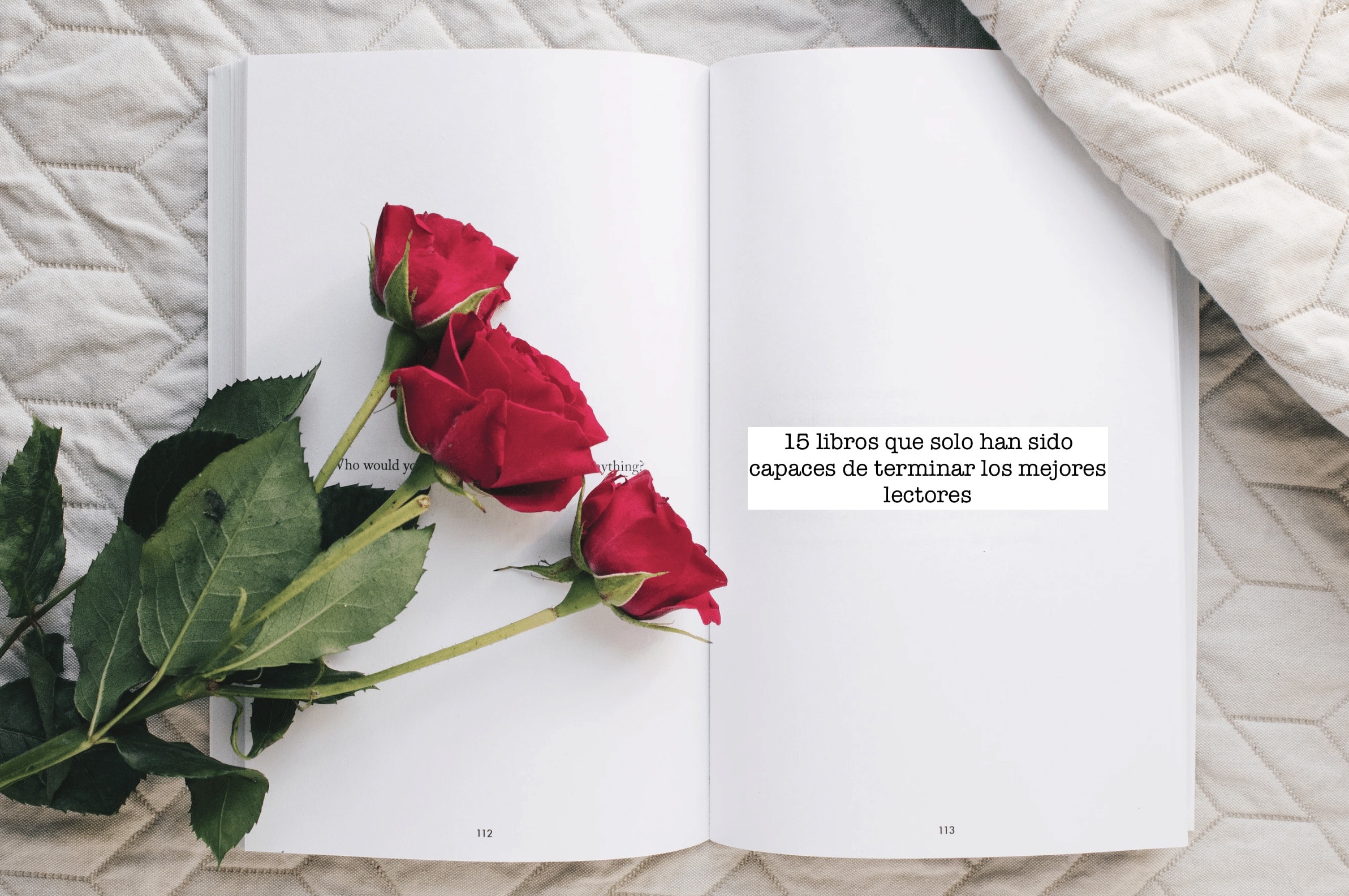¿Cómo funcionaban los acueductos romanos para transportar agua?
Fórmula perfecta - Gracias a décadas de experiencia y planificación, consiguieron mantener un ritmo constante que permitía al agua avanzar sin detenerseLos púnicos forjaron en el Mediterráneo la primera civilización verdaderamente multicultural Abrir el grifo sigue siendo uno de los pocos gestos que apenas ha cambiado en siglos. El agua baja, corre, llega. Detrás de esa secuencia diaria hay una red colosal de ingeniería que atraviesa montañas, cruza valles y se cuela bajo tierra como si fuera parte del paisaje. Lo más sorprendente es que muchas de las ideas que la sostienen se repiten desde hace más de 2.000 años, con una precisión que incluso hoy sería difícil de igualar. Los acueductos romanos no eran solo un sistema para transportar agua: eran una maquinaria viva que exigía planificación, cálculo, materiales duraderos y un mantenimiento constante. Aunque hoy en día se ven como hileras de arcos de piedra elevándose sobre colinas, esas estructuras visibles representaban una pequeña parte del conjunto. De los aproximadamente 420 kilómetros que abastecían a Roma, solo 50 discurrían sobre puentes. El resto avanzaba oculto bajo tierra, a través de túneles excavados, zanjas recubiertas o conducciones protegidas, una solución que ayudaba a preservar la calidad del agua, reducir daños y adaptarse mejor al terreno. Ingenio romano en versión hidráulica La clave era el desnivel. Cada tramo se diseñaba con una pendiente precisa que aseguraba que el agua circulara por gravedad a la velocidad justa. Si corría demasiado rápido, erosionaba las conducciones. Si iba lenta, se estancaba. Todo tenía que fluir con un ritmo constante. En algunos puntos, donde el terreno no permitía otra cosa, los ingenieros idearon soluciones como los sifones invertidos. Este sistema consistía en una conducción cerrada, generalmente de plomo o cerámica, que bajaba desde un punto elevado, cruzaba el desnivel y volvía a subir por la ladera opuesta. Acueducto de Alcanadre La clave estaba en la presión: al ser un circuito hermético lleno de agua, el peso del líquido que descendía generaba suficiente presión como para empujar el resto hacia arriba. Era un recurso ingenioso, aunque más delicado que los canales abiertos, ya que exigía materiales muy resistentes y un sellado perfecto para soportar el empuje del agua sin romperse. Aun así, se utilizó con éxito en lugares como Lyon o Aspendos. Además de soluciones técnicas, todo el sistema requería una base sólida y fiable. Para ello, los romanos empleaban materiales como piedra, ladrillo y una mezcla especial de cemento volcánico conocida como puzolana. Esa combinación daba como resultado una estructura duradera y capaz de soportar el peso del agua y del paso del tiempo. Aunque no siempre se utilizaban fuentes naturales. En lugares como la antigua colonia de Emerita Augusta, la actual Mérida, el agua llegaba desde embalses artificiales retenidos por presas. El mantenimiento era tan importante como la propia construcción del acueducto El abastecimiento no era el final del proceso. Una vez dentro de la ciudad, el agua se dividía en diferentes niveles de distribución. Primero pasaba por un castellum —una especie de depósito principal—, desde donde se ramificaba por una red de tuberías más pequeñas que la llevaban a fuentes públicas, termas y viviendas privadas. En ese recorrido, se incorporaban compuertas para desviar el flujo en caso de reparaciones o atascos. Esta flexibilidad permitía mantener el servicio sin cortar el suministro general. Ese sistema requería un seguimiento constante. Para acceder a los conductos, los romanos construyeron pozos de inspección a lo largo del trazado. Así podían comprobar el estado de las canalizaciones, retirar sedimentos o arreglar filtraciones. En el siglo I d. C., Sexto Julio Frontino, responsable de las aguas en Roma, escribió un tratado en el que deta


Fórmula perfecta - Gracias a décadas de experiencia y planificación, consiguieron mantener un ritmo constante que permitía al agua avanzar sin detenerse
Los púnicos forjaron en el Mediterráneo la primera civilización verdaderamente multicultural
Abrir el grifo sigue siendo uno de los pocos gestos que apenas ha cambiado en siglos. El agua baja, corre, llega. Detrás de esa secuencia diaria hay una red colosal de ingeniería que atraviesa montañas, cruza valles y se cuela bajo tierra como si fuera parte del paisaje. Lo más sorprendente es que muchas de las ideas que la sostienen se repiten desde hace más de 2.000 años, con una precisión que incluso hoy sería difícil de igualar.
Los acueductos romanos no eran solo un sistema para transportar agua: eran una maquinaria viva que exigía planificación, cálculo, materiales duraderos y un mantenimiento constante. Aunque hoy en día se ven como hileras de arcos de piedra elevándose sobre colinas, esas estructuras visibles representaban una pequeña parte del conjunto.
De los aproximadamente 420 kilómetros que abastecían a Roma, solo 50 discurrían sobre puentes. El resto avanzaba oculto bajo tierra, a través de túneles excavados, zanjas recubiertas o conducciones protegidas, una solución que ayudaba a preservar la calidad del agua, reducir daños y adaptarse mejor al terreno.
Ingenio romano en versión hidráulica
La clave era el desnivel. Cada tramo se diseñaba con una pendiente precisa que aseguraba que el agua circulara por gravedad a la velocidad justa. Si corría demasiado rápido, erosionaba las conducciones. Si iba lenta, se estancaba. Todo tenía que fluir con un ritmo constante.
En algunos puntos, donde el terreno no permitía otra cosa, los ingenieros idearon soluciones como los sifones invertidos. Este sistema consistía en una conducción cerrada, generalmente de plomo o cerámica, que bajaba desde un punto elevado, cruzaba el desnivel y volvía a subir por la ladera opuesta.

La clave estaba en la presión: al ser un circuito hermético lleno de agua, el peso del líquido que descendía generaba suficiente presión como para empujar el resto hacia arriba. Era un recurso ingenioso, aunque más delicado que los canales abiertos, ya que exigía materiales muy resistentes y un sellado perfecto para soportar el empuje del agua sin romperse. Aun así, se utilizó con éxito en lugares como Lyon o Aspendos.
Además de soluciones técnicas, todo el sistema requería una base sólida y fiable. Para ello, los romanos empleaban materiales como piedra, ladrillo y una mezcla especial de cemento volcánico conocida como puzolana. Esa combinación daba como resultado una estructura duradera y capaz de soportar el peso del agua y del paso del tiempo.
Aunque no siempre se utilizaban fuentes naturales. En lugares como la antigua colonia de Emerita Augusta, la actual Mérida, el agua llegaba desde embalses artificiales retenidos por presas.
El mantenimiento era tan importante como la propia construcción del acueducto
El abastecimiento no era el final del proceso. Una vez dentro de la ciudad, el agua se dividía en diferentes niveles de distribución. Primero pasaba por un castellum —una especie de depósito principal—, desde donde se ramificaba por una red de tuberías más pequeñas que la llevaban a fuentes públicas, termas y viviendas privadas. En ese recorrido, se incorporaban compuertas para desviar el flujo en caso de reparaciones o atascos. Esta flexibilidad permitía mantener el servicio sin cortar el suministro general.
Ese sistema requería un seguimiento constante. Para acceder a los conductos, los romanos construyeron pozos de inspección a lo largo del trazado. Así podían comprobar el estado de las canalizaciones, retirar sedimentos o arreglar filtraciones. En el siglo I d. C., Sexto Julio Frontino, responsable de las aguas en Roma, escribió un tratado en el que detallaba cómo debía organizarse el mantenimiento, con limpiezas periódicas cada uno a cinco años, preferiblemente en primavera u otoño.

Una investigación dirigida por la geoarqueóloga Gül Sürmelihindi, publicada en Science Advances, se centró en el acueducto de Divona, en la actual Cahors, al suroeste de Francia. El análisis de los depósitos de cal en su interior reveló que, durante casi un siglo, se realizaron tareas de limpieza de forma regular.
Según los investigadores, “la posición de las discontinuidades en el perfil de isótopos de oxígeno mostró que los intervalos entre limpiezas eran de entre uno y cinco años, con una media de 2,8 años”.
Ese trabajo de mantenimiento no solo permitía que el agua siguiera fluyendo. También era una señal del funcionamiento de la ciudad. El propio equipo de investigación explica que “el mantenimiento regular puede interpretarse como una prueba de la existencia de una organización bien estructurada en una ciudad antigua”. En cambio, cuando las limpiezas se espacian, suele deberse a tensiones económicas o a un deterioro institucional.
Una red que aún nos conecta con Roma
Las ruinas de los acueductos que aún se mantienen en pie —como los de Segovia, Nimes o Estambul— son solo el escaparate de una red mucho más compleja que permanece oculta bajo tierra. Una red que no solo movía agua, sino también conocimiento, organización y trabajo colectivo. Y que, de algún modo, sigue conectando aquel mundo con este.