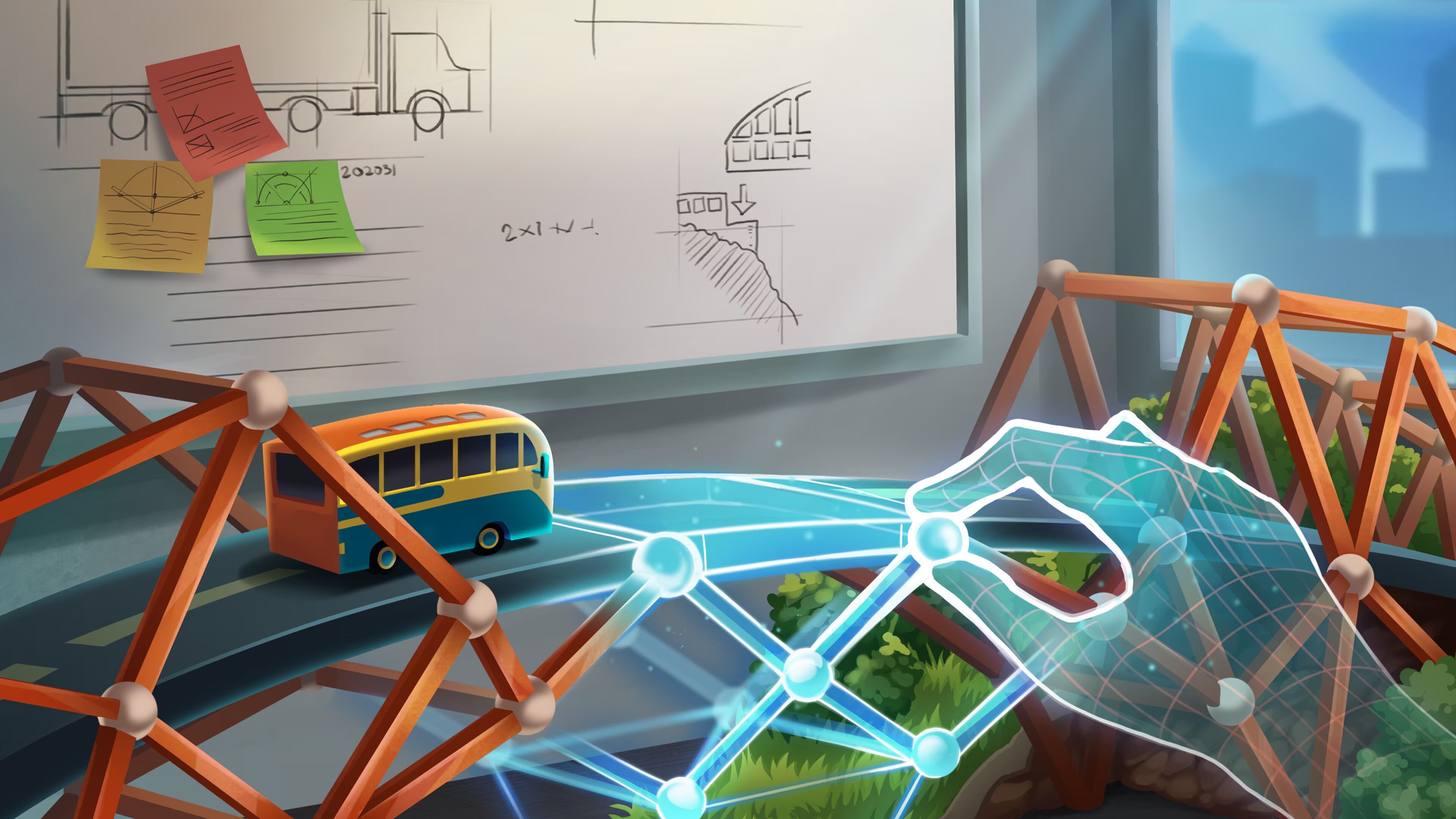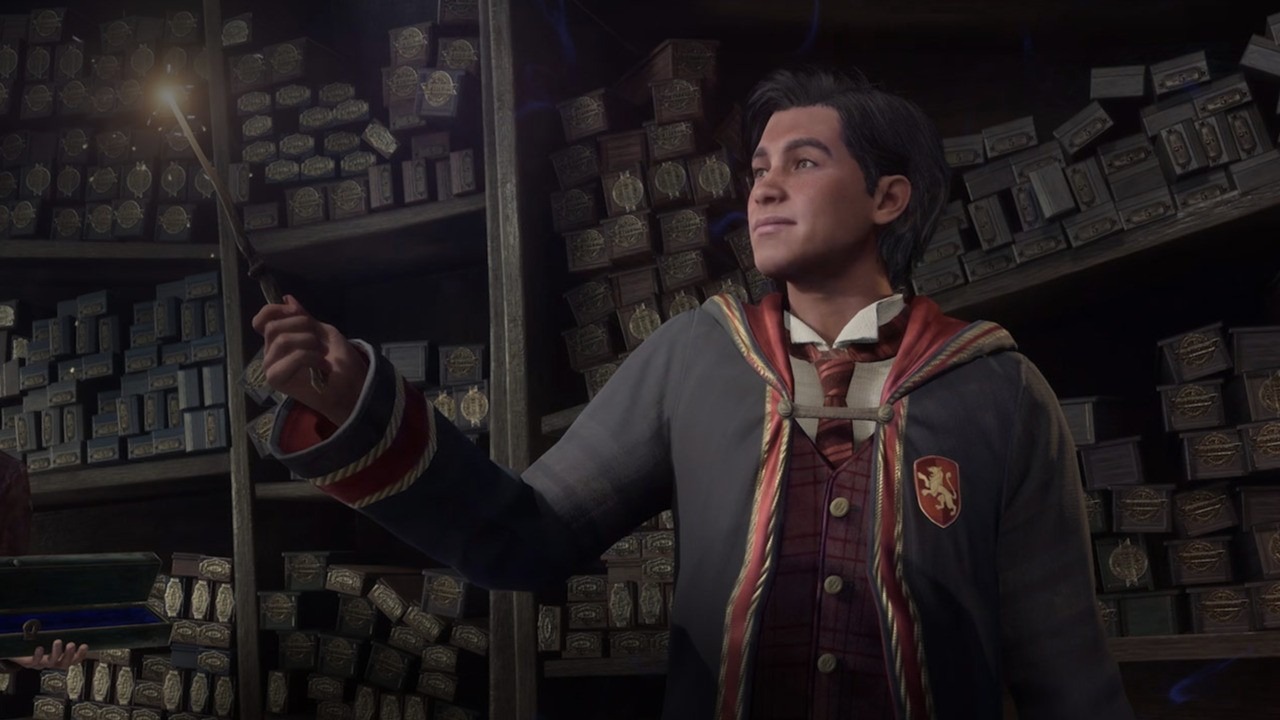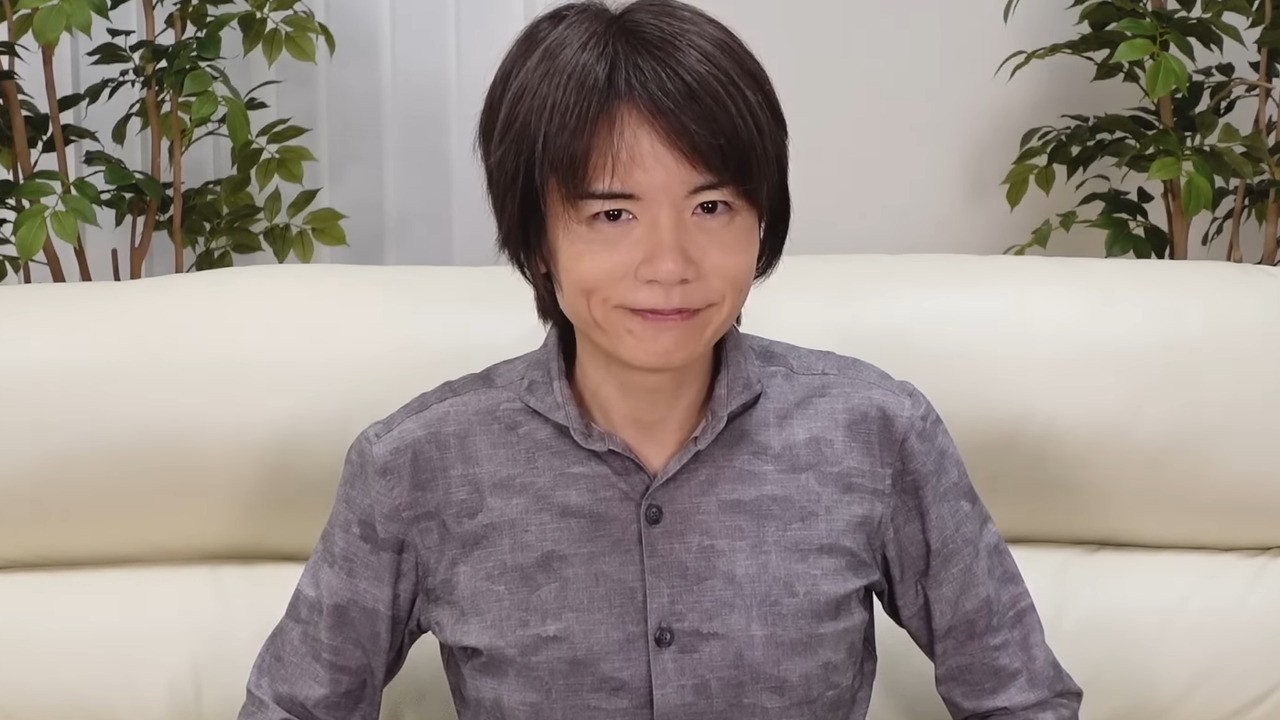Mujeres, hombres y viceversa: el Supremo británico y el sistema género-sexo
El horizonte no es borrar a las mujeres, en el sentido de negarles su estatus jurídico ni mucho menos de erradicar las políticas todavía necesarias contra la “subordiscriminación” que sufren, de la misma manera que sería absurdo pensar que en términos médico-sanitarios deberíamos prescindir de nuestra realidad corporal, sino que lo que deberíamos es abrir las puertas a un progresivo reconocimiento de la complejidad humana El Derecho es una ficción y se nutre de ficciones. Es un producto de la racionalidad humana, aunque a veces nos cueste reconocerlo como tal, mediante el cual organizamos la convivencia de manera pacífica, para lo que se sirve de normas e instituciones que limitan nuestras libertades al tiempo que articulan derechos y obligaciones. El Derecho se sirve de muchas categorías – en nuestro caso, procedentes muchas de ellas del Derecho Romano – para clasificarnos en cuanto individuos, las cuales son fruto de convenciones y reflejo, en definitiva, del marco cultural y de poder en que fueron engendradas. Pensemos por ejemplo en una categoría tan evanescente como la edad, y no solo porque el paso del tiempo la vaya modelando, sino porque está sometida a permanentes debates en torno a qué madurez entendemos suficiente para el ejercicio de determinados derechos. En este sentido, los ordenamientos jurídicos modernos han ido reconociendo un cada vez más amplio margen de actuación a las personas menores de edad en cuanto a cuestiones relacionadas con su salud, su vida privada o su identidad (recordemos la polémica en nuestro país en torno al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres entre 16 y 18 años). En el otro extremo de la vida, uno de los grandes debates del presente siglo será cómo entendemos la ciudadanía de las personas de edad avanzada, hoy por hoy lastradas por un orden edadista ligado a la percepción del sujeto de derecho como un individuo productor y activo en términos economicistas. Una consecuencia lógica, entre otras muchas, de un sistema que no es solo político o económico, sino que también se proyecta en lo jurídico, y que no deja de prorrogar las alianzas perversas de patriarcado y capitalismo. Una de las categorías usadas por el Derecho para clasificarnos en cuanto sujetos es la derivada de un sistema género-sexo que parte de una construcción dualista y oposicional no solo de los seres humanos sino también de nuestra manera de pensar (nos). Y digo bien sistema género-sexo, porque como explica la filósofa y bióloga Anne Fausto Sterling, el contexto cultural y las relaciones de poder que ampara son decisivas en cómo leemos las realidades puramente biológicas y, por tanto, para el significado social que le damos a los cuerpos. Un entendimiento social, que es también jurídico, en el que nunca tuvieron cabida las personas intersexuales: la prueba más contundente de que ni siquiera la biología, en sentido estricto, responde al binarismo convertido en eje esencial no solo para organizar nuestros esquemas mentales sino también para distribuir los escenarios productivos y políticos. En esta línea, el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo británico con respecto a la definición de “mujer” no hace sino confirmar que a efectos de la aplicación de una determinada normativa, la Equality Act de 2010, la mayoría de la Corte ha decidido identificar con el sexo biológico la categoría que sirve de referencia para la aplicación de las medidas legislativas antidiscriminatorias. Una decisión, pues, fruto de un proceso deliberativo judicial y de la aplicación de un determinado marco interpretativo. O sea, Derecho, En fin, ficción. Algo de lo que por cierto sabe mucho, o debería, J.K. Rowling. La polémica desatada en torno a la consideración legal de las mujeres trans como mujeres, la cual ha dado lugar a una de las olas de odio más insoportables que nunca imaginé encontraran cobijo en el feminismo, tiene que ver justamente con las categorías que la cultura patriarcal y el Derecho surgido a su amparo han usado para clasificar lo humano. Unas categorías que no han sido centrales en la lucha feminista, al menos durante un largo tiempo en el que lo prioritario, y con razón, era acabar con las jerarquías. Ello, sin embargo, no ha permitido desmontar un binarismo que, además de esencialista, no hace sino afirmar el orden de género que pensé que era lo que pretendíamos superar. Desde este punto de vista, y ante decisiones tan cuestionables como la reciente del Tribunal Supremo británico, entiendo que la clave no está tanto en la condición biológica del sexo sino en la cobertura jurídica que el Derecho usa para permitir que cada cual desarrolle libremente su personalidad y despliegue al máximo todas sus capacidades. Por lo tanto, el horizonte no es borrar a las mujeres, en el sentido de negarles su estatus jurídico ni mucho menos de erradicar las políticas todavía necesarias contra la “subordiscriminación” que sufren, de la misma manera que sería a

El horizonte no es borrar a las mujeres, en el sentido de negarles su estatus jurídico ni mucho menos de erradicar las políticas todavía necesarias contra la “subordiscriminación” que sufren, de la misma manera que sería absurdo pensar que en términos médico-sanitarios deberíamos prescindir de nuestra realidad corporal, sino que lo que deberíamos es abrir las puertas a un progresivo reconocimiento de la complejidad humana
El Derecho es una ficción y se nutre de ficciones. Es un producto de la racionalidad humana, aunque a veces nos cueste reconocerlo como tal, mediante el cual organizamos la convivencia de manera pacífica, para lo que se sirve de normas e instituciones que limitan nuestras libertades al tiempo que articulan derechos y obligaciones. El Derecho se sirve de muchas categorías – en nuestro caso, procedentes muchas de ellas del Derecho Romano – para clasificarnos en cuanto individuos, las cuales son fruto de convenciones y reflejo, en definitiva, del marco cultural y de poder en que fueron engendradas. Pensemos por ejemplo en una categoría tan evanescente como la edad, y no solo porque el paso del tiempo la vaya modelando, sino porque está sometida a permanentes debates en torno a qué madurez entendemos suficiente para el ejercicio de determinados derechos. En este sentido, los ordenamientos jurídicos modernos han ido reconociendo un cada vez más amplio margen de actuación a las personas menores de edad en cuanto a cuestiones relacionadas con su salud, su vida privada o su identidad (recordemos la polémica en nuestro país en torno al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres entre 16 y 18 años). En el otro extremo de la vida, uno de los grandes debates del presente siglo será cómo entendemos la ciudadanía de las personas de edad avanzada, hoy por hoy lastradas por un orden edadista ligado a la percepción del sujeto de derecho como un individuo productor y activo en términos economicistas. Una consecuencia lógica, entre otras muchas, de un sistema que no es solo político o económico, sino que también se proyecta en lo jurídico, y que no deja de prorrogar las alianzas perversas de patriarcado y capitalismo.
Una de las categorías usadas por el Derecho para clasificarnos en cuanto sujetos es la derivada de un sistema género-sexo que parte de una construcción dualista y oposicional no solo de los seres humanos sino también de nuestra manera de pensar (nos). Y digo bien sistema género-sexo, porque como explica la filósofa y bióloga Anne Fausto Sterling, el contexto cultural y las relaciones de poder que ampara son decisivas en cómo leemos las realidades puramente biológicas y, por tanto, para el significado social que le damos a los cuerpos. Un entendimiento social, que es también jurídico, en el que nunca tuvieron cabida las personas intersexuales: la prueba más contundente de que ni siquiera la biología, en sentido estricto, responde al binarismo convertido en eje esencial no solo para organizar nuestros esquemas mentales sino también para distribuir los escenarios productivos y políticos. En esta línea, el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo británico con respecto a la definición de “mujer” no hace sino confirmar que a efectos de la aplicación de una determinada normativa, la Equality Act de 2010, la mayoría de la Corte ha decidido identificar con el sexo biológico la categoría que sirve de referencia para la aplicación de las medidas legislativas antidiscriminatorias. Una decisión, pues, fruto de un proceso deliberativo judicial y de la aplicación de un determinado marco interpretativo. O sea, Derecho, En fin, ficción. Algo de lo que por cierto sabe mucho, o debería, J.K. Rowling.
La polémica desatada en torno a la consideración legal de las mujeres trans como mujeres, la cual ha dado lugar a una de las olas de odio más insoportables que nunca imaginé encontraran cobijo en el feminismo, tiene que ver justamente con las categorías que la cultura patriarcal y el Derecho surgido a su amparo han usado para clasificar lo humano. Unas categorías que no han sido centrales en la lucha feminista, al menos durante un largo tiempo en el que lo prioritario, y con razón, era acabar con las jerarquías. Ello, sin embargo, no ha permitido desmontar un binarismo que, además de esencialista, no hace sino afirmar el orden de género que pensé que era lo que pretendíamos superar. Desde este punto de vista, y ante decisiones tan cuestionables como la reciente del Tribunal Supremo británico, entiendo que la clave no está tanto en la condición biológica del sexo sino en la cobertura jurídica que el Derecho usa para permitir que cada cual desarrolle libremente su personalidad y despliegue al máximo todas sus capacidades. Por lo tanto, el horizonte no es borrar a las mujeres, en el sentido de negarles su estatus jurídico ni mucho menos de erradicar las políticas todavía necesarias contra la “subordiscriminación” que sufren, de la misma manera que sería absurdo pensar que en términos médico-sanitarios deberíamos prescindir de nuestra realidad corporal, sino que lo que deberíamos es abrir las puertas a un progresivo reconocimiento de la complejidad humana, que en poco se parece al binomio masculino y femenino y por la que, por cierto, poco hizo la reciente y fallida a mi parecer Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que, a diferencia de lo que ya hacen otros países europeos, no reconoce a las personas no binarias. De esta manera, se perdió una magnífica oportunidad para ir haciendo saltar las costuras de un ordenamiento todavía deudor de dos extremos sexogenéricos que no hacen sino mantener unas insoportables relaciones de poder. Este proceso habrá de suponer la progresiva superación de una serie de paradigmas que hoy ya no nos permiten leernos como sujetos y asumir la complejidad que supone reconocernos como seres en permanente devenir, “nómades” en palabras de Rosi Braidotti y, en consecuencia, ansiosos por liberarnos de unos espacios demasiados estrechos para el amparo de la pluralista realidad de los cuerpos. Un proyecto radical que habría de llevarnos a superar la categoría género-sexo como marca jurídica que nos ubica en un determinado horizonte de expectativas y posibilidades. En definitiva, una transformación radical de los esquemas cognitivos pero también jurídicos, basados al fin en el principio de autonomía, entendida como capacidad de autonormación, fundamento de una democracia en la que al fin todas las personas disfrutemos de un estatus equivalente. La esperanza de un proyecto civilizatorio alternativo que hoy más que nunca corre el riesgo de sucumbir ante la oleada reaccionaria que niega la igualdad, las diferencias y la otredad.









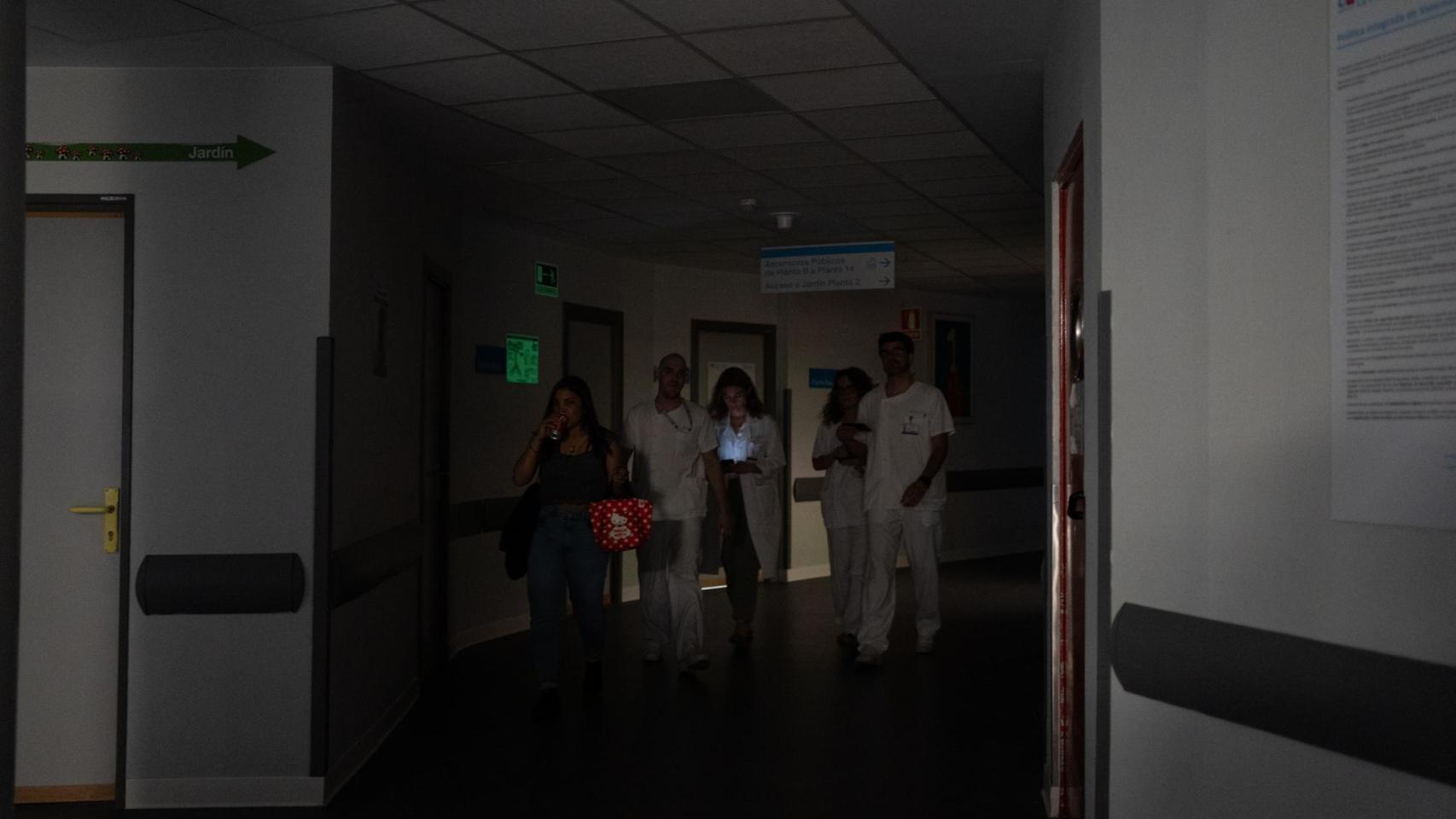
































.jpg)


.jpg)