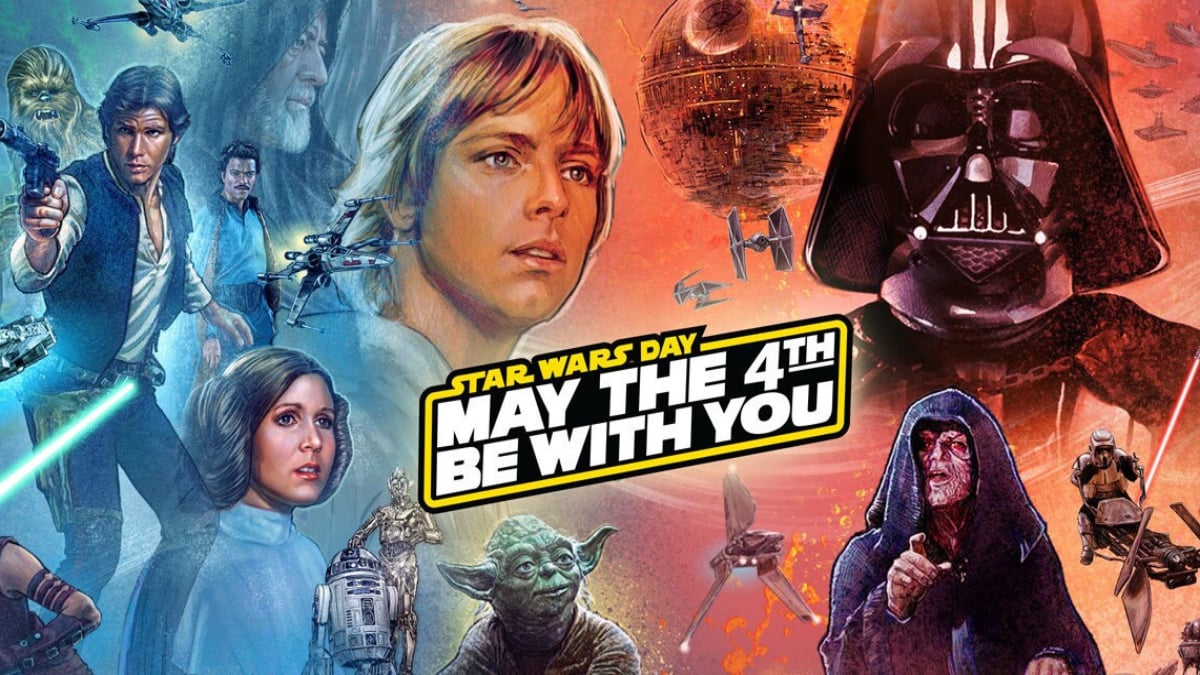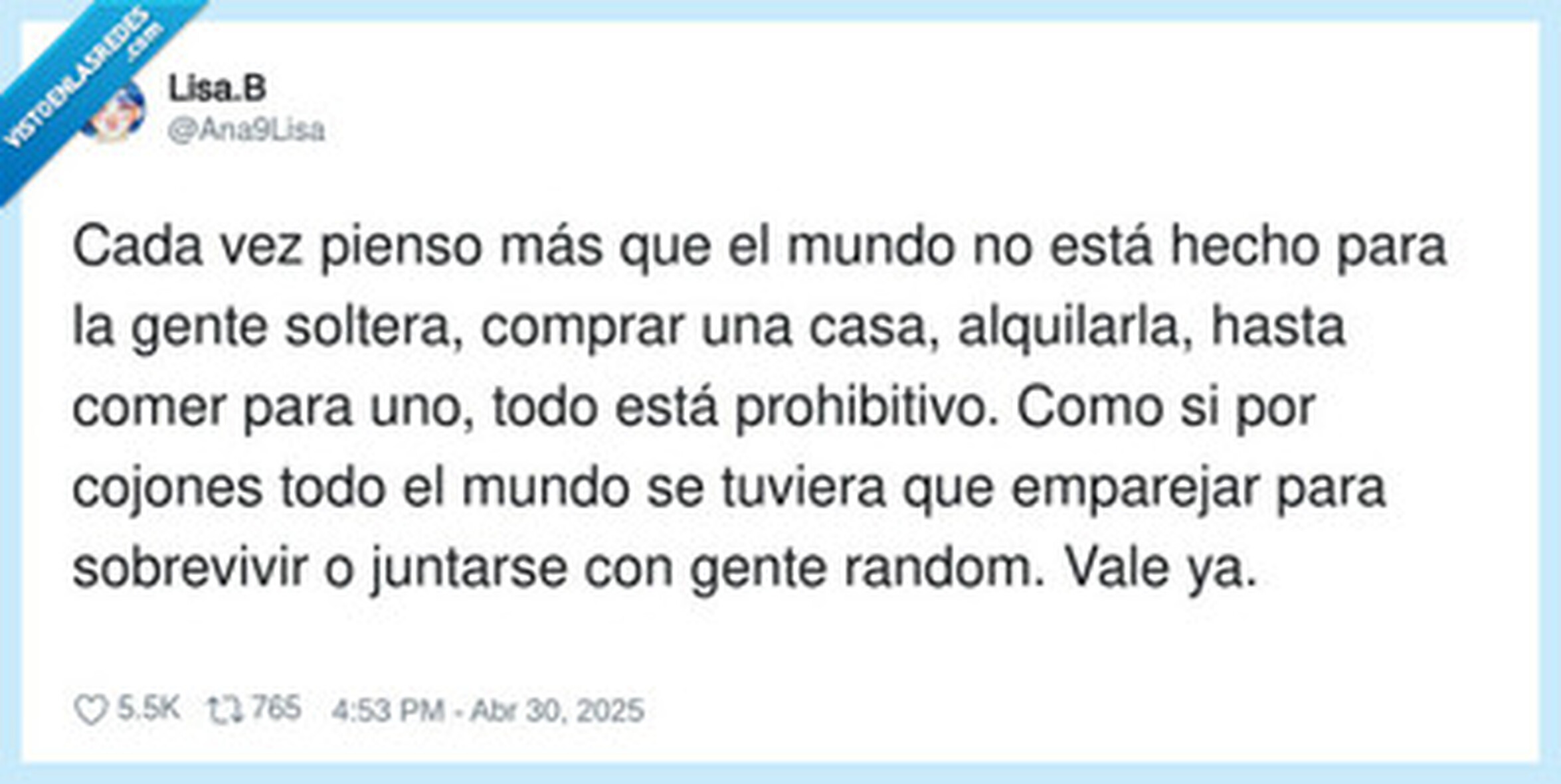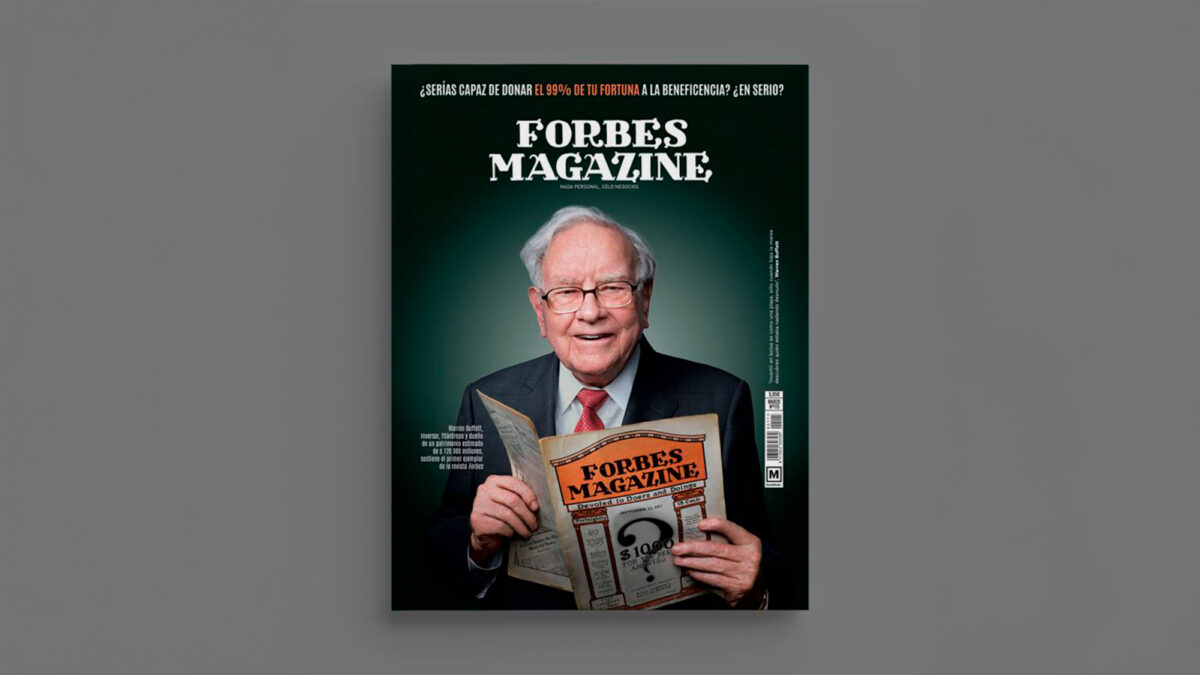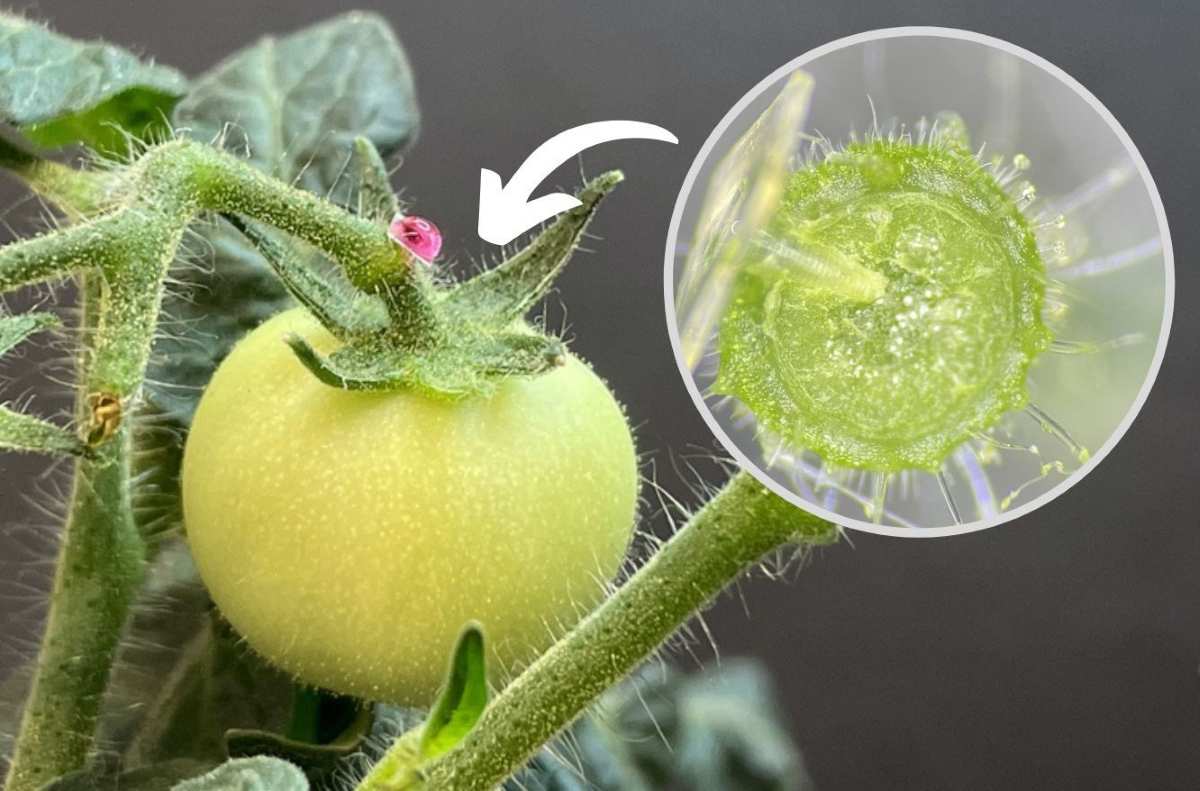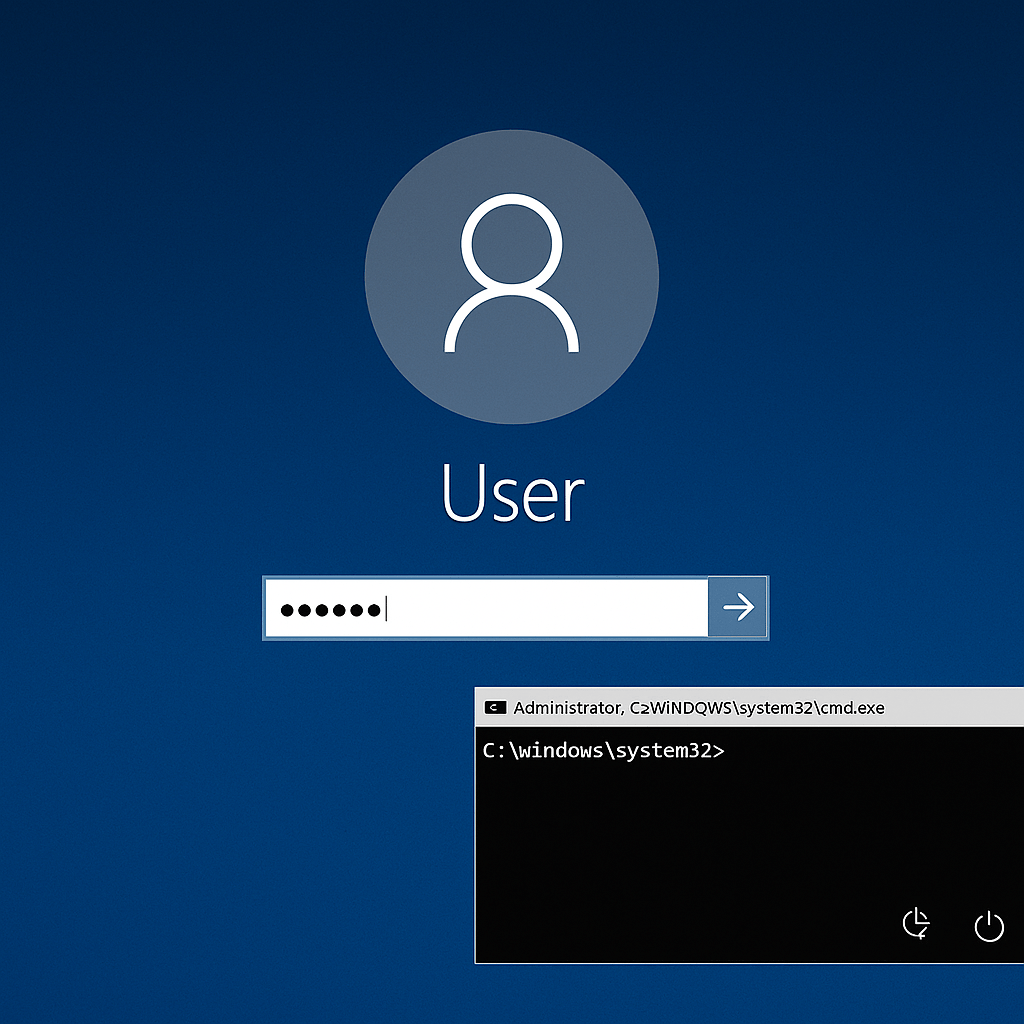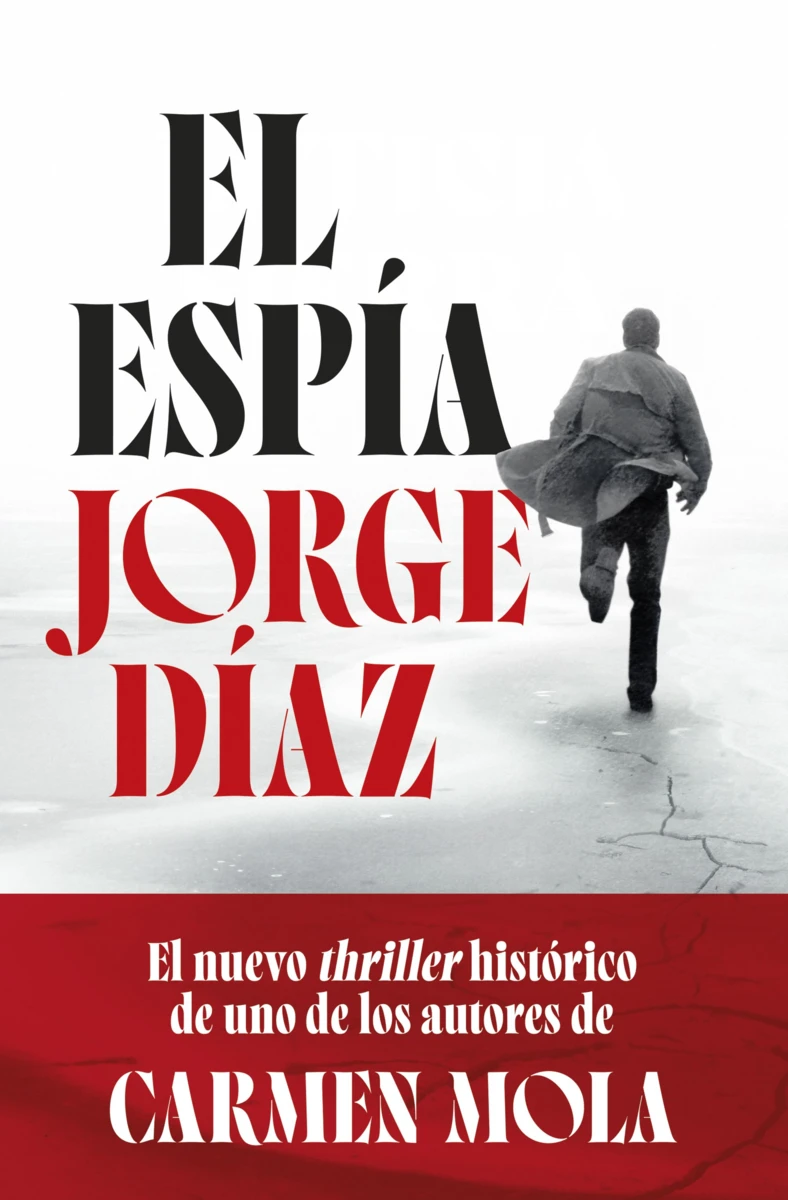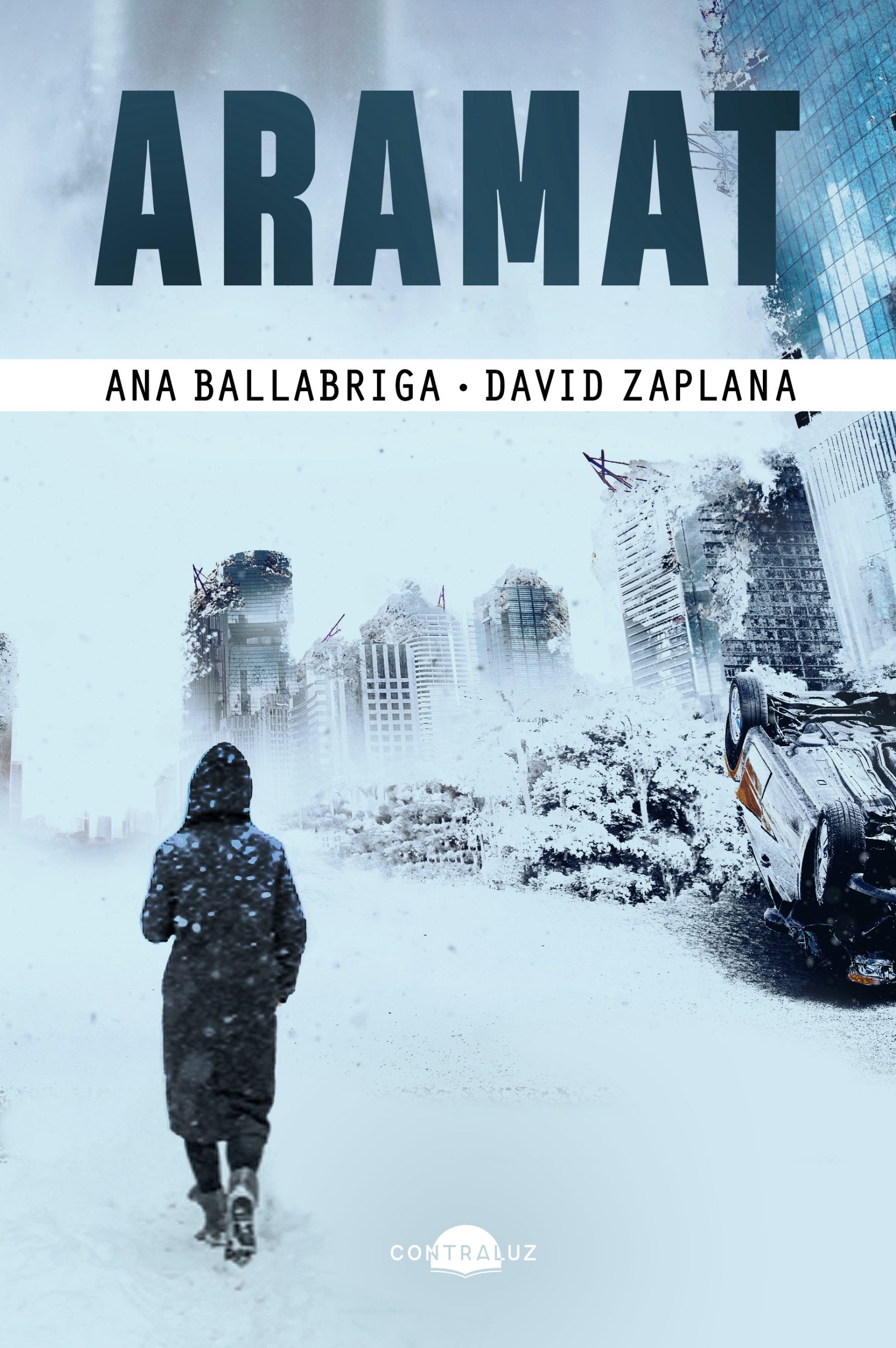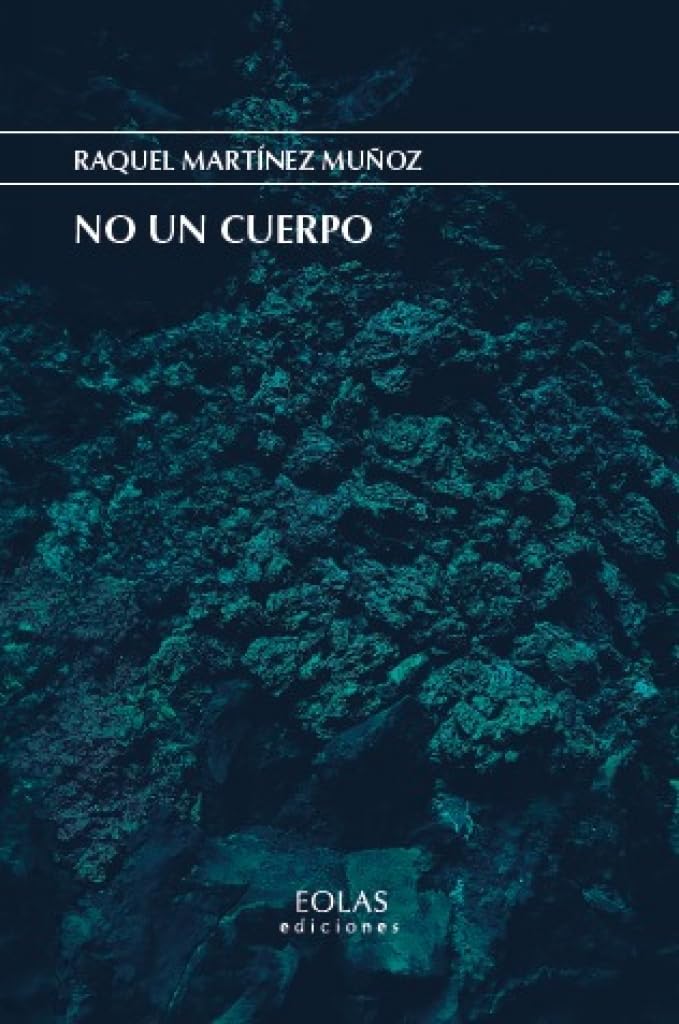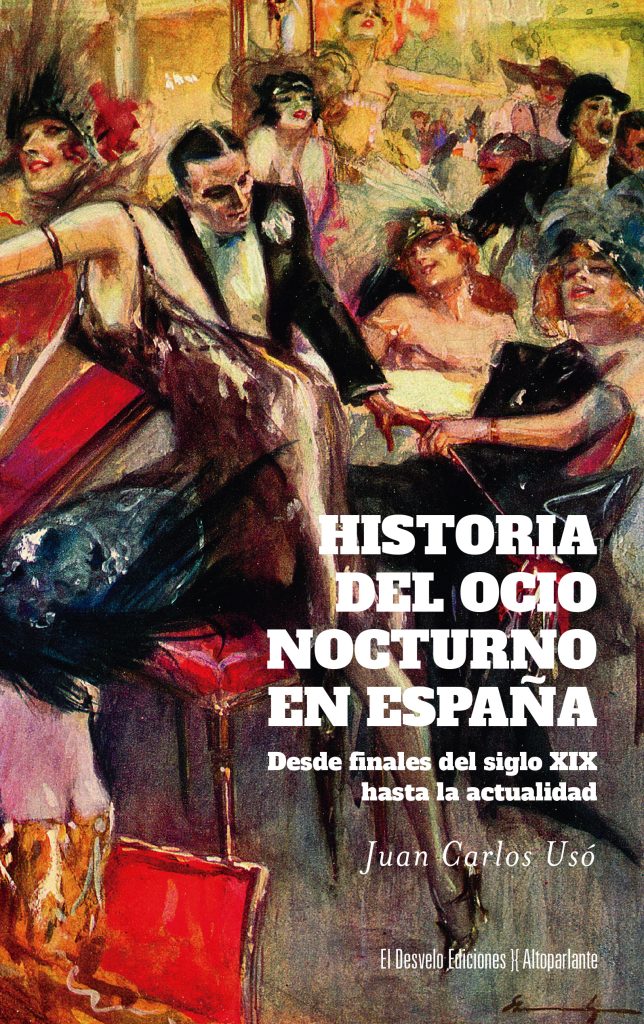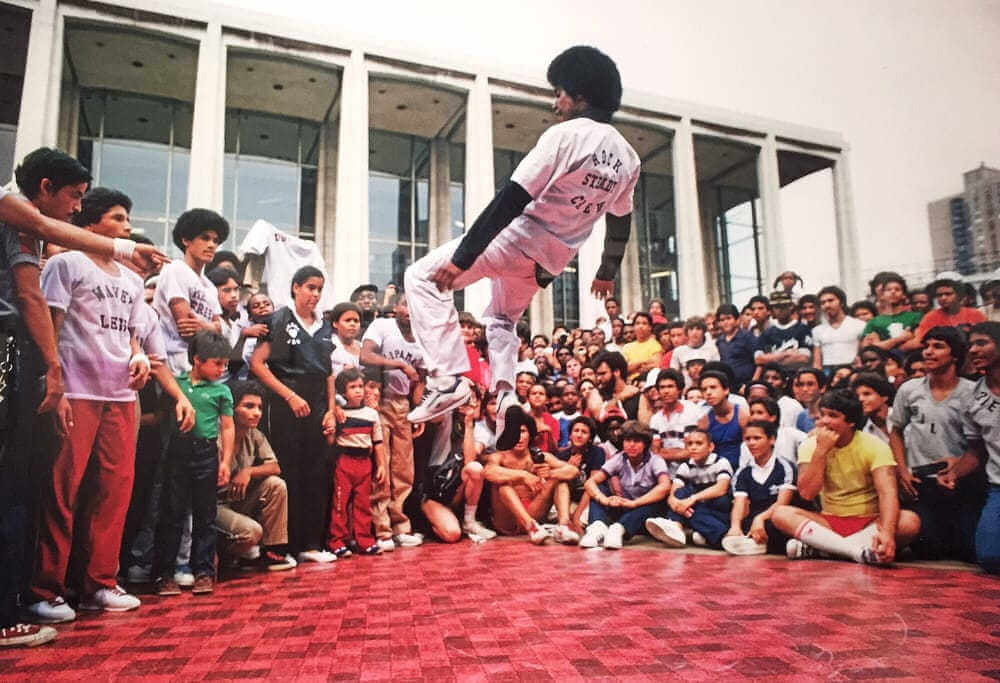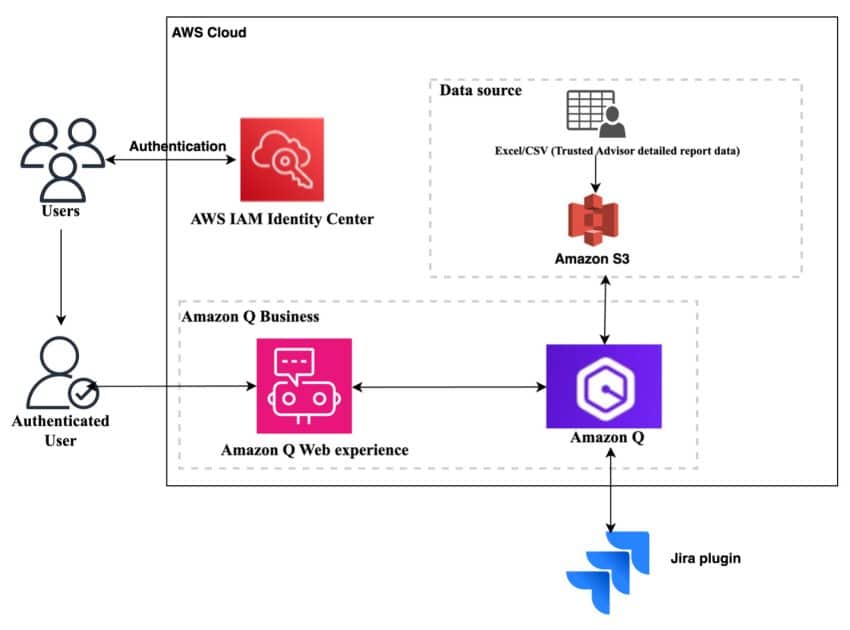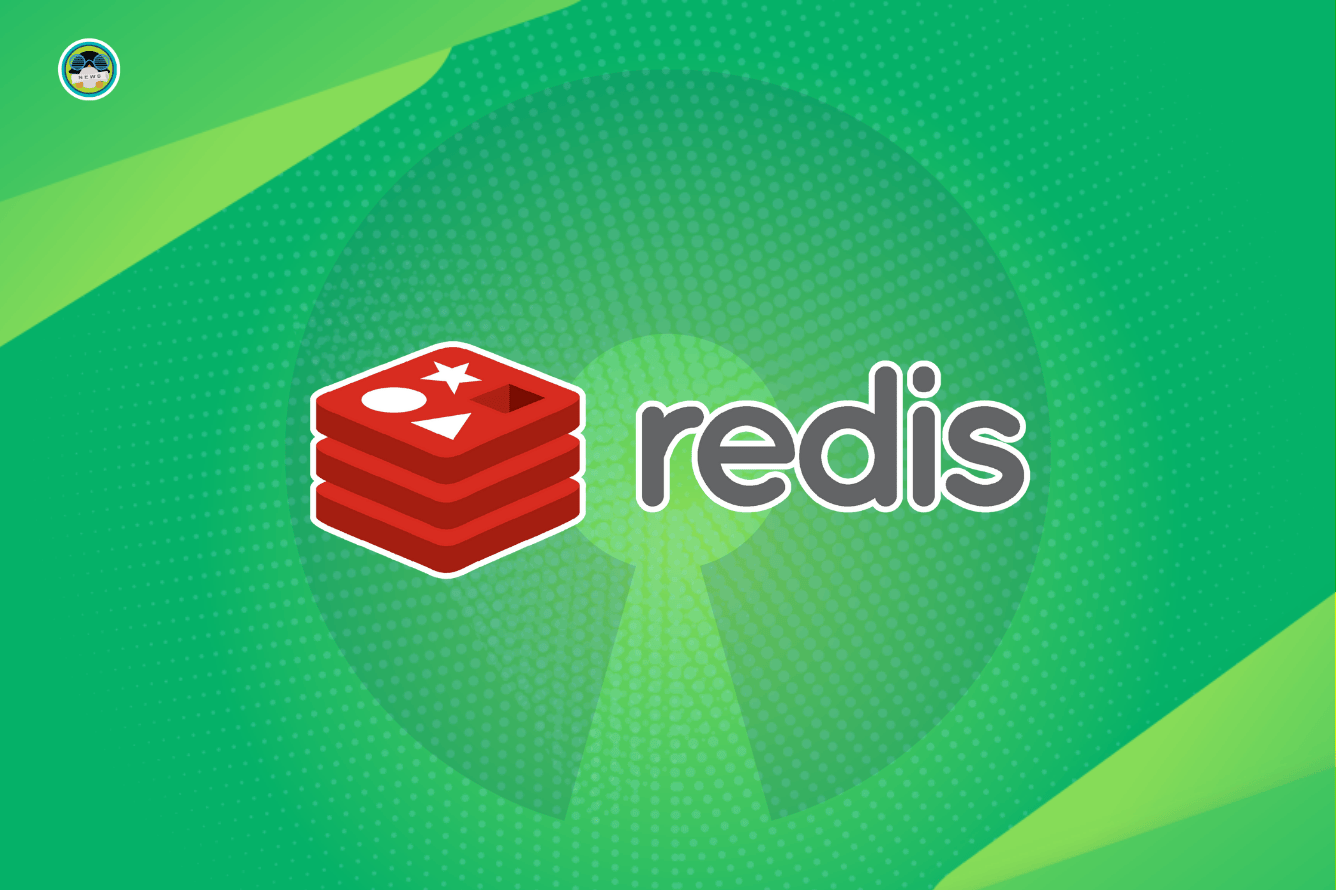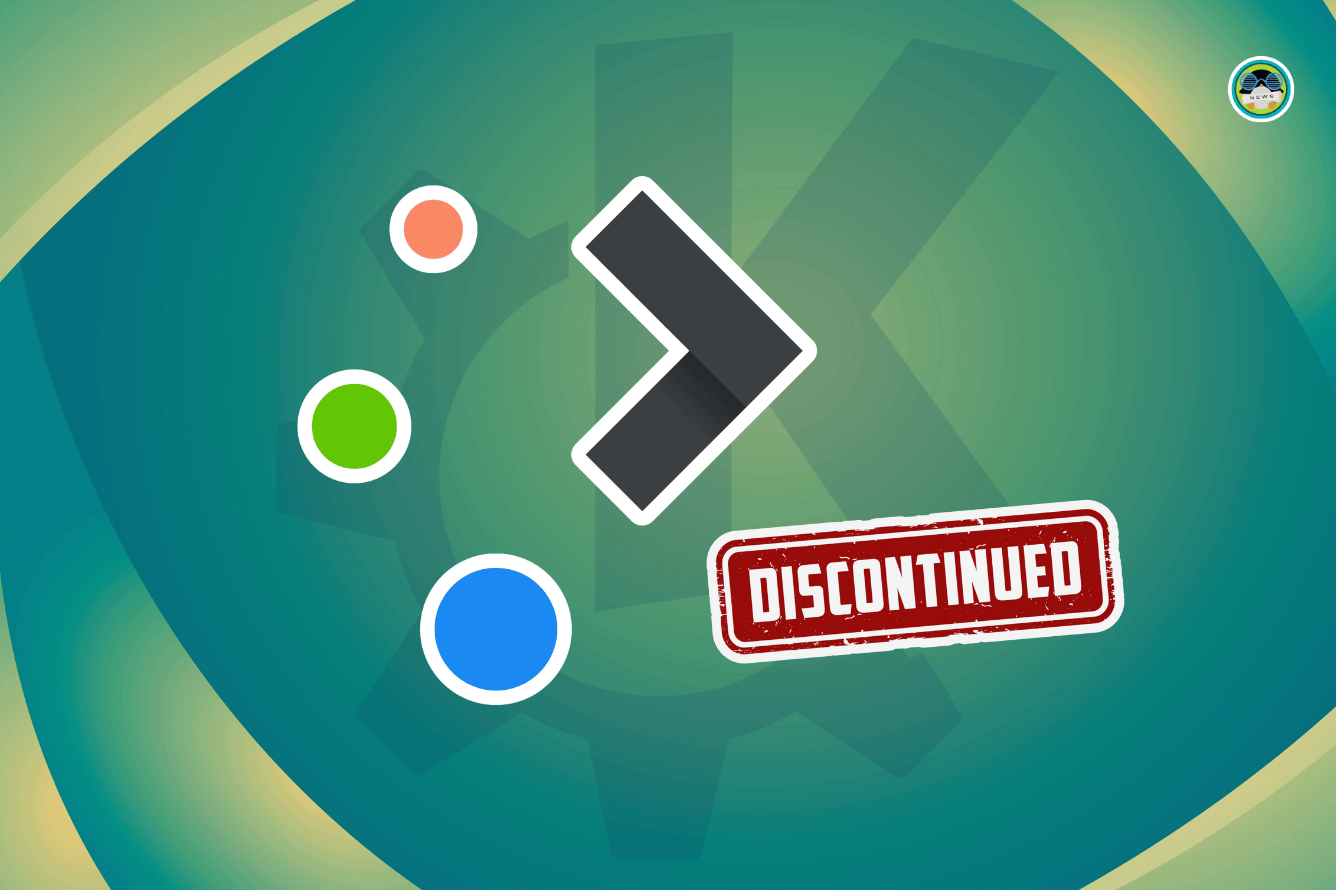La joroba en José Avello
Esta elección o designio es lo que mejor explica la asordinada invisibilidad de José Avello en el orbe literario de su época. Una invisibilidad que, aunque no haya sido deliberada, se muestra como necesaria consecuencia de su manera de entender y de vivir la literatura. Debido a ello, no creo que sea del todo cierto,... Leer más La entrada La joroba en José Avello aparece primero en Zenda.

Existen dos tipos de escritores, los que escriben libros para vender y los que escriben libros para permanecer. Sé que este simple esquematismo clasificador puede resultar un tanto reduccionista, pero me permito utilizar esta gruesa decantación —un tanto provocativa— para establecer una taxonomía primaria sobre la estirpe de determinados escritores como José Avello. El autor de La subversión de Beti García (1983) y de Jugadores de billar (2001) pertenece por designio y elección a un grupo, cada vez más reducido y minoritario, de escritores a la antigua usanza que buscan transcender en su obra —plantar cara a la abominable usura del tiempo—, iluminando el horizonte de sus lectores.
La incidencia de una obra literaria —bien lo sabía Avello— nunca se encuentra en la venta masiva de ejemplares, sino en la sincera valoración de un número reducido de lectores, que lenta, pero inexorablemente, trasladan su experiencia a otros lectores. Desde su publicación, Jugadores de billar tuvo la suerte de contar con un reducido elenco de entusiastas admiradores que no han cesado de ir sumando nuevos adeptos a la sucinta obra del escritor asturiano, avalando tras de sí La subversión de Beti García. Esta llama viva en la memoria de sus contados lectores hizo que un editor atento y letraherido, como Álvaro Díaz Huici, pusiera sus novelas al resguardo de las aguas del olvido.
Puede decirse que José Avello, como Juan Rulfo, es autor de dos libros buenos; es decir, que acertó plenamente, como el mexicano, con sus dos únicas creaciones literarias. Y aunque no conoció ni padeció en vida el éxito de La subversión de Beti García y de Jugadores de billar, como le sucedió a Juan Rulfo con El llano en llamas y, sobre todo, con Pedro Páramo, no he podido dejar de establecer cierto paralelismo entre los dos escritores al leer el libro póstumo de Avello: Relatos reunidos (Trea, 2024*). Debido a su extraordinario éxito, a Juan Rulfo continuamente le preguntaban por su próxima novela o nueva compilación de sus secretos relatos, pero el escritor mexicano, como gato escaldado, se cuidó mucho de complacer a sus candorosos admiradores y de satisfacer a sus malévolos y solapados detractores. Augusto Monterroso, inspirándose en las desorbitadas expectativas literarias que generaba Juan Rulfo, escribió una fábula al respecto titulada: «El Zorro es más sabio». En esta fábula Tito Monterroso cuenta la historia de un Zorro que alcanza la notoriedad pública como escritor con solo dos obras literarias, una buena y la otra todavía mejor; desde entonces, los críticos y los lectores esperaban con impaciente ansiedad que el Zorro diera a conocer la tercera muestra de su consagrado talento, pero el Zorro escaldado adivina las malévolas intenciones de sus fervorosos demandantes, que en realidad lo que deseaban era que escribiera «un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer» (Monterroso, 2000: 102).
José Avello fue menos drástico que el Zorro de Tito Monterroso, aunque no menos escaldado y avisado, por lo que empleó otra táctica seguida habitualmente por los poetas, la de escribir un encubierto libro por entregas —como las piezas desperdigadas de un puzle que reunidas configuran un dibujo concreto—, con el objeto, tal vez, de que el azar o la necesidad los reuniese en un libro que contribuyese a profundizar las claves de su escritura. Una manera de trenzar, solapadamente, con la tercera bola, una luminosa carambola con sus novelas, que iba madurando y escribiendo a la par que la mayoría de sus relatos. Por eso estas ficciones, tan cuidadosa y temerosamente rescatadas por Milagros Gonzalvo y Álvaro Díaz Huici, superan los riesgos que pueden correr los compendios póstumos, ya que su coherente reordenación en libro parece responder a un subrepticio plan proyectado instintivamente por el propio autor.
En este libro póstumo se reúnen veinticuatro relatos, lo que indica que Avello, contrariamente a su admirado Leopoldo Alas Clarín, transitó poco por este género literario, si bien puede comprobarse que estudió con detenimiento sus técnicas y sus desarrollos por diferentes tradiciones literarias; así se constata, entre otros, en su paródico relato «Borgiana» y en «Carta», donde recrea Las mil y una noches. Quizá por ello, en sus primeros relatos —«Encuentro en la escalera», «La oficina», «La confesión» …— se perciba cierta influencia de Nathaniel Hawthorne y de Ambrose Bierce, al buscar en el artefacto lingüístico del cuento los desenlaces sorpresivos, como hacen los dos señeros autores norteamericanos, a través de la utilización impactante de algunos procedimientos estilísticos —elipsis, alusiones, antítesis, etc.— y de abruptos e inesperados giros argumentales. En cambio, el alegórico relato de «El señor Robledo y la niña pastora» parece deconstruir el ¡Adiós! Cordera clariniano, desde un sustrato que dimana un erotismo brutal en el que no faltan los símbolos fálicos: «Luego introdujo la mano bajo su chaqueta y sacó un enorme cuchillo [que] hundió varias veces en el vientre de la niña»; todo un alegato que refleja con brutalidad la supeditación de la naturaleza al tráfago urbano.
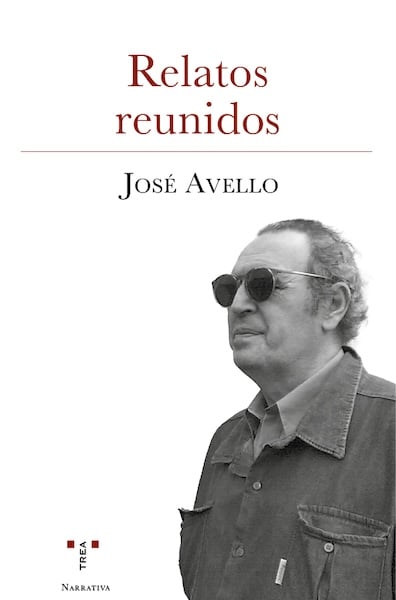
Como sucede en las novelas de Avello, su escritura va trazando envolventes espirales de un relato a otro, que adensan sus significaciones, hasta confeccionar un mundo perceptivo que no solo adquiere una onírica espesura, como en «La confesión», sino también una insospechada belleza. Son muchos los cuentos, prácticamente su totalidad, en los que cabe detenerse, como en su relato más elegíaco, «Al lado del río». Un cuento corto que puede pasar desapercibido, como esos ríos que surcan las laderas bajo las umbrosas sombras de los castaños, pero que es una evocadora recreación del panta rei heraclitiano: Avello no duda en darle la vuelta al verso manriqueño para decirnos, a través de un viejo aldeano, que los ríos también «nacen en el mar» (Avello, 2024: 81). Pero tal vez, «Conversación con un hombre famoso», «La mujer que amaba los hoteles sin alfombras» y «Si una noche de invierno un lector…», sean los relatos que con mayor intensidad evidencien algunos planteamientos, supuestos, símbolos y arquetipos del universo avellano.
En la «Conversación con un hombre famoso» se plantea la cuestión del escritor oculto, que nadie reconoce: «Soy tan poco famoso que algunas tardes cuando regreso a mi casa temo que mi esposa al abrirme la puerta me vaya a decir: ¿Qué desea usted? […] En realidad soy un desconocido hasta para mi mujer y a veces me pregunto si no lo seré para mí mismo» (ibíd.: 71). Este anonimato se acentúa en una reunión de literatos con una celebridad literaria, donde los reunidos pugnan por hablar con el afamado escritor con el deseo de compartir, por un momento, los destellos de su gloria. «Conversación con un hombre famoso» no solo tiene vislumbres testimoniales, sino también terapéuticos, ya que Avello, por aquellas fechas, debía de sentir muy vivas las impresiones que traslada a su relato.
Distinto es el tema que aborda en «Si una noche de invierno un lector…», donde el autor de Jugadores de billar aborda el tema de la creación literaria, de sus supuestos teóricos y percepciones creativas, a través de la lectura de Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino, uno de los escritores europeos más autorreflexivos del siglo XX. Las historias cruzadas de Calvino le permiten entrever, en claro paralelismo con cualquier intención humana, la imprevisibilidad de la creación literaria —la «congoja de comienzos que no continúan», las «historias que se interrumpen no bien son iniciadas», las «rupturas del clímax» en el momento más inesperado (105)—, donde la realidad siempre acaba avasallando a la ficción, interfiriendo decisivamente en ella, pues no está en manos del escritor, a pesar de las teorías de Lukacs, «eludir el mundo o crearlo» (106). Avello reitera que «la vida no es tan simple como parece», como tampoco lo es «comenzar a leer un libro», ya que «[h]ay compromisos y responsabilidades que se adquieren no bien se comienza a escribir o a leer», porque «cada acto de comunicación es ante todo un contrato suscrito con el interlocutor-lector-receptor» (107). Para Avello la escritura es un compromiso de permanencia, de vitalidad y de posteridad, porque «cada palabra es ante todo la promesa de que nunca habrá una palabra final» (107). Por eso, la «fatalidad física» a la que nadie puede sustraerse —un tema muy querido por Avello que metaforiza en la joroba de Armengol el Jorobado y en Álvaro Atienza—, «exige al espejo tener una parte opaca (generalmente polvorienta» (107). Italo Calvino apela constantemente a «el Lector y la Lectora», porque es a ellos «a quienes todo les ocurre, es en sus espíritus donde todo conflicto se genera» (109). Avello también finaliza su relato interpelando al lector, el necesario cocreador de su obra, para poder continuar hablando, porque «hablarnos es amarnos, porque escribir es amar» (110). La narración de «Si una noche de invierno… un lector…» es una poética narrativa, desarrollada en clave ficcional.
He dejado para mi último comentario el evocador relato de «La mujer que amaba los hoteles sin alfombras», donde, como sucede con Leopoldo Alas Clarín en «El diablo en Semana Santa», Avello desarrolla anticipadoramente uno de los fundamentales núcleos argumentales de Jugadores de billar. En este cuento elabora y prefigura el más distintivo símbolo metafórico de su narrativa, el del contrahecho, el del jorobado, sobre todo si se tiene en cuenta que está fechado en 1979. Gracias a «La mujer que amaba los hoteles sin alfombras» sabemos que la figura contrahecha de Álvaro Atienza se corresponde con uno de los símbolos más inveterados y sustantivos de Avello. Un símbolo que el escritor cangués utiliza para reflejar con crudeza la ambigüedad humana, ya que «solo somos máscaras, caretas equívocas y despreciables» (87). Máscaras y caretas que, en la mayoría de las ocasiones, impiden comprobar que los seres humanos «son algo distinto a sus cuerpos» (88) y a sus apariencias. Como clarifica Armengol el Jorobado: «Yo sé que soy hermoso […] porque en la deformidad hay una armonía […] un orden más complejo y por tanto más difícil de ver, pero con el atractivo de lo inesperado y de lo sutil» (92). La joroba, como símbolo y arquetipo literario, adquiere también una dimensión métrica, al servirle a Avello para perimetrar las medidas de la realidad —tan contrahecha—, así como para delimitar con precisión los previsibles límites y azares de la libertad humana: «Cuando [Madeleine] llevaba caminando al azar largo rato, se dio cuenta de que también en el perderse hay método» (101). Límites y azares que permiten prefigurar al reflexivo Armengol el Jorobado, como hace Álvaro Atienza con Verónica Galindo en Jugadores de billar, los azarosos caminos que seguirá Madeleine en su huida, como si siguiera el método de las vías de Santo Tomás de Aquino para llegar a Dios; unos caminos trazados que irremisiblemente la llevarán de nuevo a sus brazos. El tema del relato —las apariencias, el azar, la libertad humana— es prácticamente el mismo que argumentalmente desarrolla en Jugadores de billar con Álvaro Atienza; incluso, traslada a su novela la descripción de los espacios interiores del caserón de Armengol: el gimnasio para los ejercicios de rehabilitación y la descripción de las habitaciones y salones. Es como si Armengol el Jorobado, en lugar de ser un precursor de Álvaro Atienza, fuese ya su arquetipo acabado; y Avello lo trasladase tal cual, cambiándole solamente el nombre, a la trama de Jugadores de billar.
Los póstumos Relatos reunidos de Avello parecen estar reunidos por el propio Avello, sujetos a su minuciosidad. Si desde su eternidad Augusto Monterroso tuviese que reescribir su luminosa fábula, inspirándose en esta ocasión en el escritor cangués, diría que José Avello escribió otra obra, por lo que ahora es autor de tres libros, y ninguno malo.
————————
*Nota: Relatos reunidos se ha publicado en 2025, pero a efectos de datación bibliográfica constará como fecha de edición el año 2024, ya que así aparece en la página de créditos del libro.
Bibliografía
Avello, José (2024) Relatos reunidos, prólogo de Álvaro Acebes Arias, Gijón, Trea.
Monterroso, Augusto (2000). La oveja negra y demás fábulas, Grupo Santillana, Punto de lectura.
La entrada La joroba en José Avello aparece primero en Zenda.