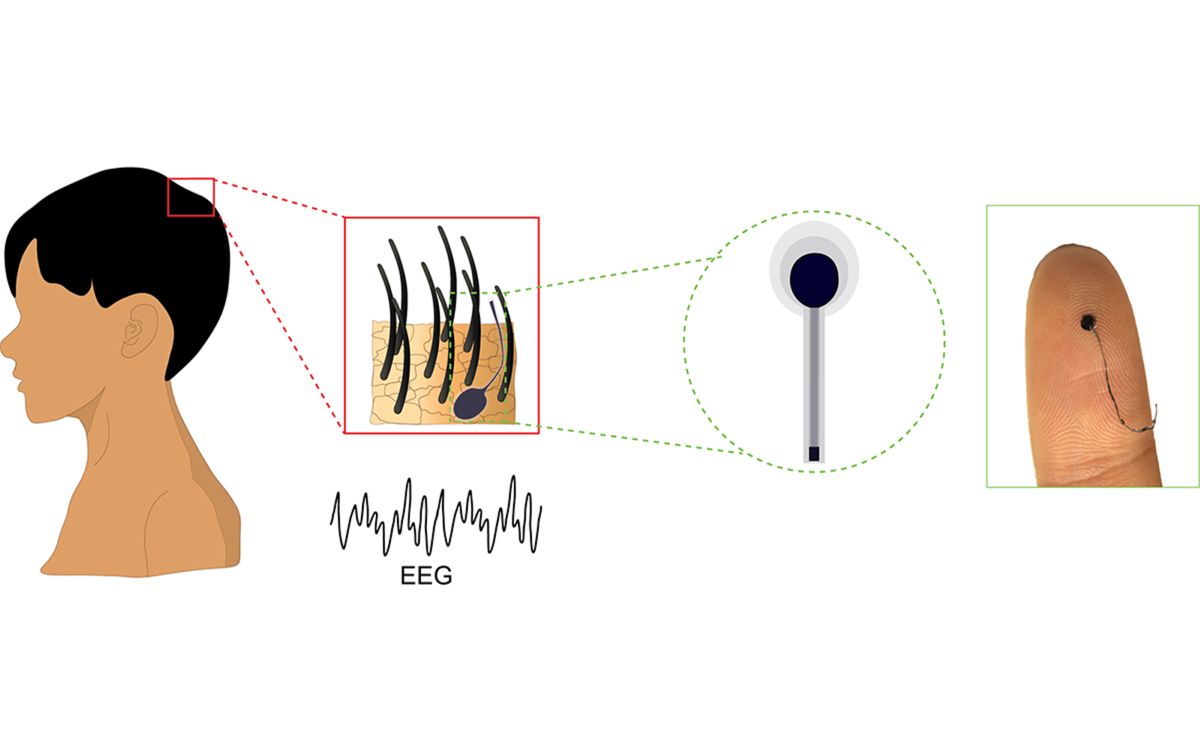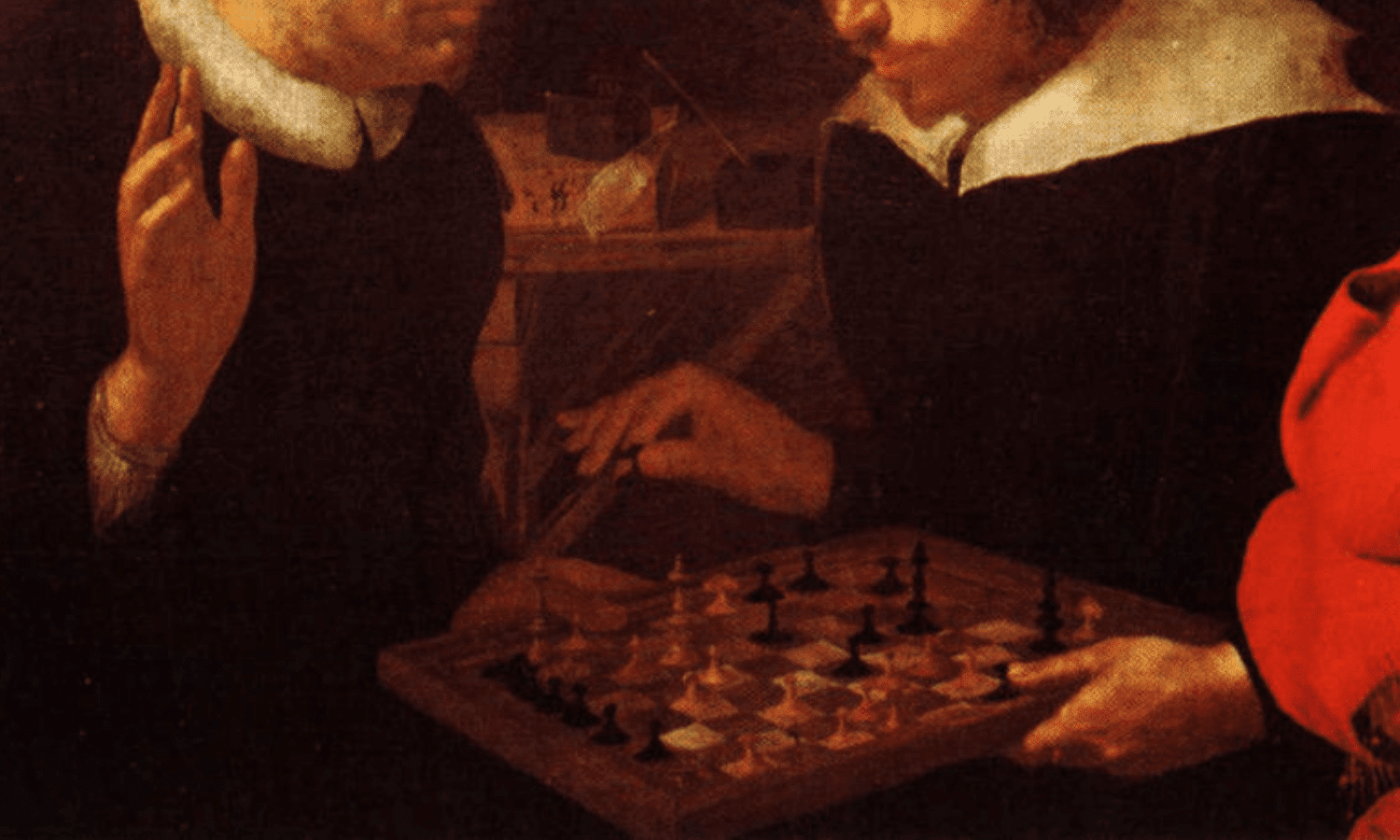Elena Díaz Barrigón, directora de teatro: "Cuando fui madre tuve la necesidad de retomar mi propia identidad"
En 'Madres', la actriz, escritora y directora madrileña aborda la maternidad en toda su complejidad: la culpa, la soledad, la falta de conciliación, el deseo de ser madre y el de no serlo, la renuncia, el amor o la universalidad de la experiencia maternaFlor Sichel, filósofa: “Sentimos mucha culpa por no estar todo lo felices que nos dicen que deberíamos siendo madres” En el madrileño Teatro Lara, construido en el siglo XIX, hay una obra en cartel que agota entradas cada viernes desde hace dos años. Se titula Madres y aborda la maternidad en toda su complejidad: la culpa, la soledad, la falta de conciliación. El deseo de ser madre y el de no serlo. La renuncia, el amor, la universalidad de la experiencia materna. Su directora es la actriz y escritora Elena Díaz Barrigón (Madrid, 1981), que también actúa dando vida a una de las cinco madres protagonistas. Elena es una entusiasta del teatro y la escritura, una vocación a la que renunció al principio de su carrera y a la que regresó después de parir. Reconoce que escribir fue para ella una “necesidad vital”, después de sufrir en primera persona la muerte perinatal. Su hijo Manuel, de 11 años, tenía un hermano gemelo, Lucas, que se murió antes de nacer. Desde ese momento, Elena decidió priorizarse y volvió a la creación artística. “Elegí vivir”, asegura. La maternidad supuso un revulsivo en su vida, también en su carrera profesional. ¿Hasta qué punto la atravesó la experiencia materna? Para mí convertirme en madre fue definitivo. Supuso el punto de inflexión donde tomé la decisión de volver a mi carrera artística, y lo hice además con todo en contra. Yo ya era madre, era mayor y regresaba a una profesión creativa, donde quizás sea más difícil todavía conciliar. La maternidad supuso para mí retomar mi identidad y apostar por mí, me di permiso para ser yo misma. Cuando fui madre, con esa experiencia brutal, la maternidad vino unida a la necesidad de retomar mi propia identidad ¿Escribir y crear fue casi un proceso terapéutico? No sé si fue terapéutico, pero sí fue necesario. Crear era una necesidad vital que tenía yo desde siempre, y que había dejado de hacer porque había entendido que tenía que cumplir unos estándares para sobrevivir en este sistema. Trabajé durante unos años en el departamento de recursos humanos de una empresa. Pero estaba enfermando, necesitaba escribir. Cuando fui madre, con esa experiencia brutal, la maternidad vino unida a la necesidad de retomar mi propia identidad. ¿Por qué esa renuncia a escribir e interpretar al principio de su carrera, si era lo que realmente quería hacer? Al inicio lo tuve claro: me rebelé contra mi familia, estudié interpretación y guion, escribía cortos… pero no me daba el permiso para seguir. Todo el tiempo vivía con una culpa, un miedo y una vergüenza terroríficas. Asumí la verdad familiar de que no se puede vivir del arte. Eso se unió a la realidad del sistema en el que estamos, con la precariedad que hay en el sector, un 92% del paro en la profesión… Cuando me acercaba a los 30 años, sentí que quería formar una familia, ser madre, pero era imposible con las condiciones que tenía. Así que asumí lo que mi familia quería, intenté ser normal y me salió mal. Luego conseguí ser madre y ahí fue donde pasaron un montón de cosas que lo pusieron todo patas arriba y volví a crear. Me rebelé contra mi familia, estudié interpretación y guion, escribía cortos… pero no me daba el permiso para seguir ¿Había algo de síndrome de la impostora que le impedía dedicarse a lo que quería? Sin duda, y no soy yo sola. A muchas mujeres nos ocurre eso en el ámbito artístico: cuánta falta de permiso tenemos para simplemente ofrecer lo que somos. Los hombres no tienen que pedir permiso para escribir, escriben un libro y ya son escritores. Pero a nosotras nos cuesta mucho más. Y si consigues ser escritora también te van a cuestionar porque “solo escribes cosas de mujeres”. Almudena Grandes decía que ella llevaba toda la vida leyendo obras escritas por hombres, como por ejemplo Moby Dick, y que nunca había pensado que fuera un libro escrito para hombres ni para exploradores. Leyendo a autoras de la literatura LGTBIAQ+, como Alana Portero o Camila Sosa, tan centradas en el viaje de ser, pienso en que hay muchas vidas donde el principal enemigo es la búsqueda de identidad. Si consigues ser escritora también te van a cuestionar porque “solo escribes cosas de mujeres” La obra Madres parte de la visión casi estereotipada de cinco madres diferentes que al final acaban unidas por elementos comunes como la culpa, la renuncia y el agotamiento. ¿Somos más parecidas de lo que creemos? Nos une mucho más a las mujeres de lo que nos han querido contar, y en la maternidad también. Es muy


En 'Madres', la actriz, escritora y directora madrileña aborda la maternidad en toda su complejidad: la culpa, la soledad, la falta de conciliación, el deseo de ser madre y el de no serlo, la renuncia, el amor o la universalidad de la experiencia materna
Flor Sichel, filósofa: “Sentimos mucha culpa por no estar todo lo felices que nos dicen que deberíamos siendo madres”
En el madrileño Teatro Lara, construido en el siglo XIX, hay una obra en cartel que agota entradas cada viernes desde hace dos años. Se titula Madres y aborda la maternidad en toda su complejidad: la culpa, la soledad, la falta de conciliación. El deseo de ser madre y el de no serlo. La renuncia, el amor, la universalidad de la experiencia materna.
Su directora es la actriz y escritora Elena Díaz Barrigón (Madrid, 1981), que también actúa dando vida a una de las cinco madres protagonistas. Elena es una entusiasta del teatro y la escritura, una vocación a la que renunció al principio de su carrera y a la que regresó después de parir. Reconoce que escribir fue para ella una “necesidad vital”, después de sufrir en primera persona la muerte perinatal. Su hijo Manuel, de 11 años, tenía un hermano gemelo, Lucas, que se murió antes de nacer. Desde ese momento, Elena decidió priorizarse y volvió a la creación artística. “Elegí vivir”, asegura.
La maternidad supuso un revulsivo en su vida, también en su carrera profesional. ¿Hasta qué punto la atravesó la experiencia materna?
Para mí convertirme en madre fue definitivo. Supuso el punto de inflexión donde tomé la decisión de volver a mi carrera artística, y lo hice además con todo en contra. Yo ya era madre, era mayor y regresaba a una profesión creativa, donde quizás sea más difícil todavía conciliar. La maternidad supuso para mí retomar mi identidad y apostar por mí, me di permiso para ser yo misma.
Cuando fui madre, con esa experiencia brutal, la maternidad vino unida a la necesidad de retomar mi propia identidad
¿Escribir y crear fue casi un proceso terapéutico?
No sé si fue terapéutico, pero sí fue necesario. Crear era una necesidad vital que tenía yo desde siempre, y que había dejado de hacer porque había entendido que tenía que cumplir unos estándares para sobrevivir en este sistema. Trabajé durante unos años en el departamento de recursos humanos de una empresa. Pero estaba enfermando, necesitaba escribir. Cuando fui madre, con esa experiencia brutal, la maternidad vino unida a la necesidad de retomar mi propia identidad.
¿Por qué esa renuncia a escribir e interpretar al principio de su carrera, si era lo que realmente quería hacer?
Al inicio lo tuve claro: me rebelé contra mi familia, estudié interpretación y guion, escribía cortos… pero no me daba el permiso para seguir. Todo el tiempo vivía con una culpa, un miedo y una vergüenza terroríficas. Asumí la verdad familiar de que no se puede vivir del arte. Eso se unió a la realidad del sistema en el que estamos, con la precariedad que hay en el sector, un 92% del paro en la profesión… Cuando me acercaba a los 30 años, sentí que quería formar una familia, ser madre, pero era imposible con las condiciones que tenía. Así que asumí lo que mi familia quería, intenté ser normal y me salió mal. Luego conseguí ser madre y ahí fue donde pasaron un montón de cosas que lo pusieron todo patas arriba y volví a crear.
Me rebelé contra mi familia, estudié interpretación y guion, escribía cortos… pero no me daba el permiso para seguir
¿Había algo de síndrome de la impostora que le impedía dedicarse a lo que quería?
Sin duda, y no soy yo sola. A muchas mujeres nos ocurre eso en el ámbito artístico: cuánta falta de permiso tenemos para simplemente ofrecer lo que somos. Los hombres no tienen que pedir permiso para escribir, escriben un libro y ya son escritores. Pero a nosotras nos cuesta mucho más. Y si consigues ser escritora también te van a cuestionar porque “solo escribes cosas de mujeres”. Almudena Grandes decía que ella llevaba toda la vida leyendo obras escritas por hombres, como por ejemplo Moby Dick, y que nunca había pensado que fuera un libro escrito para hombres ni para exploradores. Leyendo a autoras de la literatura LGTBIAQ+, como Alana Portero o Camila Sosa, tan centradas en el viaje de ser, pienso en que hay muchas vidas donde el principal enemigo es la búsqueda de identidad.
Si consigues ser escritora también te van a cuestionar porque “solo escribes cosas de mujeres”
La obra Madres parte de la visión casi estereotipada de cinco madres diferentes que al final acaban unidas por elementos comunes como la culpa, la renuncia y el agotamiento. ¿Somos más parecidas de lo que creemos?
Nos une mucho más a las mujeres de lo que nos han querido contar, y en la maternidad también. Es muy necesario que miremos esa unión porque siento que en este sistema podemos estar muy solas. Por eso la obra tiene ese viaje, esos arquetipos como punto de partida, que tienen que ver con cómo veía yo al resto de madres cuando aterricé en esto. Cada una nos construimos una armadura en torno a nuestra identidad, te construyes una vida y casi te la crees. Pero al final lo que nos salva es mirar a nuestro lado y darnos la mano. Ver lo que nos une y nos han querido esconder para enfrentarnos.
¿Debería el feminismo atender más a las cuestiones relacionadas con la maternidad?
Gracias al movimiento feminista hemos llegado a donde estamos y ahora tenemos que seguir mirando a las maternidades. Sí, al feminismo le toca sin duda ocuparse de las mujeres madres (y las no madres). Es comprensible que en la anterior ola feminista surgieran voces críticas con la maternidad, que venían a decir “yo quiero trabajar y emanciparme, no ser una incubadora”. Pero ahora algunas mujeres podemos y queremos ser madres. Así que nos toca encontrar ese hueco de unión y de visibilidad dentro del feminismo para poder compatibilizar nuestra identidad como mujeres, madres y trabajadoras. Pero para eso nos necesitamos juntas.
Su obra incluye también a una mujer que no es madre por elección. ¿Era importante visibilizar también su experiencia?
Para mí era fundamental, aunque haya sido lo que más me ha costado porque yo siempre he tenido el deseo de ser madre. La mujer que elige no tener hijos era muy importante para poder construir esa unión entre todas. A día de hoy, una mujer puede elegir no ser madre, pero también puede haber querido y no haber podido tener. Además existen nuevas formas de establecer familias, en parejas donde uno de los dos tiene hijos y el otro no, o la figura de la madrastra, que aparece en la obra. Hay que visibilizar todas las realidades y esa es otra forma de tejer la red que nos une.
Pero al final lo que nos salva es mirar a nuestro lado y darnos la mano. Ver lo que nos une y nos han querido esconder para enfrentarnos
¿Dónde están los hombres corresponsables? En su obra y en la sociedad en general.
En la obra no aparecen, pero hay un momento divertido en el que decimos “Tiene que haber hombres corresponsables”, y nos ponemos a buscarlos por el escenario. Para mí era importante señalar esa ausencia de ellos en la crianza, que todavía sigue estando permitida socialmente. Y también hacemos otro chiste sobre un hombre que lleva a sus hijos al cole y les recoge y que ya es considerado “un padrazo”. Mi hijo va a un colegio público del centro de Madrid donde por los perfiles socioeconómicos es cierto que puede haber más padres involucrados. Pero en las reuniones de trimestre el 80% de las que asistimos somos mujeres. Existen hombres corresponsables, cada vez más, pero siglos de historia nos demuestran que seguimos siendo nosotras las que criamos y limpiamos, a pesar de habernos incorporado al sistema laboral.
Además de Madres, dirige también La portera nacional, que ahora mismo está de gira, y prepara un estreno para después del verano. ¿Cómo se concreta esto en la práctica, siendo madre en solitario?
Pues no sé muy bien cómo lo hago, en realidad creo que es hacerle hueco. Al principio, cuando mi hijo nació, dedicaba las noches a escribir, a pesar de que yo no soy nocturna, pero era el tiempo que tenía. Luego esto ha ido evolucionando y he ido sacando más ratos para mí. Primero escribí Me lo dijeron mil veces y Madres, después una obra sobre la muerte perinatal y mi experiencia en el hospital, que todavía no he estrenado; luego vino la obra La portera nacional y después una novela que tampoco he publicado. Por último, una nueva función que estrenaré el próximo octubre también en el teatro Lara. He producido mucho y he conseguido algo que es difícil: crear las obras y mantenerlas todas con vida.
Tenemos que hablar también de la parte dolorosa de la maternidad, en la medida en que puede ayudar a otras personas que estén atravesando situaciones durísimas como la que yo viví
¿Qué consecuencias tiene esta falta de corresponsabilidad y de conciliación en la situación actual?
La cuenta la pagamos las madres, y se paga con el precio de la vida. Sentimos culpa por estar tan cansadas, por estar deseando que tu hijo se vaya a dormir. Se paga demasiada vida para ser capaz de llegar a todo y esto no es justo. La situación actual con el precio de la vivienda (y de la comida, y de todo), junto con los horarios imposibles que nos impiden conciliar, hacen la ecuación imposible. Yo soy optimista y quiero pensar que poco a poco vamos a hacerlo más visible y revertir esta situación.
Hace poco tiempo que se ha abierto conversación pública en torno a la muerte perinatal, ¿cree que es necesario dar visibilidad a esta parte no luminosa de la maternidad?
Tenemos que hablar también de la parte dolorosa de la maternidad, en la medida en que puede ayudar a otras personas que estén atravesando situaciones durísimas como la que yo viví. En mi caso, cuando Lucas nació no pude inscribirlo en el registro. Pero esa ley ha cambiado y hace poco fui al hospital, recuperé su autopsia y le pude registrar. Eso es algo que se puede hacer con carácter retroactivo hasta el mes de agosto, y a mí me gustaría que las madres que han pasado por una situación como esta lo sepan, porque para mí hacerlo fue sanador. Son experiencias difíciles, pero al atravesarlas encuentras una fortaleza que puedes compartir con otras mujeres. Cuando me planteo si tengo que montar la obra que escribí en el hospital, que es la única que todavía no he representado, me la imagino como un espacio a donde podamos ir muchas a hablar de lo que no se suele hablar.
A pesar de esta experiencia, usted tira de humor y de energía positiva en todo su trabajo. De hecho Madres termina con un baile catártico al ritmo de Ay, mamá de Rigoberta Bandini que hace salir a todo el mundo del teatro cantando y riendo. ¿Nos hace falta sentido del humor?
Tiro de humor porque vengo de mucho dolor. En Madres el humor y la ironía hacen que el público empatice con la situación de todas las madres. Pero soy así no solo en mi trabajo, sino también en vida: yo empapelo mis casas de colores, me río mucho, soy excesiva en la alegría. Es como un “vamos a ser felices”, porque la vida es esto.