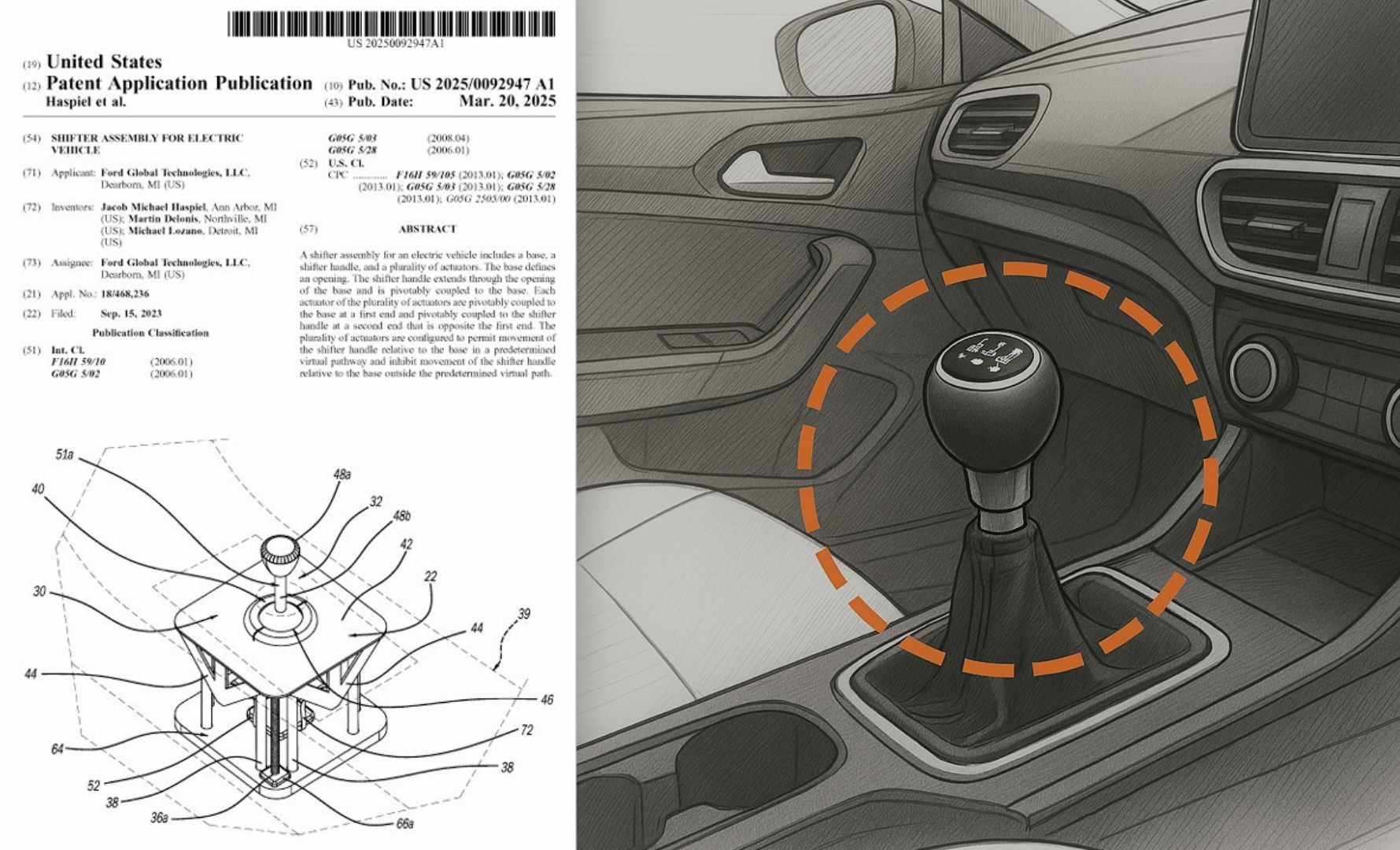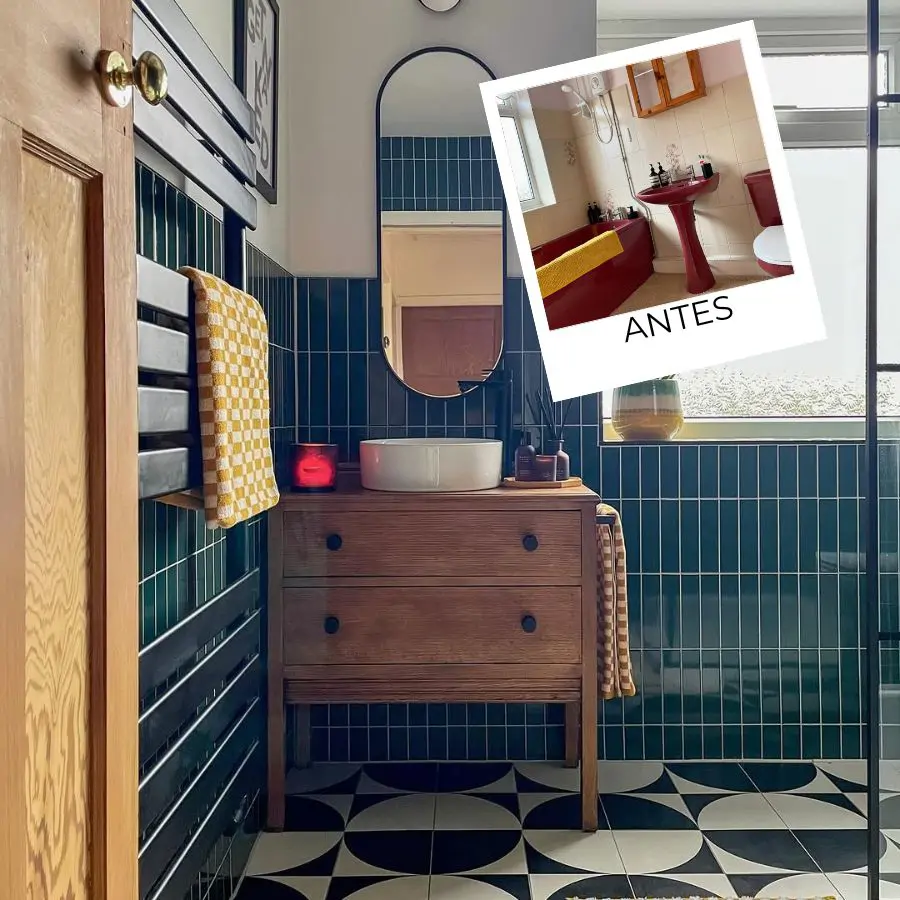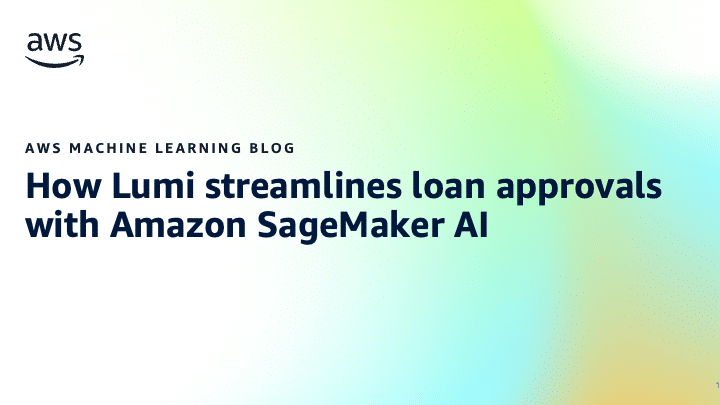Apuntes para una despedida, de Javier Serena
Foto de portada: @Javier Siedlecki Javier Serena es un narrador nacido en Pamplona en 1982. Es autor de las novelas Atila y Últimas palabras en la Tierra. Sus libros han sido traducidos al inglés y al italiano. Ha participado en residencias de escritura en la Fundación Antonio Gala y en Les Récollets en París. Es... Leer más La entrada Apuntes para una despedida, de Javier Serena aparece primero en Zenda.

Foto de portada: @Javier Siedlecki
Javier Serena es un narrador nacido en Pamplona en 1982. Es autor de las novelas Atila y Últimas palabras en la Tierra. Sus libros han sido traducidos al inglés y al italiano. Ha participado en residencias de escritura en la Fundación Antonio Gala y en Les Récollets en París. Es director de la revista de literatura Cuadernos Hispanoamericanos. Presentamos una muestra de su última novela, Apuntes para una despedida, publicada por la editorial Almadía en marzo de 2025, una obra en la que el protagonista, un escritor en pleno bloqueo creativo, conoce a Maite, una actriz que intenta abrirse paso en el mundo de la interpretación y en la que los dos intentarán resguardarse de sus miedos creativos en los brazos del otro, aunque a veces esos brazos estén afilados como puñales, y en las calles de un Madrid solitario, casi fantasmagórico durante los veranos, que se convertirá en testigo de sus altos y bajos emocionales. Un libro en el que Javier Serena con un estilo conciso y una prosa seca, dura pero certera, aborda el tema de la precariedad laboral pero también afectiva, esa imposibilidad de amar, aunque se desee hacerlo, presente en toda una generación que ha hecho malabares en la cuerda floja entre crisis económicas, personales y de identidad. Una novela que nos demuestra que lo que parecía un refugio puede convertirse, de manera inesperada, en un lugar hostil. Apuntes para una despedida es, ante todo, un estudio melancólico e incisivo del desamor y la búsqueda de sentido. Javier Serena nos enfrenta, lejos de los convencionalismos y dominando de una manera excepcional el género de la novela corta, a los últimos días de un quiebre inevitable.
*****
1
Yo tenía esa convicción: los dos supimos desde siempre que había un final señalado para nosotros, pero nunca logramos anticipar cómo ocurriría, ni cuándo, y nos dejábamos arrastrar por una inercia natural que se interrumpiría por sí sola en el momento en que la historia agotara sus propias fuerzas.
Eso sucedía esa Nochevieja, una fecha en la que Maite y yo teníamos la certeza de que aún nos quedaban algunos asuntos pendientes por vivir que nos obligaban a celebrar el ritual del Año Nuevo juntos por primera vez, a conciencia de que quizá fuese también la última.
Sin embargo, nada impedía que disfrutáramos igual de la noche. O eso pensé con claridad al menos yo, después de cenar y ya avanzada la madrugada.
Estábamos en los mismos puestos que ocupábamos des de hacía horas, ella cerca del balcón y yo en la mesita en la que habíamos comido, en el otro extremo de la sala. Y desde allí, después de haberle animado en su dudosa profesión de actriz, en un discurso de varios minutos en que no me costó repetirle mi confianza en su trabajo, al final me quedé callado, atento a su -gura sentada en la butaca, para que ella iniciara otro monólogo si le apetecía. Entonces pasó algo habitual entre nosotros. Sin cambiar de posición, hundida en esa silla de tela roja colocada junto al ventanal, mientras sostenía un cigarrillo sin encender en una mano y una lata de cerveza en la otra, sin detener su mirada en mí, Maite negó con la cabeza a un lado y a otro, como si quisiera espantar el aire que la rodeaba, y replicó a mis promesas de prosperidad con un pronóstico igual de optimista.
Habló con los ojos clavados en mí, con el cigarrillo sujeto por la boquilla naranja y mientras ahora asentía con la cabeza al indicarme la técnica de trabajo que debía aplicar.
–Tu caso es el más fácil: si no lo piensas demasiado, lo consigues –dijo, segura de que mi colapso de escritor se explicaba solo por mi impaciencia, en una escena que yo me esforcé en retener por la sospecha de que ella tenía un tipo de sabiduría que a mí me hacía falta.
Eso hice. Observarla con el pelo caído sobre los hombros y su camiseta ajustada bajo sus vaqueros negros, recortada contra el cielo morado de Madrid y el techo de uralita del mercado de Antón Martín retratados en los ventanales del balcón, y recogidos los dos en ese ámbito privado en que apenas nos llegaban gritos de borrachos o bocinazos de los coches ni otras muestras de la euforia que invadía las calles de alrededor.
Y como todo parecía preparado para una modesta ceremonia, completé el ritual con una solemnidad adecuada para el momento. Inspirado por la conciencia de que debíamos representar un gesto que justificara que esa Nochevieja la pasáramos los dos solos en mi piso, me levanté de la silla giratoria de oficinista y fui a la nevera y descorché una botella de champán barato y volví con las copas para brindar, que ella recibió todavía en la butaca y con la varita del cigarro entre los dedos.
Chocamos las copas así, yo de pie y Maite en la butaca, para mirarnos un instante con el rostro ya inclinado y a punto de beber:
–Porque se acabe la maldición –dijo Maite alzando las cejas y apartando unos centímetros el vaso para fruncir la boca con una mueca de falsa seriedad, que era una forma de restar importancia al ruego sincero que nos hacíamos siempre: la súplica elemental de que todas las piezas de nuestras vidas se ajustaran por fin en su lugar, y que en la siguiente Nochevieja no sufriéramos por la sensación culpable de que el tiempo de nuestros días se escurría sin haberlo aprovechado.
Pero ese juramento que expresaba el motivo de nuestra alianza me reveló al instante la paradoja en que estábamos atrapados.
Ocurrió sin moverme de mi sitio, parado frente a la butaca, aún con el burbujeo del trago del champán de mala calidad en el paladar, cuando retiré el vaso y desvié la mirada hacia los ventanales y la estampa del mercado con su techo de estética industrial que aparentaba pertenecer a un sitio muy distinto del centro de Madrid. Porque solo en ese instante, distraído un segundo con el fondo de la noche, al intuir el doble de mi sombra en las planchas de vidrio, hechizado por mi silueta desvaída, tomé conciencia de lo que acababa de pasar: que habíamos invocado a la fortuna para que nos visitara a cada uno por su cuenta, pero ninguno había pedido la bendición de un futuro próspero juntos.
Y en ese ligero descuido detecté una irregularidad que se había repetido a lo largo de la noche entera. Con seguridad, a Maite le habría pasado igual en las horas anteriores, pues ella y yo sabíamos que no se trataba de una Nochevieja corriente en una pareja que se había conocido en primavera. De hecho, la celebramos juntos por algunas causalidades de las que no éramos responsables. Yo, porque había dado positivo en covid en la visita a mi familia de Pamplona en Nochebuena, y obligado a evitar nuevos contagios, permanecí luego en Madrid, liberado del incordio de dar más explicaciones de la cuenta de una vida a la que por momentos me resultaba incómodo aludir. Y ella porque en verdad no volvía nunca al pueblo vizcaíno en el que creció, o no después de la muerte de su padre, sin ver nunca a su madre afectada por una esquizofrenia severa, e incapaz de hablar con su hermano, con quien estallaban peleas enrabietadas por culpa de la desgracia que había golpeado siempre su hogar. Pero pese a nuestros orígenes y nuestras costumbres tan distintas en otras Navidades, aquel año no habíamos encontrado mejor socio para esa Nochevieja, aunque no por los motivos románticos o sentimentales que cualquiera podría atribuirnos.
En esa contradicción estábamos varados, atraídos y repelidos por igual, sin decidirnos a acabar con ese tiempo compartido, pero tampoco inquietos por hacer ningún juramento que nos afectara en ese instante en que inaugurábamos el año, aunque ni siquiera esa indeterminación impedía que disfrutáramos de esa rara Nochevieja.
Tanto, que yo me había divertido como pocas veces con los preparativos improvisados de la cena, con una espontaneidad y un desenfado que serían mucho más habituales en Maite.
Esa celebración privada careció de cualquier sofisticación. Habíamos hecho una compra apresurada en el Carrefour próximo a su casa, justo antes de que las cajas cerraran, en una pesquisa desordenada de bandejas de embutidos y empanadillas japonesas y medallones de solomillo expuestos en oferta en la que primaron los precios económicos o los caprichos del momento más que elaborar un menú bien meditado, y con esas provisiones nos habíamos dirigido a mi piso. Pero aún hubo otras ocurrencias igual de arrebatadas. Porque ya a punto de sentarnos en la mesa, movido por el temor de que nos faltara la bebida con todas las tiendas cerradas, tras hacer un cálculo del material almacenado en la nevera, yo bajé al bazar chino abierto junto a mi portal, y a los pocos minutos regresé con una segunda botella de champán de una de las marcas falsificadas que solían despachar en el comercio. “Aquí está”, le dije a Maite, mostrándole esa botella con que luego representaríamos nuestra conjura contra la fiesta colectiva de Madrid a la que no estábamos invitados, y que fue una compra que ella celebró con una carcajada, volcada sobre la sartén de la cocina al tiempo que freía la carne para nuestro rústico banquete.
Luego, ya al proceder con los brindis y quedarme abstraído con mi sombra ante el ventanal, había vuelto a decirme que nuestra alianza se sostenía en unos argumentos tan extraños, que aunque había sido imposible una celebración mejor para aquella Nochevieja ninguno de los dos apostaría por repetir la reunión el año próximo.
—————
Autor: Javier Serena. Título: Apuntes para una despedida. Editorial: Almadía. Venta: Todostuslibros.com.
La entrada Apuntes para una despedida, de Javier Serena aparece primero en Zenda.