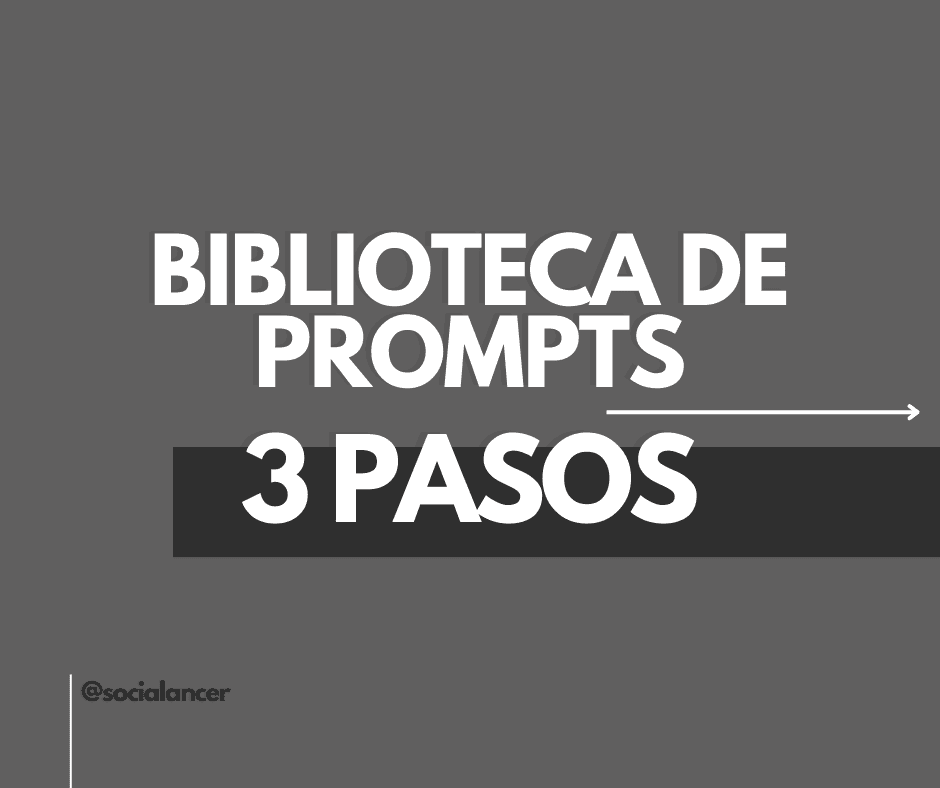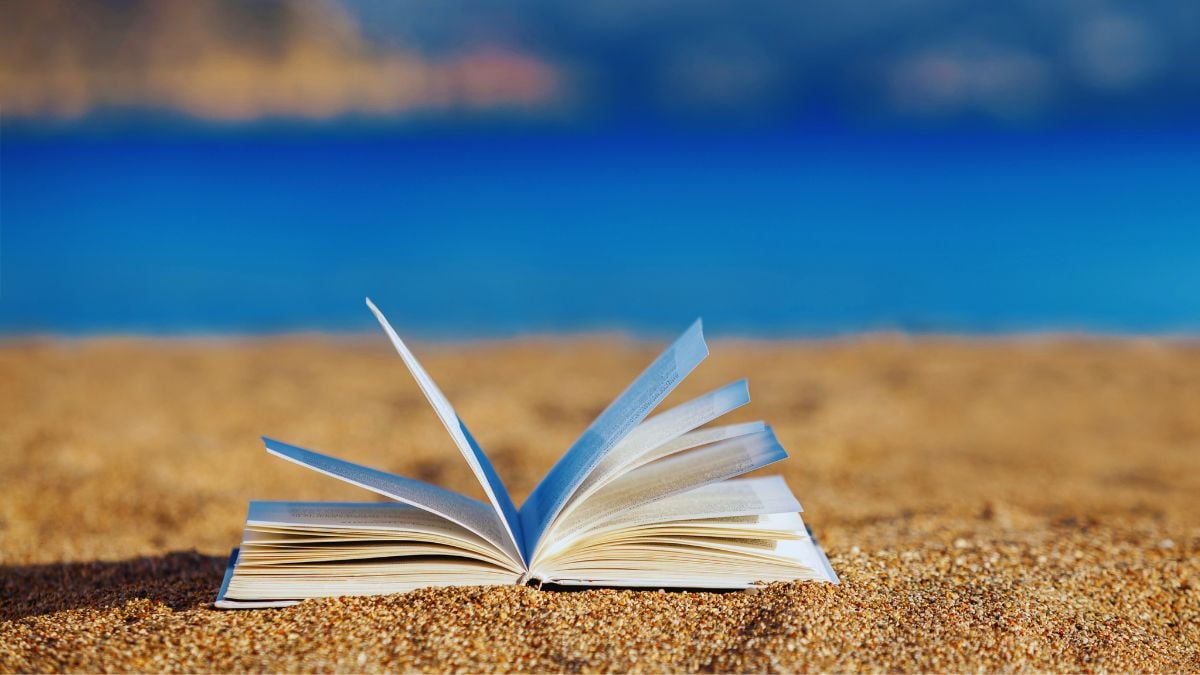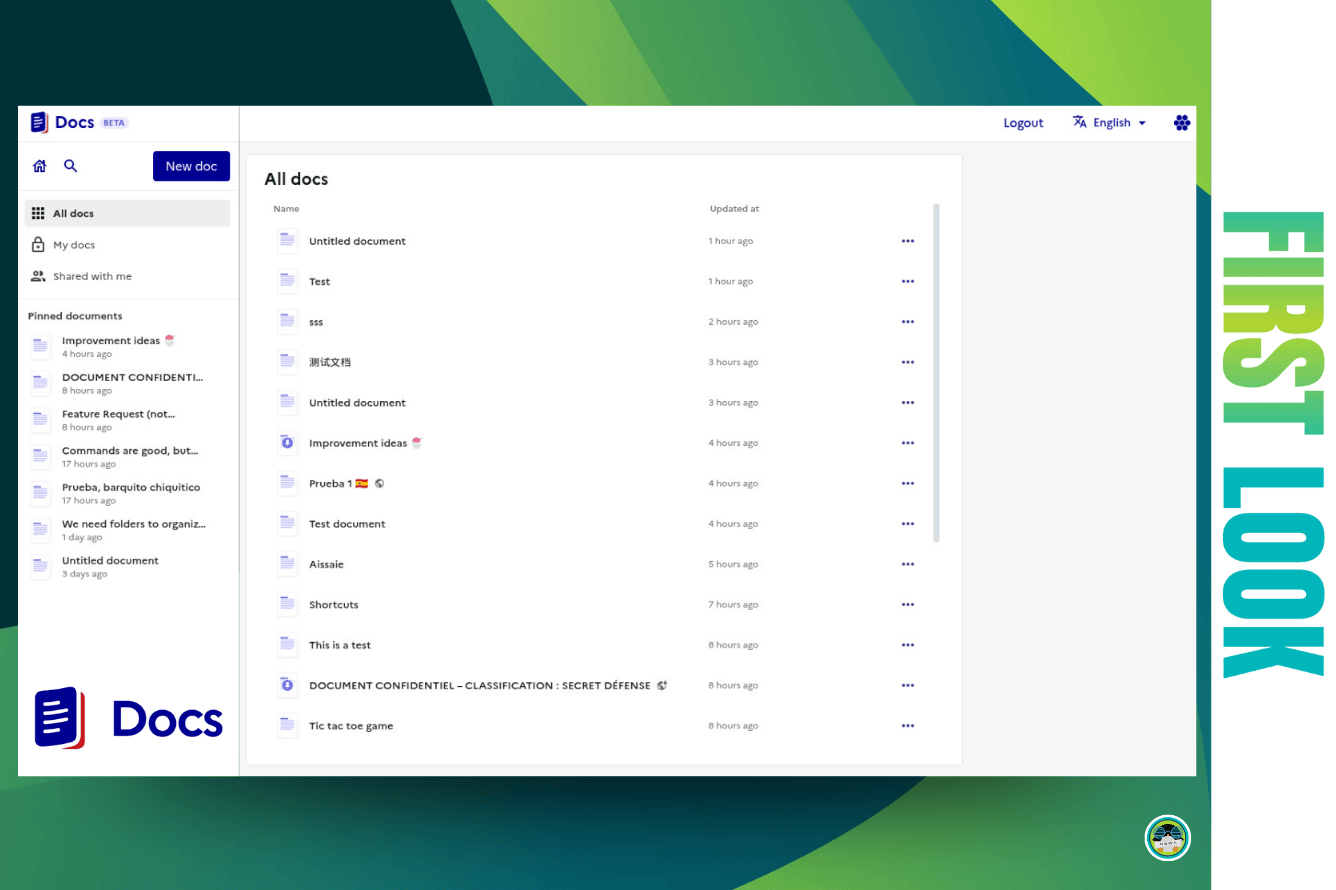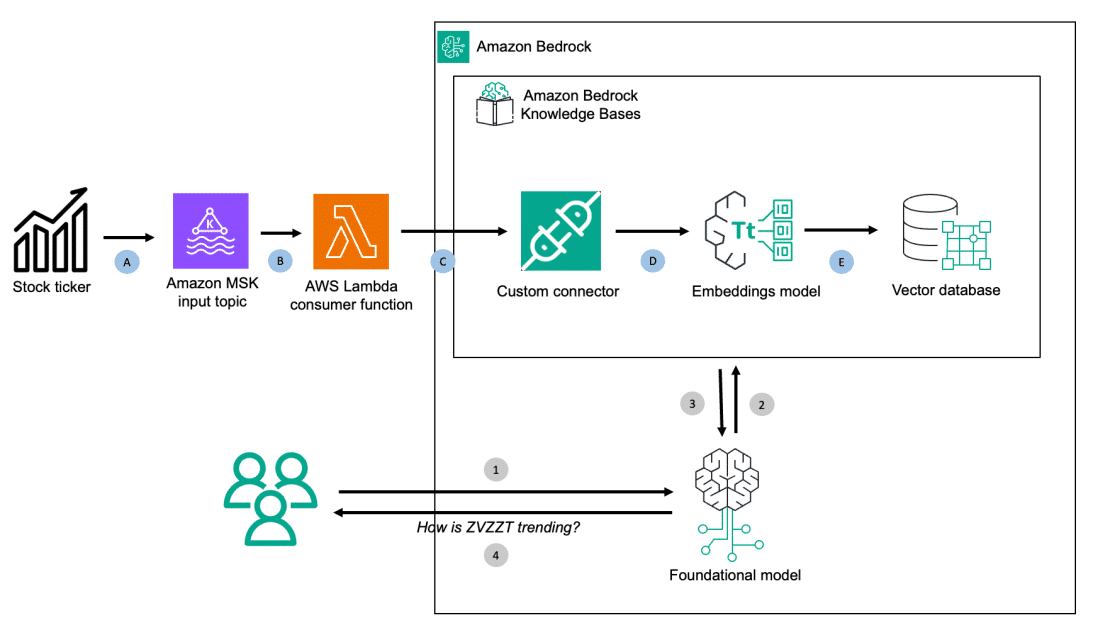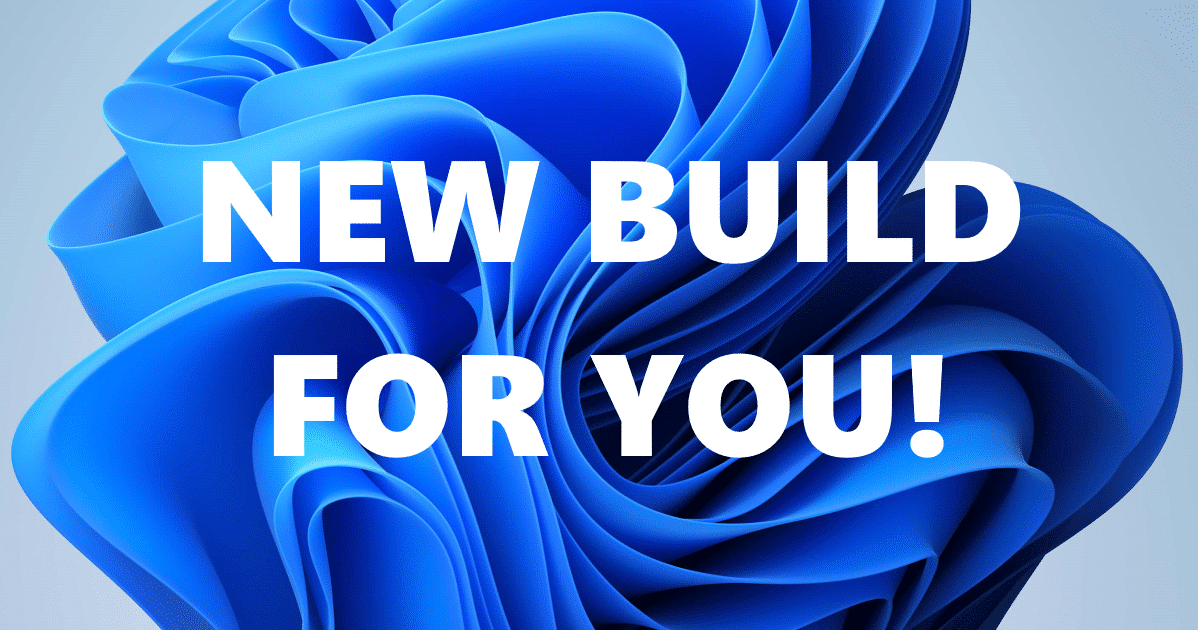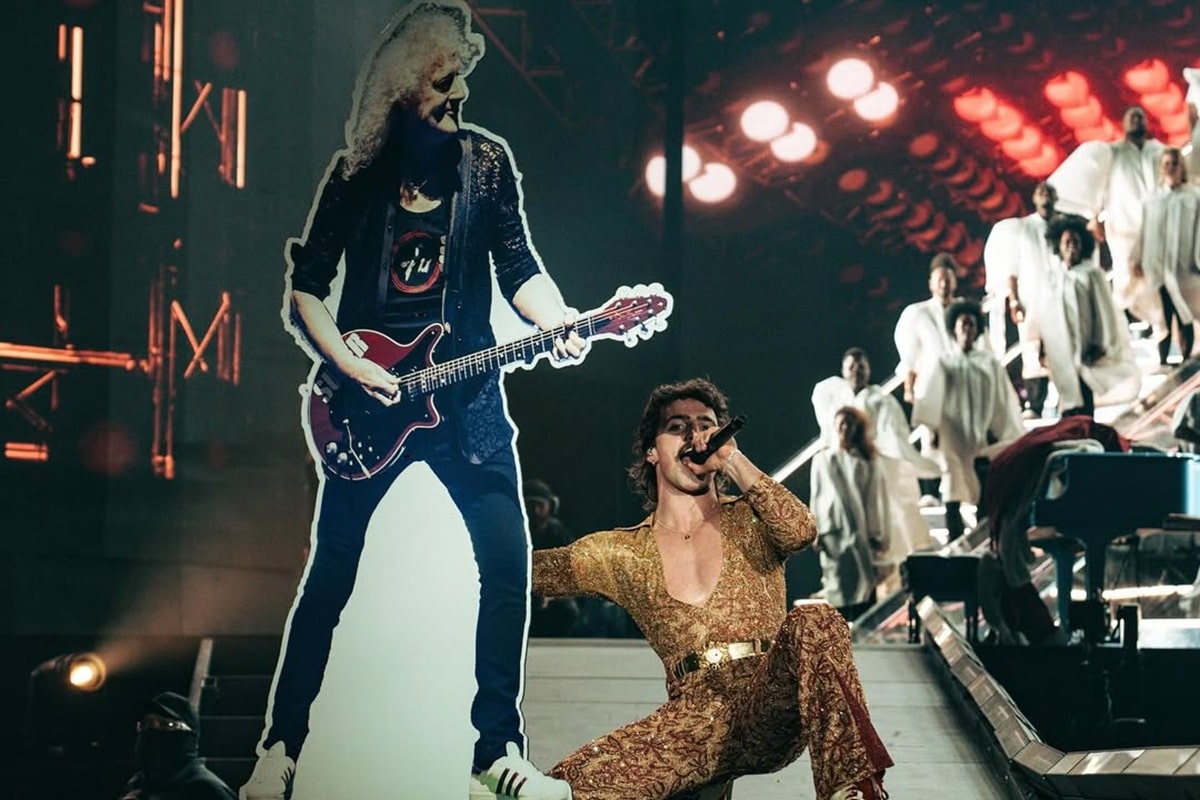Los expertos, cautos con el nacimiento de lobos huargos: no es una desextinción de la especie
Los investigadores consultados por '20minutos' hablan de "recreación de ciertos caracteres extintos".

El caso de la 'resurrección' del lobo huargo (o terrible) a cargo de la compañía estadounidense Colossal Biosciences, dado a conocer esta semana, ha recuperado el debate sobre la desextinción de especies que desaparecieron hace decenas de miles de años. El hito es colosal, jamás se había conseguido algo así, pero conviene aclarar que Rómulo, Remo y Khaleesi no son lobos terribles puros.
Colossal asegura que ha editado 20 genes de lobos grises con este ADN antiguo —procedente de un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000— para inferir en los cachorros algunas características de esta extinta especie. Después, crearon embriones a partir de las células modificadas del lobo gris y los implantaron en perras que gestaron y parieron a los cachorros en octubre. Actualmente, están en una reserva ecológica certificada por la American Humane Society cuya ubicación es secreta.
"Lo que han conseguido es espectacular. Han estudiado variantes a nivel fenotípico que habían estado inactivas durante milenios, han seleccionado ese ADN y lo han introducido en el de un lobo gris para obtener características del huargo. No obstante, claro que no son copias genéticas exactas de los individuos originales. Lo que Colossal dice que está buscando es, de alguna forma, restaurar funciones ecológicas perdidas y reforzar la biodiversidad", explica Alberto Fernández-Arias, jefe del Servicio de Caza y Pesca de Aragón.
Fernández-Arias está muy familiarizado con proyectos de estas características, ya que, aunque hay que utilizar el término con precaución, si hablamos de la primera desextinción de la historia hay que remontarse al año 2003... y a España. En 1989, este veterinario ingresó en un programa en preservación de la bucarda de los Pirineos (una cabra montés mucho más grande que el resto) y, junto a su equipo, consiguió obtener los primeros embriones de cabra montés del mundo.
Tras varios intentos de introducirlos en cabras domésticas, que las rechazaban, llevaron a cabo una "técnica puente": hicieron híbridos de cabra montés y cabra doméstica y "resultaron ser muy buenas receptoras". Un tiempo después, en 1999, le llamaron desde Ordesa para que capturase la última bucarda que quedaba con vida.
"La anestesié con una cerbatana y le saqué dos biopsias. Hicimos cultivos celulares y los congelamos. Diez meses después, el collar de radiotracking de la bucarda dio señal de muerte: definitivamente, la especie se había extinguido, pero teníamos sus células. Con un equipo de Francia, utilizamos sus técnicas de clonación celular y las nuestras de reproducción asistida. Obtuvimos embriones clonados y los metimos en distintos tipos de hembras híbridas. Una de ellas parió una bucardita tres años después de que desapareciese la especie", cuenta.
Desgraciadamente, la ilusión de su recuperación fue efímera, ya que el animal nació con un problema pulmonar y falleció a los diez minutos del parto. "Nos desanimó mucho. Realmente, no conseguimos dar con la causa de la patología. Pudo ser por la clonación, sí, o pudo ser por una causa natural", relata Fernández-Arias.
La diferencia entre el hito de este equipo español y el de Colossal con el lobo terrible es que el primero se sirvió de un proceso de clonación celular y los estadounidenses, de una técnica genética. La bucarda de este veterinario vivió durante diez minutos; los huargos Rómulo y Remo tienen seis meses, y Khaleesi, dos.
"La ciencia, a veces, dota de herramientas"
Colossal afirma que sus innovadores procesos podrían evitar que animales actuales, pero en peligro de extinción, desaparezcan. El lobo terrible no es el único animal que la empresa, fundada en 2021, quiere recuperar. También el mamut lanudo, el dodo y el tilacino. Así, la compañía dice que, por ejemplo, lo que aprenda de la 'resurrección' del mamut podría ayudarle a diseñar elefantes más robustos que puedan sobrevivir mejor a los estragos climáticos.
Para Fernández-Arias, antes que reintroducir especies, "es fundamental proteger las que tenemos ahora", aunque "también hay hueco para que la ciencia investigue todas estas técnicas porque no sabemos el fruto que pueden dar en el futuro".
El jefe del Servicio de Caza y Pesca de Aragón huye de ejercicios futuristas e ignora lo que Colossal pretende con procesos que como el del huargo porque duda de que "alguien les deje soltar a un lobo así en cualquier sitio". No obstante, sí defiende que "la ciencia avanza con un objetivo y, a veces, lo que hace es dotar de herramientas" hasta ese momento desconocidas.
"Puede que se descubra que este lobo tenga una proteína en la sangre que se pueda utilizar para curar una enfermedad humana o que, con la recreación del mamut lanudo, den con el gen de la alopecia, quién sabe", concluye.
Un terreno "no muy explorado"
Para Emilio Mármol, investigador en paleogenómica en la Universidad de Copenhague, la introducción de caracteres fenotípicos de especies modernas para adaptarlas a los diversos cambios en el medio ambiente (uno de los objetivos que Colossal dice que persigue) es un terreno "no muy explorado", pero "interesante".
Al igual que Fernández-Arias, Mármol también defiende que en el caso del lobo huargo "no se puede hablar de desextinción como tal", sino de "recreación de ciertos caracteres extintos de lo que se esperaría que fuera la especie cuando existía hace 10.000 años".
El trabajo del investigador se centra en comparar características genómicas y fenotípicas de especies extintas y actuales para encontrar sus diferencias y puntos comunes. Uno de los objetivos de este proceso, dice, es estudiar, a nivel genómico, la influencia de la biología en la extinción de estas antiguas especies y cómo eso se traduce en aquellas que están actualmente en proceso de extinción.
Sobre la viabilidad de la introducción de animales con fenotipos de especies desaparecidas en un ecosistema que ha sufrido cambios drásticos con respecto al que existía hace 10.000 años, Mármol dice que "es muy complejo y no está exento de riesgos", aunque "la respuesta de si es posible o no todavía no la tenemos".
"Colossal también está tratando con especies como el tilacino, que existía hace 100 años, o el nodo, que desapareció hace 400. En esos casos, en cierta forma los ecosistemas aún existen. Sí que es verdad que la tundra ártica donde los mamuts estaban ha desaparecido mayormente, básicamente porque ya no estamos en la era glacial", explica.
No obstante, el investigador de la Universidad de Copenhague también apunta a la reintroducción de especies en determinados ecosistemas para contribuir a su recuperación. A pesar de que tiene "dudas" sobre su efectividad, no por ello considera que debería descartarse.
"Si eliminas un gran herbívoro de una tundra ártica, en este caso el mamut, la tundra pierde toda vegetación más allá de un poco de hierba. Esto incrementa el efecto albedo, que, a su vez, contribuye al calentamiento global. No sé si recreando un mamut, pero tal vez sería interesante estudiar cómo reintroducir un gran herbívoro en esa área", concluye.