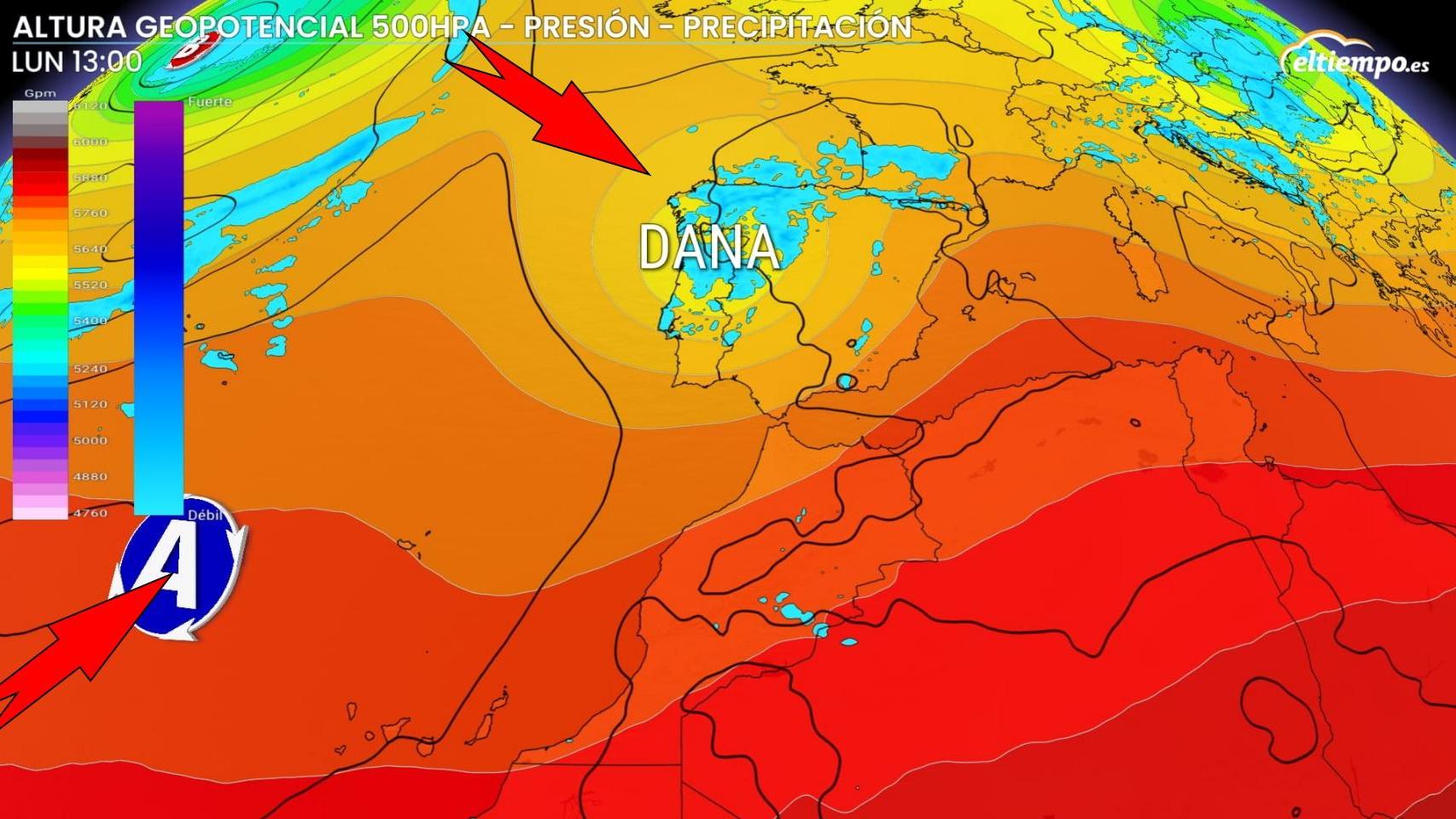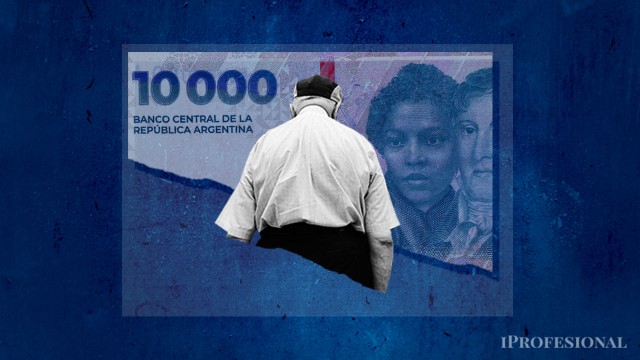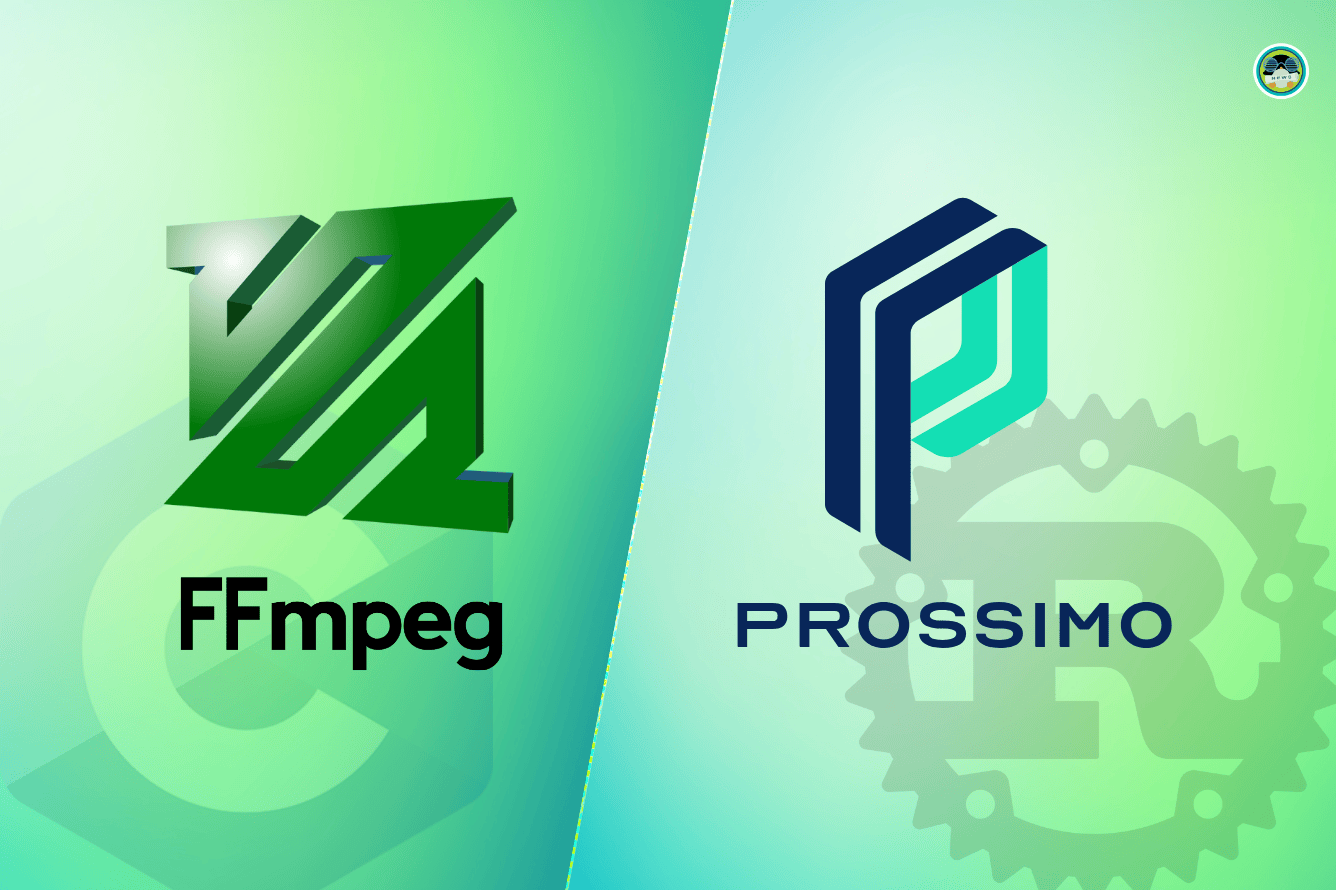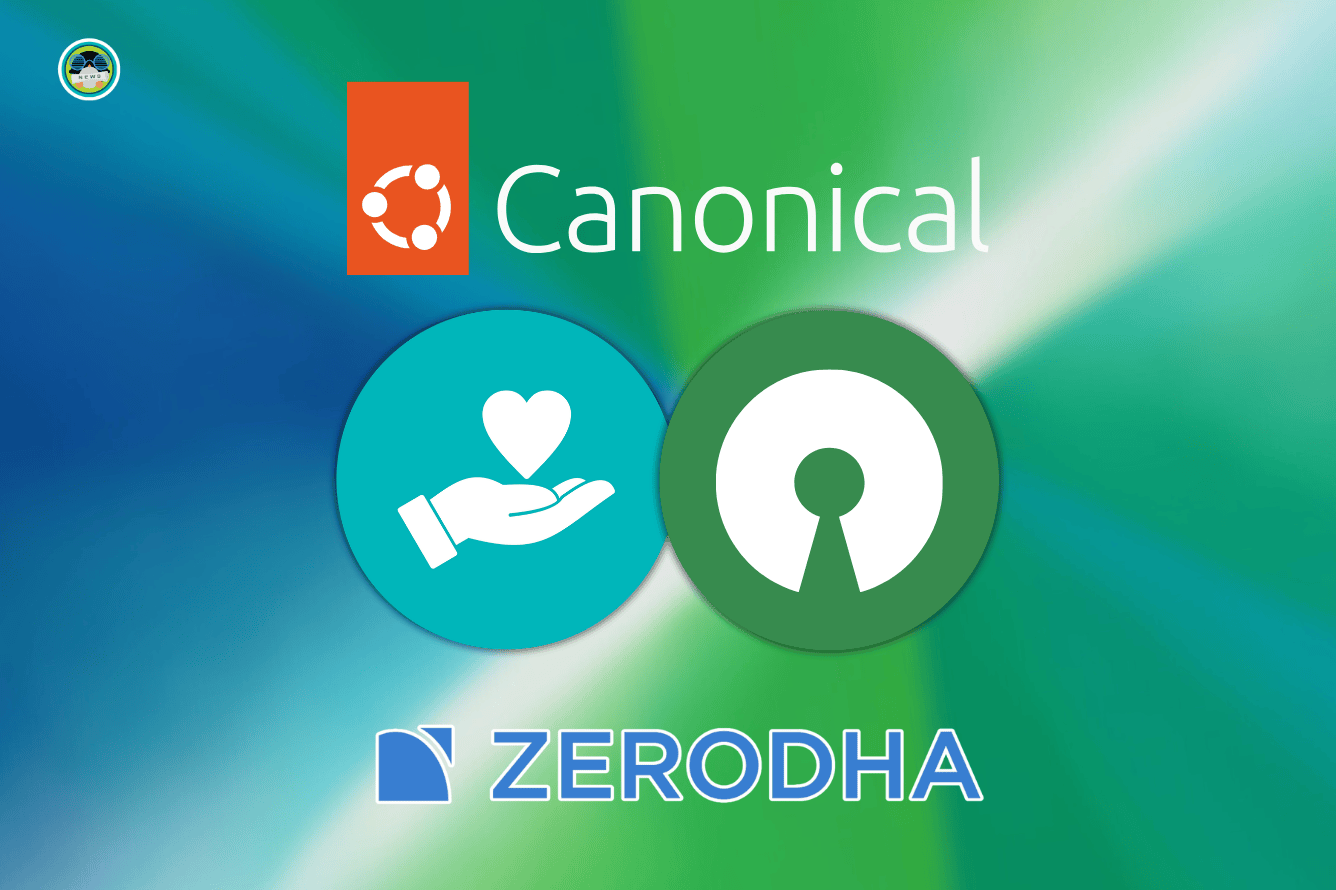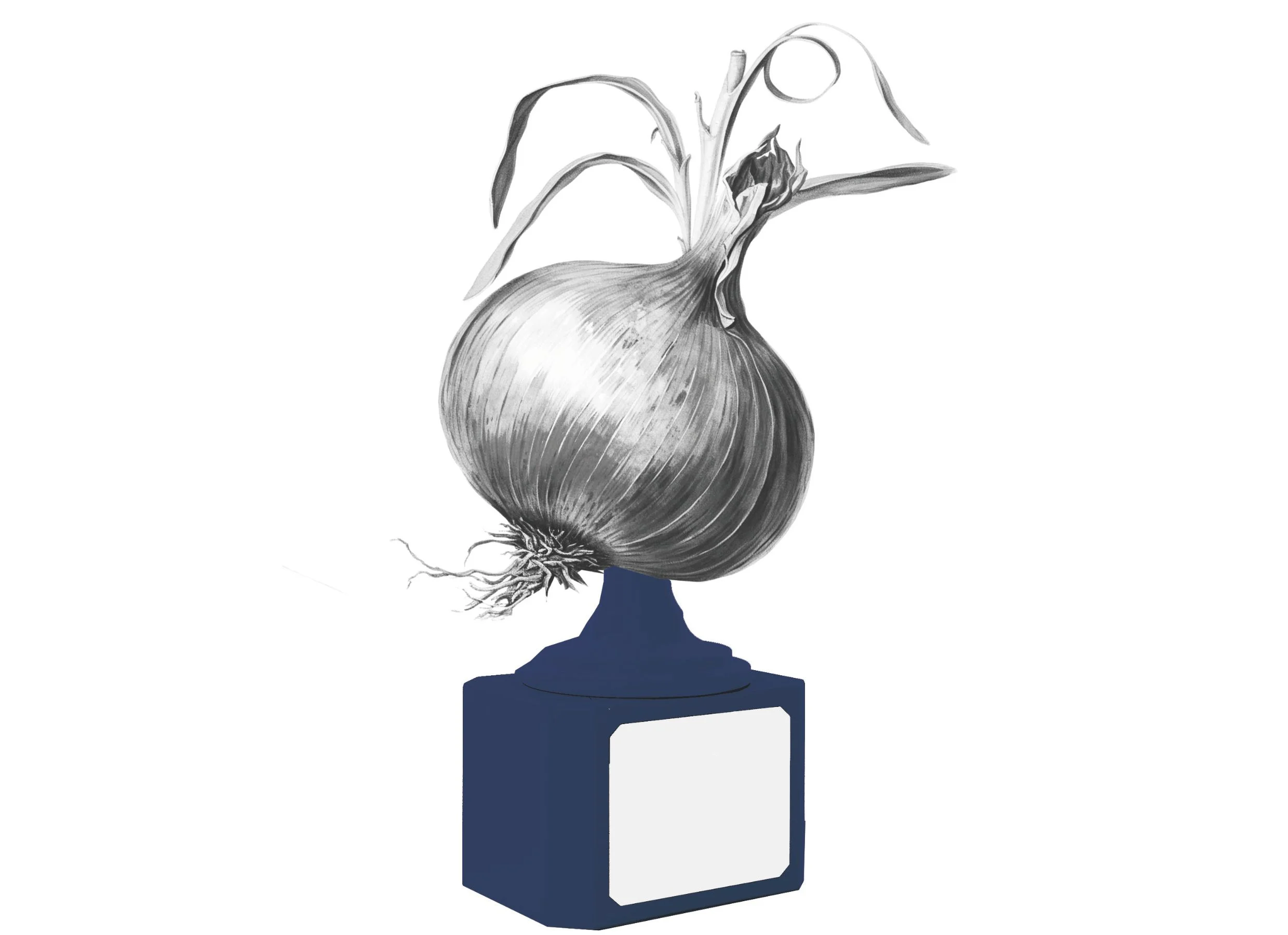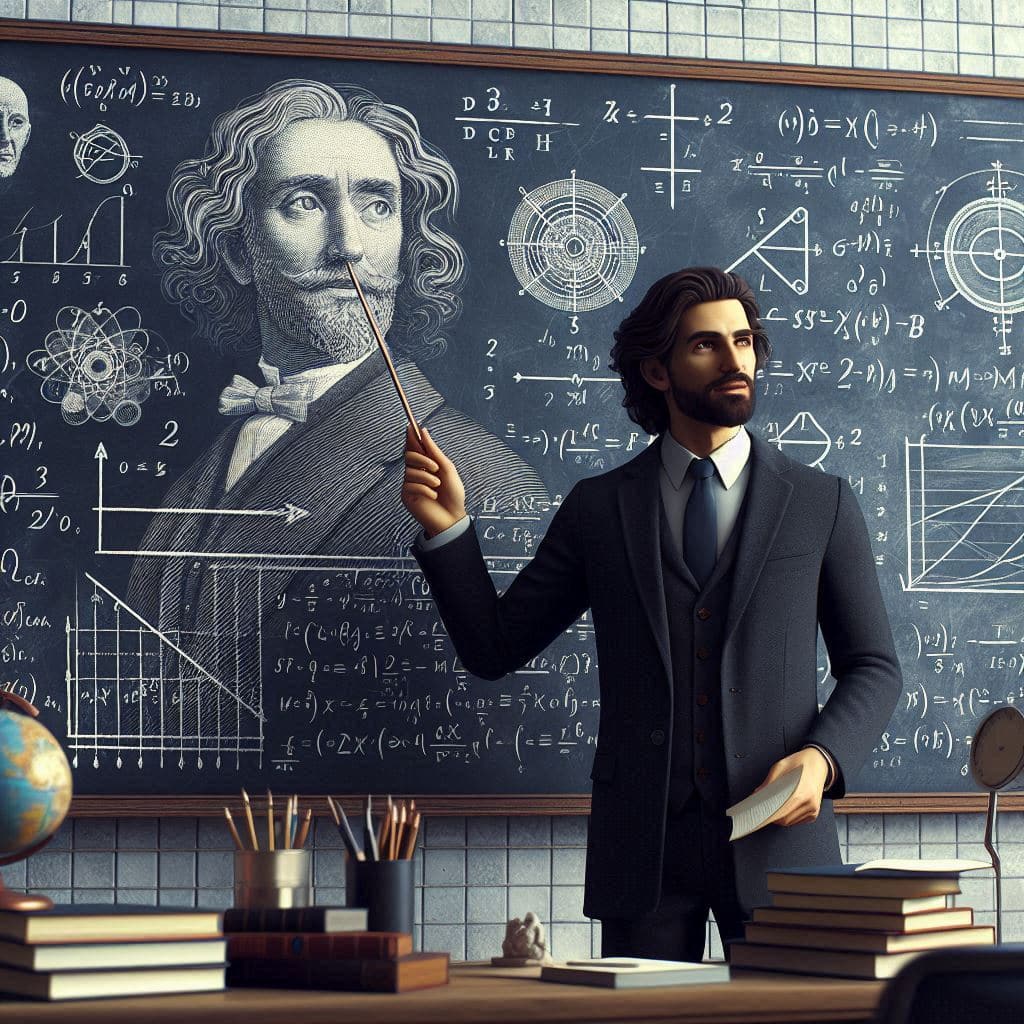La escritura líbico-bereber desapareció en Gran Canaria cinco siglos antes de la Conquista del Archipiélago
Un estudio superficial de un panel abre la hipótesis de la pervivencia en Tenerife de la escritura aborigen hasta la cristianización de la IslaCapítulo 1 - El arte rupestre en Gran Canaria dibuja cuatro horizontes temporales durante los más de mil años de la cultura indígena Hace muchas décadas que se desterró la creencia de que los guanches, los primeros pobladores de Canarias como los define la RAE, no sabían escribir. La presencia de paneles rupestres con caracteres líbico-bereberes en las siete islas nos habla, aunque con particularidades insulares, de una cultura común indígena en el Archipiélago y certifica que ese alfabeto procede del norte de África, porque en el continente hay numerosos yacimientos con este tipo de grafismo. Lo que no se sabe con certeza es la pervivencia de esta escritura. ¿Se perdió durante los más de 1.200 años de sociedad prehispánica o se mantuvo hasta el siglo XV, cuando los españoles conquistan las islas e inician la segunda colonización de Canarias? Una exhaustiva e innovadora investigación de ocho años concluye que, al menos en Gran Canaria, ese alfabeto norteafricano desapareció varios siglos antes de la llegada de los europeos, pero un reciente estudio epigráfico, sin pruebas contundentes, abre la puerta a que en Tenerife se prolongó hasta la Conquista. ¿Y en las demás islas? En esta segunda entrega sobre los petroglifos de los antiguos canarios, por primera vez un medio de comunicación aborda la pervivencia de la escritura indígena. Vamos a contar lo que se sabe. Hasta ahora. ¿Por qué desaparece la escritura en Gran Canaria en el entorno de los siglos IX-X? Le preguntamos a Pedro Sosa Alonso. “Sinceramente, no lo sé”, responde categórico este arqueólogo. Sosa es el autor de Historias en la roca. Documentación integral y estudio del arte rupestre al aire libre de la isla de Gran Canaria, la investigación arqueológica más exhaustiva e innovadora realizada en Canarias sobre el legado rupestre al aire libre. Este trabajo sólo se circunscribe a Gran Canaria, la isla que atesora el mayor y rico legado cultural aborigen del Archipiélago. Lo que sí tiene claro el doctor Sosa es que desapareció y lo argumenta en su tesis doctoral en la que invirtió ocho años, en la que ha aplicado tecnología fotográfica y programas informáticos de última generación, que le han permitido datar de manera indirecta las manifestaciones rupestres al aire libre. Dos expertos y doctores de la comunidad científica avalan esta investigación. El profesor de la ULPGC Jonathan Santana sostiene que “ha supuesto un auténtico punto de inflexión en el estudio de estas expresiones gráficas”, mientras que el doctor Jorge Onrubia, uno de los codirectores de la tesis de Sosa y el arqueólogo canario con más experiencia en el norte de África, afirma: “Me fío totalmente de Pedro porque es un especialista, un auténtico arqueólogo de la roca grabada y pintada”. Como adelantamos en la primera entrega de esta trilogía sobre los petroglifos indígenas, Sosa concluye que en Gran Canaria, antes de la etapa final del contacto con los europeos, hay cuatro horizontes temporales. En el tercero, a partir aproximadamente de los siglos IX-X, no observa el alfabeto que algunos aborígenes grabaron en diques basálticos: “Un dato en nuestra opinión relevante a la hora de caracterizar este horizonte es que no aparece ni una sola inscripción líbico-bereber asociada a estas figuras humanas, como sí ocurre en el horizonte 2, ni grabada, ni pintada. De hecho, no existe ninguna inscripción alfabética realizada con pigmentos, ni en abrigos al aire libre ni en el interior de ninguna cavidad. Estas evidencias nos indican que la práctica de la escritura líbico-bereber desaparece en la Isla en ese momento”. ¿Y qué dicen las fuentes etnohistóricas? No hay ni un solo testimonio que hable de que la escritura guanche perviviera hasta la Conquista. Pero esto no cierra ninguna línea de investigación porque muchos cronistas escribieron que los indígenas no sabían escribir, cuando la arqueología ha demostrado lo contrario, además en todas las islas. El doctor Onrubia recuerda que “canarios de Gran Canaria fueron a Tenerife durante el proceso de conquista; allí firmaron documentos con la típica cruz y con unas marcas o señales, unos signos geométricos que evocan las improntas de las pintaderas o determinadas letras del alfabeto líbico-canario. Pero no tengo claro que la escritura perdurara hasta la llegada de los europeos”.


Un estudio superficial de un panel abre la hipótesis de la pervivencia en Tenerife de la escritura aborigen hasta la cristianización de la Isla
Capítulo 1 - El arte rupestre en Gran Canaria dibuja cuatro horizontes temporales durante los más de mil años de la cultura indígena
Hace muchas décadas que se desterró la creencia de que los guanches, los primeros pobladores de Canarias como los define la RAE, no sabían escribir. La presencia de paneles rupestres con caracteres líbico-bereberes en las siete islas nos habla, aunque con particularidades insulares, de una cultura común indígena en el Archipiélago y certifica que ese alfabeto procede del norte de África, porque en el continente hay numerosos yacimientos con este tipo de grafismo. Lo que no se sabe con certeza es la pervivencia de esta escritura. ¿Se perdió durante los más de 1.200 años de sociedad prehispánica o se mantuvo hasta el siglo XV, cuando los españoles conquistan las islas e inician la segunda colonización de Canarias? Una exhaustiva e innovadora investigación de ocho años concluye que, al menos en Gran Canaria, ese alfabeto norteafricano desapareció varios siglos antes de la llegada de los europeos, pero un reciente estudio epigráfico, sin pruebas contundentes, abre la puerta a que en Tenerife se prolongó hasta la Conquista. ¿Y en las demás islas? En esta segunda entrega sobre los petroglifos de los antiguos canarios, por primera vez un medio de comunicación aborda la pervivencia de la escritura indígena. Vamos a contar lo que se sabe. Hasta ahora.
¿Por qué desaparece la escritura en Gran Canaria en el entorno de los siglos IX-X? Le preguntamos a Pedro Sosa Alonso. “Sinceramente, no lo sé”, responde categórico este arqueólogo. Sosa es el autor de Historias en la roca. Documentación integral y estudio del arte rupestre al aire libre de la isla de Gran Canaria, la investigación arqueológica más exhaustiva e innovadora realizada en Canarias sobre el legado rupestre al aire libre. Este trabajo sólo se circunscribe a Gran Canaria, la isla que atesora el mayor y rico legado cultural aborigen del Archipiélago. Lo que sí tiene claro el doctor Sosa es que desapareció y lo argumenta en su tesis doctoral en la que invirtió ocho años, en la que ha aplicado tecnología fotográfica y programas informáticos de última generación, que le han permitido datar de manera indirecta las manifestaciones rupestres al aire libre. Dos expertos y doctores de la comunidad científica avalan esta investigación. El profesor de la ULPGC Jonathan Santana sostiene que “ha supuesto un auténtico punto de inflexión en el estudio de estas expresiones gráficas”, mientras que el doctor Jorge Onrubia, uno de los codirectores de la tesis de Sosa y el arqueólogo canario con más experiencia en el norte de África, afirma: “Me fío totalmente de Pedro porque es un especialista, un auténtico arqueólogo de la roca grabada y pintada”.
Como adelantamos en la primera entrega de esta trilogía sobre los petroglifos indígenas, Sosa concluye que en Gran Canaria, antes de la etapa final del contacto con los europeos, hay cuatro horizontes temporales. En el tercero, a partir aproximadamente de los siglos IX-X, no observa el alfabeto que algunos aborígenes grabaron en diques basálticos: “Un dato en nuestra opinión relevante a la hora de caracterizar este horizonte es que no aparece ni una sola inscripción líbico-bereber asociada a estas figuras humanas, como sí ocurre en el horizonte 2, ni grabada, ni pintada. De hecho, no existe ninguna inscripción alfabética realizada con pigmentos, ni en abrigos al aire libre ni en el interior de ninguna cavidad. Estas evidencias nos indican que la práctica de la escritura líbico-bereber desaparece en la Isla en ese momento”.
¿Y qué dicen las fuentes etnohistóricas? No hay ni un solo testimonio que hable de que la escritura guanche perviviera hasta la Conquista. Pero esto no cierra ninguna línea de investigación porque muchos cronistas escribieron que los indígenas no sabían escribir, cuando la arqueología ha demostrado lo contrario, además en todas las islas. El doctor Onrubia recuerda que “canarios de Gran Canaria fueron a Tenerife durante el proceso de conquista; allí firmaron documentos con la típica cruz y con unas marcas o señales, unos signos geométricos que evocan las improntas de las pintaderas o determinadas letras del alfabeto líbico-canario. Pero no tengo claro que la escritura perdurara hasta la llegada de los europeos”.

Eso mismo pensaba la filóloga y arqueóloga Renata Springer, la profesional española que más ha estudiado el alfabeto líbico-bereber. El hallazgo de un panel en La Verdellada (La Laguna), dado a conocer en 1999 por la catedrática Carmen del Arco en el artículo colectivo Los guanches desde la arqueología, con tres cruciformes y varias inscripciones líbico-bereberes, lleva a Springer, según explica en un artículo publicado en diciembre de 2024 en la revista Paleohispánica, “a pensar que la inscripción y las cruces podrían ser coetáneas o, por lo menos, muy próximas, y que quizá se enmarcan en un periodo de contacto cultural entre guanches y europeos. Esto reforzaría la hipótesis de que la escritura líbico-bereber perduró durante un extenso periodo hasta la Conquista”. En declaraciones a este periódico, la experta nos aclara que “cuando se hace una imagen rupestre y el panel es de reducidas dimensiones, normalmente se comienza en el centro y se añade información complementaria”. En este caso, las tres cruces están en el centro y las supuestas letras en los laterales. La investigadora añade que “la técnica es la misma, el color es idéntico y la profundidad es igual”.
Esta hipótesis, sin embargo, tiene sombras que alimentan las propias firmantes del artículo. Antes de ver in situ el panel –en el artículo no se difunden fotos sino un calco-, las autoras –conocían el grabado por las referencias que habían publicado otros profesionales, como la citada Carmen del Arco, el profesor Mederos o los historiadores Soler y Ramos- “dudábamos de su naturaleza escrituraria por dos razones fundamentales. En primer lugar, los signos que se observan en las fotografías de las publicaciones y en los dibujos que nos mostraron nos parecieron escasos y comunes a las de ciertos grabados geométricos. Y, por otro lado, sus trazos son muy semejantes a los de los motivos figurativos aledaños: tres cruces cristianas con peana, a veces interpretadas como antropomorfos femeninos (Mederos et al. 2019, 35). Por lo tanto, la presunta asociación de estos motivos postconquista a la escritura nos resultó, en principio, difícil de asumir”.
¿Y ahora por qué sí se asume? Esta pregunta quisimos planteársela a Irma Mora, la otra autora del artículo Estudio de las inscripciones líbico-bereberes de la isla de Tenerife, pero la discípula de Renata Springer se excusó con el siguiente argumento: “Disculpa, estoy con una punta de trabajo. Gracias por tus palabras. Sí, lo publicamos hace tiempo y salió en varios medios. Ya no es noticia.”


Este panel de La Verdellada solo se ha estudiado a simple vista, sin las técnicas fotográficas y programas informáticos de última generación que el doctor Pedro Sosa Alonso aplicó, algunos por primera vez en España, en su tesis doctoral sobre los petroglifos al aires libre de Gran Canaria, tecnología de vanguardia que empiezan a aplicarse en otros lugares del planeta y que permite avanzar en la datación indirecta de manifestaciones rupestres. Además, la mención a este grabado en el artículo de Springer y Mora es superficial, sólo dos páginas de 34, en las que básicamente se describe el panel con informaciones que ya se habían publicado, excepto la hipótesis de que los motivos cruciformes son de época cristiana.
Llama la atención que no se entra a valorar la coloración de las pátinas, y más cuando las autoras se aventuran a defender que el grabado es del siglo XV. El color de las pátinas es un elemento fundamental en la arqueología de la roca porque, ante la ausencia de las nuevas técnicas, permite determinar, al menos, si una estación rupestre es más antigua que otra. Preguntada al respecto por Canarias Ahora, Springer reconoció que “no sé si las pátinas de los grabados del sur de Tenerife y las de La Verdellada son coetáneas”. En descargo de la reputada Renata Springer, hay que manifestar que es filóloga, no es una especialista en arqueología de la roca sino una especialista en alfabeto, en el significado y sonidos de las letras que los guanches plasmaron en las piedras de Canarias. Ha visitado numerosos yacimientos en el norte de África.
¿Cruces cristianas o antropomorfos?
Javier Soler, uno de los profesionales que citan Springer y Mora en su artículo, recoge el grabado de La Verdellada en la guía arqueológica-patrimonial de San Cristóbal de La Laguna que elaboró su empresa, Cultania. “Es una hipótesis interesante, es una propuesta de trabajo y es así como avanza la ciencia, pero que haya cruces no necesariamente significa que sea una representación cristiana, porque hay yacimientos en el norte de África con cruces”.
¿Son realmente cruces cristianas como defienden la doctora Springer y su discípula? El doctor Alfredo Mederos, es su trabajo El poblamiento aborigen en el municipio de La Laguna, describe las cruces como “antropomorfos femeninos”. De hecho, hay ejemplos de motivos cruciformes en otros enclaves del Archipiélago catalogados como antropomorfos, como en el yacimiento Lomo Boyero, en La Palma, según ha confirmado a este periódico la arqueóloga Nona Perera. Mederos no es el único en defender que los grabados son figuras humanas. El historiador Juan Manuel Castañeda Contreras, en el pregón de las fiestas del barrio de La Verdellada de 2018, afirmó que Archinife, una asociación cultural, publicó un trabajo sobre el grabado en cuestión en el que se asevera que “contiene una familia de antropomorfos”, que “viene a ser un talismán o gráfico de protección para los cabreros que entraban en el paraíso de Aguere”.
Canarias Ahora-elDiario.es pidió a la doctora Carmen del Arco, autora de la primera referencia al citado grabado, como recordó Castañeda en su pregón, su opinión sobre la hipótesis planteada por Renata Springer e Irma Mora, pero amablemente expresó su deseo de “no hacer ninguna declaración al respecto”.
Tenerife tiene muy pocos grabados alfabéticos. Solo se han contabilizado cuatro yacimientos con signos de escritura de los 250 de carácter alfabético que hay en Canarias, cifras que recogen Springer y Mora en Estudio de las inscripciones líbico-bereberes de la isla de Tenerife. La investigación de Pedro Sosa cuantifica en Gran Canaria 63 paneles distribuidos en 26 estaciones o yacimientos rupestres. En el artículo citado en este párrafo no se apunta ningún tipo de datación, excepto la hipótesis del panel de La Verdellada, ni se entra a valorar la coloración de las pátinas. Lo que sí es cierto, al igual que en Gran Canaria, es que la mayoría de las estaciones rupestres de la Isla, tanto alfabéticas como de otra tipología, están en el sur y en el oeste. Los profesionales que conocen la realidad rupestre de Canarias coinciden, por la coloración de las pátinas, en señalar la antigüedad de los grabados y se asocian a los primeros siglos de la colonización de las islas, porque los signos líbico-bereberes vinieron con sus primeros pobladores.

Como contamos en el primer reportaje de esta trilogía sobre los petroglifos indígenas, Pedro Sosa aporta un interesante “sustrato rupestre pan-canario” y asocia yacimientos con motivos lineales de Lanzarote, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, por sus semejanzas, a los primeros siglos de la colonización, ya que, además, son similares a otros de Marruecos. Sosa ofrece pruebas de la antigüedad de los registros grancanarios gracias a las técnicas innovadoras aplicadas, pero no puede decir lo mismo del resto de las islas porque no las ha investigado con la profundidad y metodología aplicada en su isla natal: “Hay que hacer estudios muy sistematizados como el realizado en Gran Canaria”. Por ello, sentencia: “Hay que invertir más en arte rupestre”.
Javier Soler recuerda que en Tenerife –ver la trilogía El oeste guanche de Tenerife, publicada por este periódico en diciembre de 2023- “es complicado hablar de antigüedad por la ausencia de cronología”, a diferencia de Gran Canaria que atesora “una serie de dataciones identificadas en sedimentos que no hay en otras islas”. Por ello, añade el experto de Cultania a la espera de más estudios, “lo más que te puedes permitir es analizar las semejanzas, pero las comparaciones son relativas”. Soler elogia el trabajo de su colega Pedro Sosa. “La aplicación de la fotogrametría y de otras técnicas nos permiten ver lo que hicieron los aborígenes, porque el paso del tiempo y las afecciones medioambientales afectan a los grabados”.
A la veterana arqueóloga Nona Perera también le “encantaría que Pedro investigara las numerosas manifestaciones rupestres de Lanzarote y Fuerteventura; aquí, además, hay un camino hecho porque tenemos las localizaciones y hay fotos de alta resolución y calcos”. La doctora Perera es la profesional que mejor conoce el legado rupestre que dejaron los majos en las dos islas orientales. Está convencida de que buena parte de las inscripciones son del primer momento de la colonización, procedente del norte africano. A lo que no se aventura es a pronosticar cuándo desaparece, aunque sí señala que “los grabados de Tinasoria y Guatisea son más recientes que el grueso de las manifestaciones rupestres, que son muy homogéneas”.
Lanzarote y Fuerteventura, como ha publicado Perera en varios libros y artículos científicos , son las únicas islas con dos alfabetos, el líbico-bereber y el líbico-latino –algunos autores también lo denominan líbico-canario-. “Muchos de los paneles combinan ambos alfabetos”, explica Perera a este periódico, “y estamos convencidas de que fueron grabados al mismo tiempo y probablemente por la misma persona en alguno de los casos”. En Fuerteventura, “sólo el 8% de la escritura es líbico-bereber, mientras que en Lanzarote está equilibrado el número de grabados alfabéticos”.
El Hierro, a pesar de ser la isla más pequeña, atesora el mayor corpus de grabados alfabéticos (ver El Hierro, el museo de los grabados rupestres de Canarias, reportaje publicado por este diario en junio de 2024) del Archipiélago, tal como recoge Irma Mora en su tesis doctoral La contextualización arqueológica y epigráfica de las inscripciones líbico-bereberes de El Hierro (abril de 2021), “una línea de estudio muy interesante”, elogia su colega Pedro Sosa. La Gomera tiene pocos grabados alfabéticos, pero alberga el más espectacular de Canarias: Las Toscas del Guirre es el yacimiento con más letras líbico-bereber del Archipiélago, un panel con 105 caracteres (ver Las Toscas del Guirre, un yacimiento único en España que revolucionó la arqueología de La Gomera, reportaje publicado por este diario en noviembre de 2024). Las manifestaciones rupestres de estas islas tampoco han sido estudiadas con las nuevas técnicas aplicadas por Sosa.

La Palma, al menos hasta ahora, solo tiene un yacimiento con inscripciones alfabéticas, sin embargo, atesora una singular colección de grabados de espirales y soliformes francamente espectacular (ver El Verde, la espiral del solsticio de verano benahoarita, reportaje publicado por este periódico en mayo de 2024), una auténtica joya del arte rupestre de Canarias que inspiró al genial escultor Martín Chirino, famoso en el mundo por sus espirales labradas a fuego y hierro. Este legado de arte rupestre aspira a ser declarado patrimonio mundial por la Unesco.