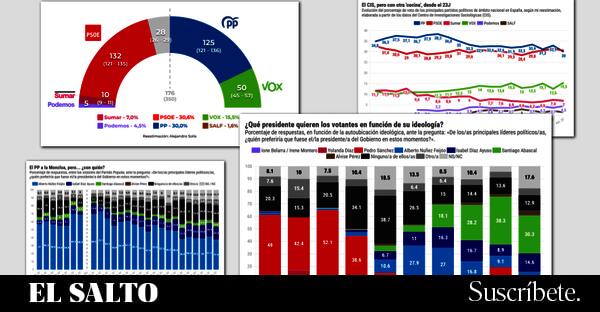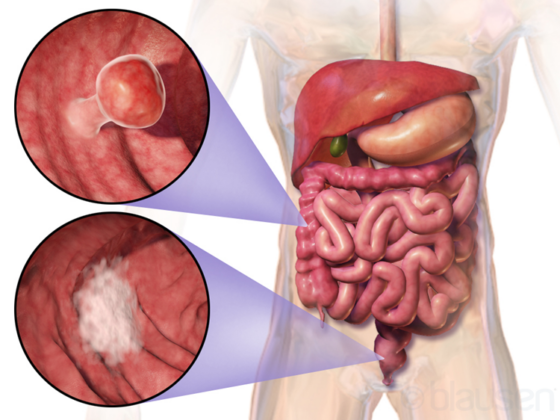La araña
La casa era de mi difunto amigo, el escritor Pedro Jesús Fernández, y yo me alojaba en una habitación externa, con una cama en el centro como mesa de bisturí, sobre la que pasé la noche sin darme cuenta de que, en el techo, en la oscuridad operaban las tarántulas, manejaban secretamente mis sueños, algo... Leer más La entrada La araña aparece primero en Zenda.

Se empeña en que escriba sobre ella. Por eso se ha lanzado desde la altura, incomprendida y detestada. He sentido una especie de pelusa en mi cabeza, luego un patear discreto por la nuca, como si estuviese activando estas palabras. Es una araña de patas amarillas la que pulula ahora por mi pecho. La recojo con una cuchara sopera —es bastante grande esta araña, del tamaño de una pregunta misteriosa— y la llevo al exterior acordándome de otras aún mayores, negras y peludas que habitaban en un jardín de Tepoztlán.
Al amanecer, cuando abrí los ojos ignorante, vi una tarántula pegada a una viga en línea directa con mi rostro. Pensé que sería imposible, impropio de una araña —entonces no las conocía tan bien— que se lanzara sobre mi cabeza. Había pasado un segundo y de pronto supe que estaba cayendo sobre mi cara y, mientras temía que alguna de sus patas se anclara en mis fosas nasales o en la cuencas de mis ojos, rebotó en el amplio campo de mi frente, como si quisiera despertar algo que hubiese debajo de mi cráneo, algo que ella había depositado como una semilla mientras yo dormía.
Desde entonces, en mi casa, aquí, en la orilla del Tajo, pregunto por saberes sutiles a las arañas de suelo y a las arañas de techo.
Las de techo son ligeras, concentradas en un cuerpo con forma de semilla —aquella semilla depositada en mi mente— del que salen finísimas patas que parecen flotar en un punto estático. Construyen nubes que solo son visibles cuando en ellas se ha pegado un mosquito o las crías de una mosca. Así, como si las puntas de sus patas despidieran el sonido de un arpa, sé que ellas tejen cada cosa que sucede y que se encarna ante mi vista, estas figuras que permanecen ante mis ojos: la taza, el tintero, el calendario, la pequeña espada que alguien me trajo de Toledo, porque toda ciudad ha crecido en la tela de una araña.
Las arañas de suelo son terribles cazadoras. Asoman de noche debajo de los muebles y siempre me pregunto cuál es la presa que buscan y si no seré yo la siguiente. O si no soy yo quien las busco a ellas sin saberlo. Tienen el cuerpo grande y oscuro y las patas cortantes como el metal. Como no hay otros insectos, entiendo que combaten entre ellas en el silencio de la noche y que solo hay una que aumenta de tamaño mientras devora a sus hermanas. Igual que yo me contemplo en el espejo y veo una imagen que es sustituida por otra; y, mientras todas confluyen en mí, solo un cuerpo se beneficia de todas mis sombras.
En muy raras ocasiones, aparece la araña lobo sobre mis libros. Quizás ha saltado sobre la araña bibliotecaria que teje su escalera descendiendo de un volumen a otro en el montón, diminuta y gentil, avisándome de cuál debo leer o descartar de una vez pues ella ya ha deslizado nuevos hilos de silencio sobre las palabras que estaban esperando.
Y ahora la araña lobo, una vez que se ha alimentado de la araña bibliotecaria, me observa. Está aguardando mi próximo movimiento. Como si le interesara saber qué voy a comprender de la realidad antes de que desaparezcamos cualquiera de los dos, y quién va a morder antes el secreto de la vida. Entonces me pregunto si no seré yo el que va tejiendo las cosas que aparecen ante mis ojos, la misma araña que me caza o a la que estoy cazando, las causas, las consecuencias.