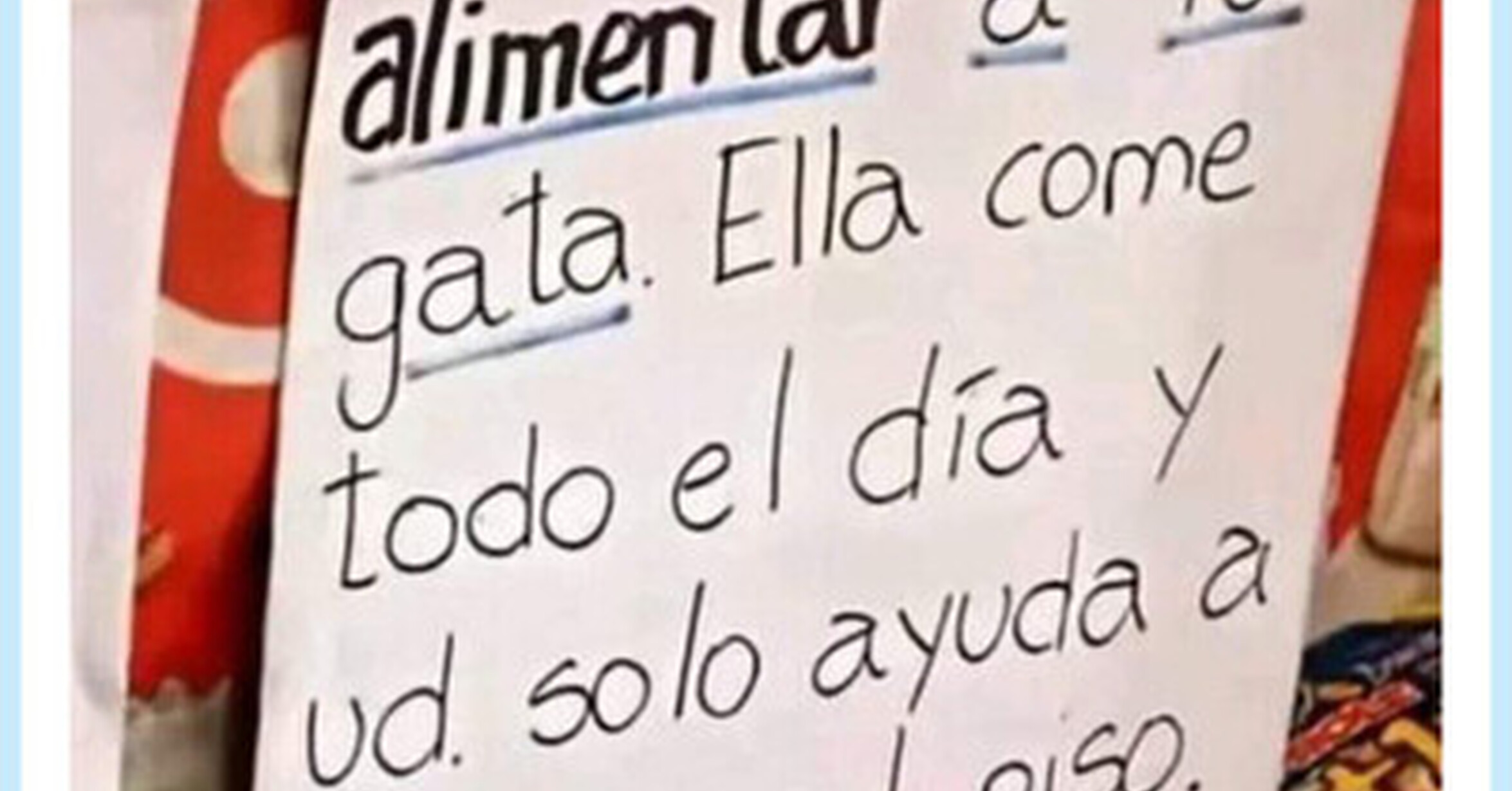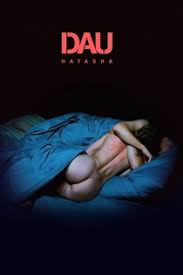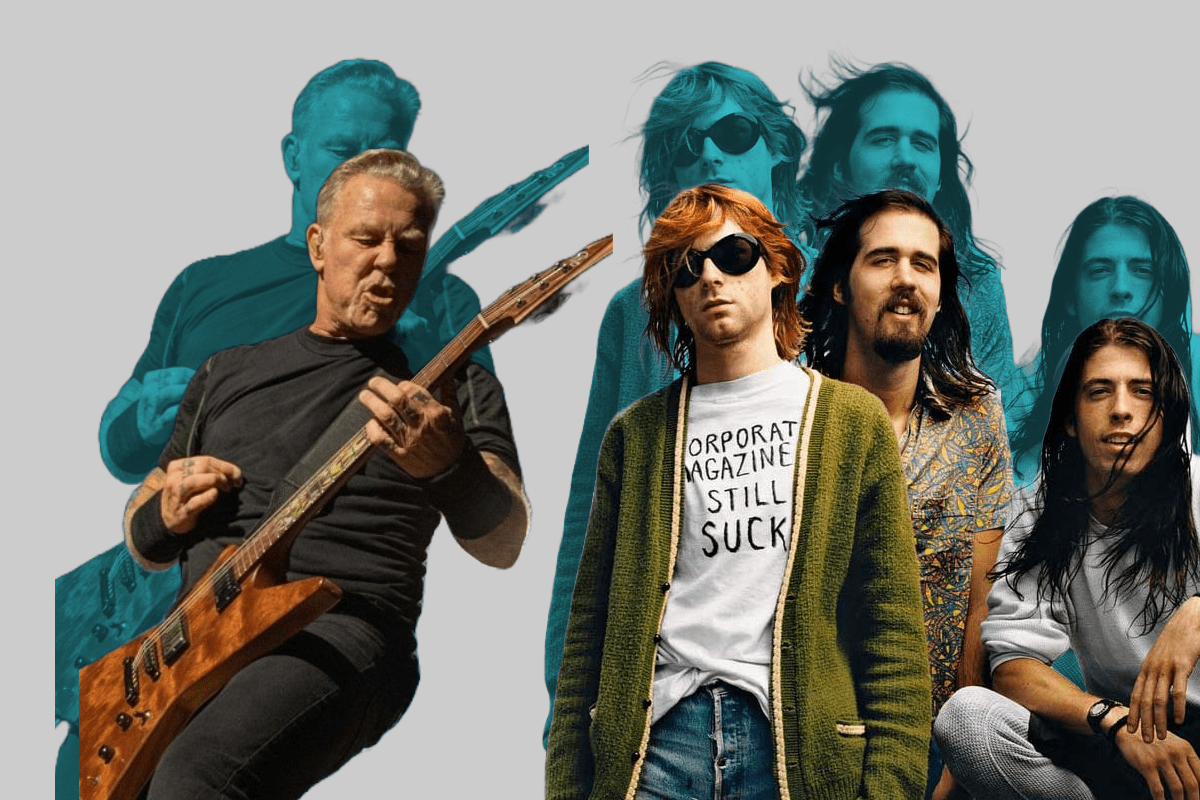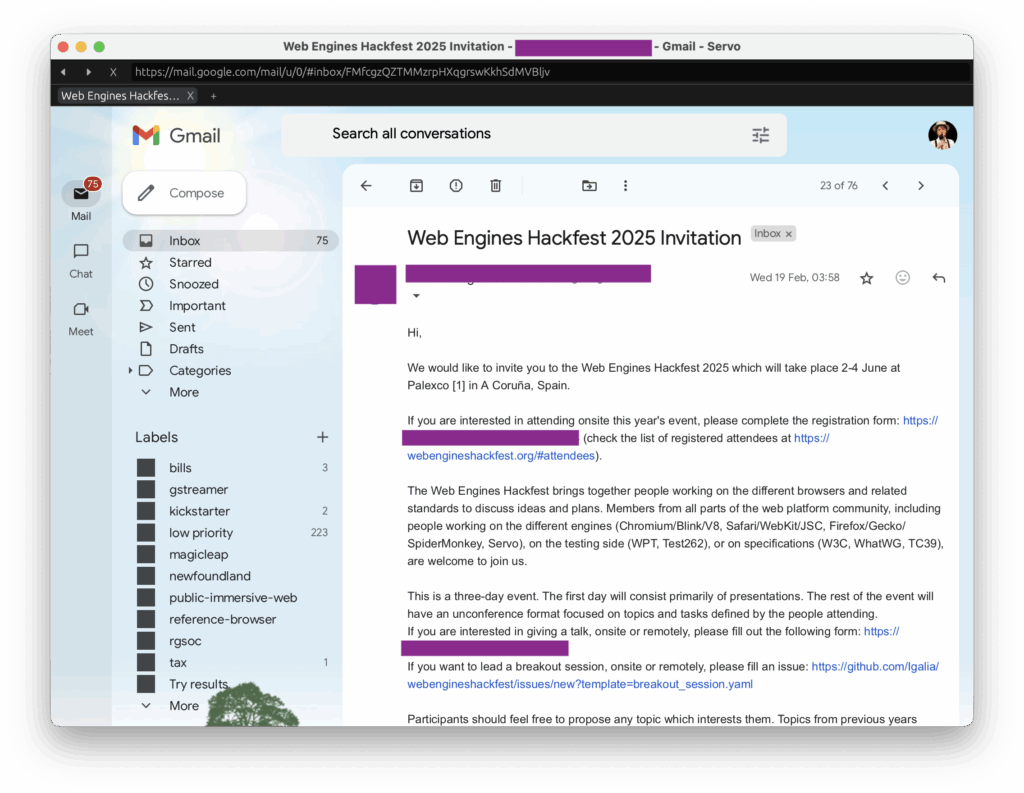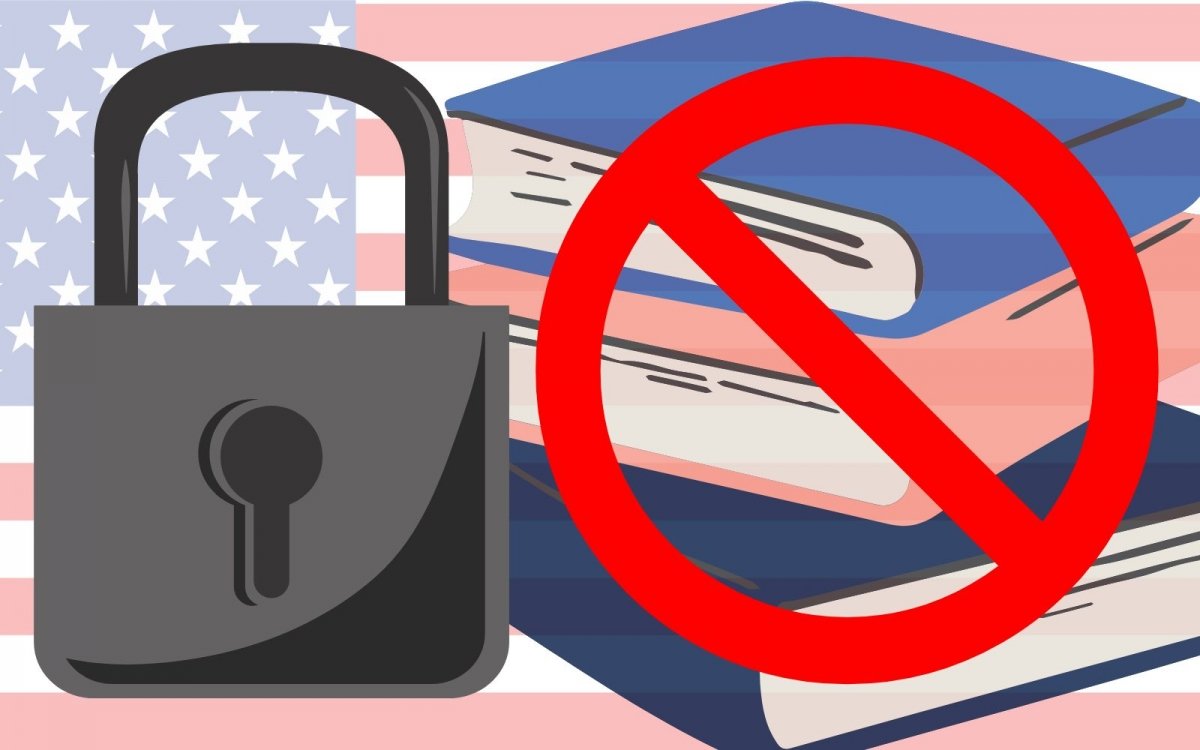Escribir desde la orilla
Con la temática de fondo de la lealtad, el amor y la traición, esta novela retrata el presente de la sociedad española, al tiempo que ofrece una reflexión sobre la búsqueda de la identidad en un mundo tan implacable como el río que nunca deja de fluir. En este making of Blas Valentín explica cómo... Leer más La entrada Escribir desde la orilla aparece primero en Zenda.
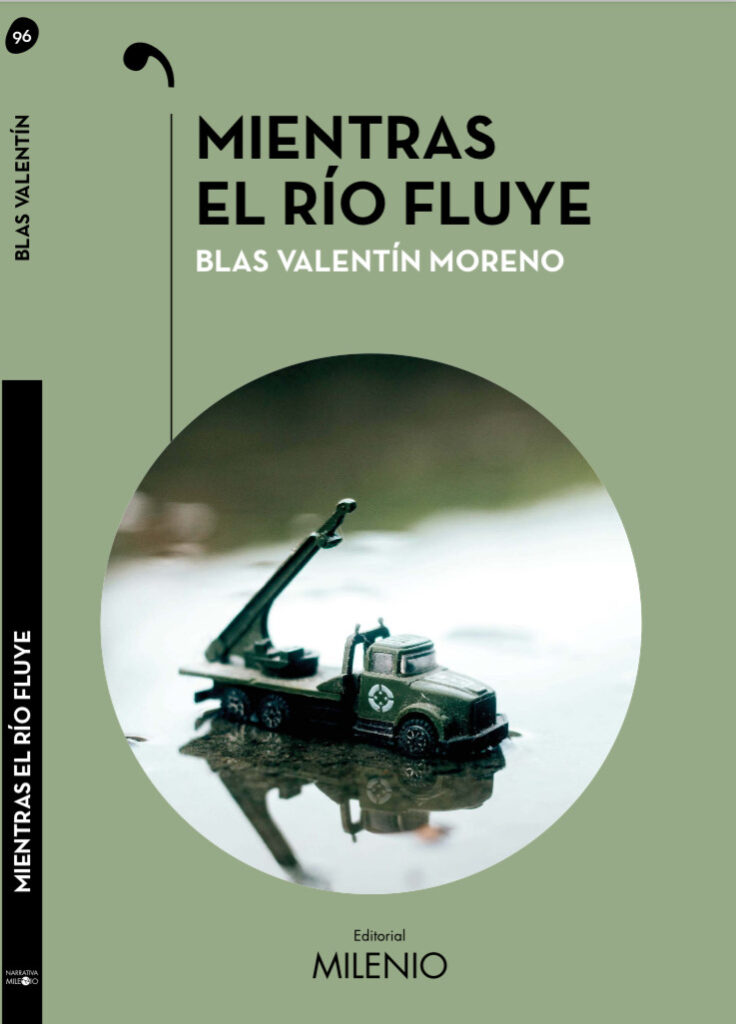
Con la temática de fondo de la lealtad, el amor y la traición, esta novela retrata el presente de la sociedad española, al tiempo que ofrece una reflexión sobre la búsqueda de la identidad en un mundo tan implacable como el río que nunca deja de fluir.
En este making of Blas Valentín explica cómo escribió Mientras el río fluye (Milenio).
***
1. Origen del libro
No era una historia lo que quería contar, era una inquietud la que no me dejaba en paz
Escribir esta novela fue escribir desde el margen. No solo geográfico —vengo de un pueblo pequeño del Rincón de Ademuz, entre Valencia, Cuenca y Teruel—, sino simbólico. Porque vivir entre fronteras te obliga a observar. Y escribir desde fuera del centro no es una carencia: es mirar sin espejo y seguir escribiendo aunque nadie devuelva la mirada.
No tenía editorial. Ni agente. Ni red. Solo una historia que me empujaba. No quise escribir sobre el Ejército, sino sobre lo que ocurre cuando el poder —en forma de abuso o de silencio— se vuelve atmósfera, paisaje, norma. La historia arranca ahí: en un cuartel donde la realidad no es lo que parece, y donde los discursos del honor y la causa justa conviven con silencios, favores y lealtades torcidas. No hay un solo relato, sino varios que compiten, se deforman, se encubren entre sí.
2. El conflicto de fondo
El desarraigo como forma de estar en el mundo
Soy profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Sevilla, pero antes enseñé primero en Tarragona y después en la zona del Montseny, dentro del sistema educativo catalán. El personaje recoge algo de esa experiencia. No es un alter ego, pero sí hereda mis preguntas: ¿qué lugar ocupa el idioma cuando se convierte en frontera? ¿Cómo se vive entre lenguas cuando ninguna termina de ser refugio?
No quería una novela sobre la Cataluña política. Ni una novela de tesis. Quería una historia encarnada. Una historia que mostrara cómo se vive la identidad desde abajo, sin blindajes ni discursos amables. Quien ha trabajado en un instituto lo sabe: ahí las tensiones no se discuten, se viven. En los silencios del claustro. En las dudas del aula. En la lengua que usas para consolar a un alumno. En la que eliges cuando llamas a casa.
Mi personaje —ese profesor que arrastra un pasado militar y aterriza en el aula— no representa una ideología. Representa un desplazamiento. No llega para defender una lengua, sino para entender desde qué lugar se enseña. Qué heridas abre un acento. Qué prejuicios duermen detrás de una palabra mal dicha. Qué cuerpos se invisibilizan cuando se habla de “normalización”.
3. Lo literario
Observar antes que afirmar
En la novela aparece una capitán que, por azar o diseño, acaba convertida en símbolo de una causa colectiva. Pero la historia que la rodea es más ambigua, más difícil de narrar sin traicionar algo. Me interesaba justo ese lugar: donde el discurso político se superpone al biográfico, donde la identidad se convierte en bandera y el pasado en herramienta. Lo que se dice y lo que se omite. Lo que se enarbola y lo que se entierra. Porque el poder —también en el Ejército— no se mide solo en galones, sino en relatos. Quién los legitima. Quién los habita. Quién los sobrevive.
Tampoco me interesaba solo lo que ocurre dentro de las instituciones, sino lo que pasa cuando esas historias salen fuera: cómo los medios las absorben, las moldean, las reducen. Cómo una historia concreta se convierte en símbolo, y cómo el matiz, la duda, la contradicción, se sacrifican en favor de una causa que necesita certezas. Esa distancia entre lo que alguien es y lo que representa fue, para mí, una de las zonas más incómodas y necesarias de explorar.
La incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas ha sido un avance indiscutible. Pero no exento de fricciones, contradicciones, favores, oportunismos.
Esta no es una novela que juzgue. Es una novela que observa. Que traza un mapa de tensiones, no una sentencia. No ofrece tesis, pero sí conflicto. No da consignas, pero deja preguntas.
La novela surgió de ahí: de las tensiones cotidianas, del desconcierto de no saber cómo nombrar lo que pasa, del deseo de entender sin simplificar ni juzgar. Quise que el protagonista no fuera un símbolo, sino una fisura. Alguien que duda. Que tropieza. Que no encaja. Para mí, esos son los personajes que valen la pena.
4. El personaje
Juan Penalba como síntoma de un país que duda
El protagonista no es un héroe ni una víctima. Solo un hombre que arrastra su historia. Que cambia el uniforme por la tiza, el cuartel por el aula, pero sigue habitado por la misma incertidumbre: ¿desde qué voz se habla cuando el pasado aún resuena? ¿Qué se transmite al enseñar, además de un temario? ¿Y qué parte de uno silenciar para poder ocupar el centro de la clase?
Mientras el río fluye empezó como la historia de un militar. Pero poco a poco se volvió algo más: un espejo deformante, un territorio de preguntas que no tenían una sola voz, una forma de enfrentar ciertas dudas que también he intuido, en vidas que me han rozado y que no siempre he sabido nombrar.
Él no soy yo. Pero conozco su vértigo.
La novela me devolvió preguntas que no eran mías, pero tampoco del todo ajenas.
A veces, escribir era como enseñar: dudando de si la voz que narra está autorizada. De si ese personaje podía sostener su historia sin ser reducido a lo que parece. De si alguien, al leerlo, vería lo que hay detrás: no un exmilitar, no un profesor desplazado, sino una conciencia que intenta no ser devorada por los relatos de otros.
5. Lo que queda
Una novela que no se promociona como grito, sino como eco
Escribirlo me obligó a afinar el oído. No solo el del lenguaje, sino el de la conciencia. Porque detrás de cada escena, cada diálogo, cada gesto, había algo que también me interrogaba. Algo que decía: cuidado con lo que suavizas. Cuidado con lo que disimulas. No vengas aquí a escribir lo correcto. No vengas a protegerte con palabras.
Y esa fue quizá la exigencia más alta: escribir sin blindaje. Mirar sin metáfora. Habitar la contradicción sin querer explicarla. Elegir qué parte de la realidad merece ser contada con su aspereza intacta.
No es un libro que cierre. Es un libro que deja heridas abiertas. Que las muestra sin convertirlas en espectáculo. Que intenta decir: “Esto también pasa”. Aunque no tenga nombre. Aunque no se entienda del todo. Aunque no encaje en ningún marco.
Al terminar el borrador, no sentí alivio. Sentí respeto por la voz del narrador. Por las zonas que eligió dejar en sombra para poder avanzar.
Por todo lo que eligió sostener sin que eso lo rompiera.
No sé si Mientras el río fluye será recordada. Pero sé que fue escrita desde un lugar honesto. Sin certezas. Sin blindajes.
Y si alguien, al leerla, encuentra una fisura donde respirar, una duda que lo acompañe, una pregunta que no se cierre, entonces habrá valido la pena.
Que haya sido leída en Zenda, reseñada en TodoLiteratura, mencionada por Francesc Arroyo en Metrópoli Abierta, no es solo una nota al pie.
Es una forma de entrar en la conversación. De hacer literatura sin pedir permiso.
Miguel Ángel Idígoras escribió que Mientras el río fluye es “una novela honrada y brillante, espejo de esa España desorientada y pasiva tan actual”.
No es poco. A veces, con eso basta.
A veces, empieza todo.
—————————————
Autor: Blas Valentín Moreno. Título: Mientras el río fluye. Editorial: Milenio. Venta: Todos tus libros.
La entrada Escribir desde la orilla aparece primero en Zenda.