De las corridas de toros en Piazza Navona a la boda de Sara Montiel: los secretos de la Iglesia española en Roma
Al este del Vaticano, por calles empedradas por la que deambulan como zombies los turistas al borde del atropello o del 'stendhalazo', la fachada de un templo modesto no anuncia lo que esconde. Ahí dentro, tras esa puerta verde que custodian dos jazmines como de poema de Manuel Alcántara , se enterró a Alfonso XIII , reposan dos papas, mártires de Roma, esculturas del Renacimiento y secretos de cuando España mandaba en Roma desde los Reyes. En Piazza Navona se daban corridas de toros. Detrás de la última fila de bancos de la iglesia, menuda y razonable sin los despliegues de Santa María la Mayor o la Basílica de San Pedro, han puesto una fila más de sillas como de congreso de odontología porque la Iglesia Española -así se la conoce- está llena hasta la bandera. Es domingo y oficia el cardenal Don José Cobo , Arzobispo de Madrid que el miércoles se encierra en el cónclave que elegirá al nuevo Papa y que está en todas las quinielas. Cobo, menudo y discreto, es una estrella en Roma y lo persiguen los reporteros. De las tres filas que se forman para comulgar, la central en la que él da el sacramento es la única con gente. ¿Y si nos diera el Cuerpo de Cristo el próximo Pontífice de Roma? Las primeras filas las ocupan gentes ilusionadas, ordenadas, vestidas con un pañuelo en el que se lee Alcobendas. La escena de gentes de Madrid recibiendo la misa en Roma de alguien de Madrid tiene algo de Fitur donde el concejal de turismo de una ciudad le dice lo bonita que es la ciudad a los vecinos de la ciudad. Pero el contexto hace posible un rapto espiritual de esos que sobrecogen al reportero de vez en cuando en Roma: unas tres veces al día. En los pasillos, su Excelencia, que se muestra como una persona amable y sencilla, atiende a la prensa y confiesa que los cardenales «están afinando los perfiles» y que todos, también ellos, «tienen la tentación de convertir un cónclave en un Parlamento cuando no lo es». Toda Roma habla del Cónclave que está a punto de comenzar, pero la innegable cita con la historia de la cristiandad se diluye en la magnífica escala de los siglos que nos contemplan. Por poner un ejemplo, sobre una ventana del claustro, en una esquina medio tapada por una lámpara, está el sepulcro del primer embajador que hubo en el mundo. No en España: en el mundo. El primer diplomático tal y como los conocemos era un tal Veteta que fue embajador de España ante la Santa Sede de 1480 a 1484. Si parece que fue hace mucho tiempo, cabe reseñar que entonces, esta Iglesia llevaba abierta treinta años. Lo cuenta con orgullo su rector el Padre Jaime Brosel, un cura alto, educado y socarrón, orgulloso del tesoro por el que guía después de las eucaristías a fieles con las mandíbulas desencajadas. «¿Habéis visto a los muertos?», pregunta a los dos monaguillos, Edu y Yago, hijos de un diplomático madrileño y una gallega, destinados en la capital italiana. Cuando abre la gigantesca puerta de uno de los armarios de una capilla, se aparecen en esquelético ordenamiento los restos de treinta y dos mártires, cada uno con su etiqueta. Se llaman Inocencia, Vicente, Teodoro. Los bautizaron con nombres cristianos comunes que se mantienen en una memoria histórica que dura desde el siglo IV, fecha de su martirio a manos de los romanos por no abjurar de la fe cristiana. Los críos aseguran que no les da miedo porque los niños de hoy ya solo temen que se vaya el wifi. Frente a los mártires, una escultura y el sepulcro de Ponciano Ponzano, el que diseño la fachada del Palacio del Congreso de los Diputados, los famosos leones Daoiz y Velarde, y que da nombre a la famosa calle de tapas en la que ligan los jóvenes ejecutivos de Madrid y los vecinos se quejan, amargamente, del ruido. No lejos de allí, entrando a la derecha, algo arrumbada, la tumba en la que estuvo enterrado el Rey Alfonso XIII antes de ser trasladado a España. Ahí arriba, dos Borgia, Alejandro VI y Calixto III, de los que el Padre Jaime apunta que no fueron tan malos como nos quisieron hacer ver. Allá donde uno mire se guarda un tesoro. La misa que acaba de sonar la compuso para esa misma Iglesia Tomás Ruiz de Vitoria, que fue organista en el templo. Allí celebró misa San José de Calasanz, fundador de los escolapios, y un tal San Ignacio de Loyola , que se instaló en el pequeño hospital de hombres que había en el templo y al que no entendían en otras partes, pero que predicaba en la Iglesia Española con normalidad. Así que los chicos reciben catequesis donde formaba a otros sacerdotes el fundador de los jesuitas. «Nuestra labor tiene que adecuarse a todos los perfiles. Hay fieles que están con nosotros cinco años, otros cinco meses, otros cinco días. No son vecinos, sino que viven en toda Roma», explica Don Jaime. Por supuesto, la misa es en español y también las confesiones que atiende un joven cura de Madrid bajo el simpecado de la Virgen del Rocío, que va a pasar todo el año en la Iglesia. La influencia de España en Roma ha sido fundacional en toda la historia. Gracias a la di
Al este del Vaticano, por calles empedradas por la que deambulan como zombies los turistas al borde del atropello o del 'stendhalazo', la fachada de un templo modesto no anuncia lo que esconde. Ahí dentro, tras esa puerta verde que custodian dos jazmines como de poema de Manuel Alcántara , se enterró a Alfonso XIII , reposan dos papas, mártires de Roma, esculturas del Renacimiento y secretos de cuando España mandaba en Roma desde los Reyes. En Piazza Navona se daban corridas de toros. Detrás de la última fila de bancos de la iglesia, menuda y razonable sin los despliegues de Santa María la Mayor o la Basílica de San Pedro, han puesto una fila más de sillas como de congreso de odontología porque la Iglesia Española -así se la conoce- está llena hasta la bandera. Es domingo y oficia el cardenal Don José Cobo , Arzobispo de Madrid que el miércoles se encierra en el cónclave que elegirá al nuevo Papa y que está en todas las quinielas. Cobo, menudo y discreto, es una estrella en Roma y lo persiguen los reporteros. De las tres filas que se forman para comulgar, la central en la que él da el sacramento es la única con gente. ¿Y si nos diera el Cuerpo de Cristo el próximo Pontífice de Roma? Las primeras filas las ocupan gentes ilusionadas, ordenadas, vestidas con un pañuelo en el que se lee Alcobendas. La escena de gentes de Madrid recibiendo la misa en Roma de alguien de Madrid tiene algo de Fitur donde el concejal de turismo de una ciudad le dice lo bonita que es la ciudad a los vecinos de la ciudad. Pero el contexto hace posible un rapto espiritual de esos que sobrecogen al reportero de vez en cuando en Roma: unas tres veces al día. En los pasillos, su Excelencia, que se muestra como una persona amable y sencilla, atiende a la prensa y confiesa que los cardenales «están afinando los perfiles» y que todos, también ellos, «tienen la tentación de convertir un cónclave en un Parlamento cuando no lo es». Toda Roma habla del Cónclave que está a punto de comenzar, pero la innegable cita con la historia de la cristiandad se diluye en la magnífica escala de los siglos que nos contemplan. Por poner un ejemplo, sobre una ventana del claustro, en una esquina medio tapada por una lámpara, está el sepulcro del primer embajador que hubo en el mundo. No en España: en el mundo. El primer diplomático tal y como los conocemos era un tal Veteta que fue embajador de España ante la Santa Sede de 1480 a 1484. Si parece que fue hace mucho tiempo, cabe reseñar que entonces, esta Iglesia llevaba abierta treinta años. Lo cuenta con orgullo su rector el Padre Jaime Brosel, un cura alto, educado y socarrón, orgulloso del tesoro por el que guía después de las eucaristías a fieles con las mandíbulas desencajadas. «¿Habéis visto a los muertos?», pregunta a los dos monaguillos, Edu y Yago, hijos de un diplomático madrileño y una gallega, destinados en la capital italiana. Cuando abre la gigantesca puerta de uno de los armarios de una capilla, se aparecen en esquelético ordenamiento los restos de treinta y dos mártires, cada uno con su etiqueta. Se llaman Inocencia, Vicente, Teodoro. Los bautizaron con nombres cristianos comunes que se mantienen en una memoria histórica que dura desde el siglo IV, fecha de su martirio a manos de los romanos por no abjurar de la fe cristiana. Los críos aseguran que no les da miedo porque los niños de hoy ya solo temen que se vaya el wifi. Frente a los mártires, una escultura y el sepulcro de Ponciano Ponzano, el que diseño la fachada del Palacio del Congreso de los Diputados, los famosos leones Daoiz y Velarde, y que da nombre a la famosa calle de tapas en la que ligan los jóvenes ejecutivos de Madrid y los vecinos se quejan, amargamente, del ruido. No lejos de allí, entrando a la derecha, algo arrumbada, la tumba en la que estuvo enterrado el Rey Alfonso XIII antes de ser trasladado a España. Ahí arriba, dos Borgia, Alejandro VI y Calixto III, de los que el Padre Jaime apunta que no fueron tan malos como nos quisieron hacer ver. Allá donde uno mire se guarda un tesoro. La misa que acaba de sonar la compuso para esa misma Iglesia Tomás Ruiz de Vitoria, que fue organista en el templo. Allí celebró misa San José de Calasanz, fundador de los escolapios, y un tal San Ignacio de Loyola , que se instaló en el pequeño hospital de hombres que había en el templo y al que no entendían en otras partes, pero que predicaba en la Iglesia Española con normalidad. Así que los chicos reciben catequesis donde formaba a otros sacerdotes el fundador de los jesuitas. «Nuestra labor tiene que adecuarse a todos los perfiles. Hay fieles que están con nosotros cinco años, otros cinco meses, otros cinco días. No son vecinos, sino que viven en toda Roma», explica Don Jaime. Por supuesto, la misa es en español y también las confesiones que atiende un joven cura de Madrid bajo el simpecado de la Virgen del Rocío, que va a pasar todo el año en la Iglesia. La influencia de España en Roma ha sido fundacional en toda la historia. Gracias a la diplomacia, esculturas, pinturas, música y doctrina que se dio entre estos muros, el país mantuvo una influencia de siglos en Roma que sigue viva hoy cuando la casa del Rey dispone de privilegios en Santa María la Mayor de la que es canónigo Don Jaime, aunque se refugie en la modestia propia de su hábito y confiese, humilde, que solamente es «uno que da misas allí». Ese busto de ahí lo esculpió Bernini con 24 años, la edad en la que los chicos ahora empiezan su segundo máster. Lo diseñó para Pedro de Foix y Montoya, un experto en leyes sevillano que había trabajado en el Vaticano. Aquel cura dio mucho a la Iglesia Española, pero no pidió poco. Su capellanía perpetua exigía atender a los pobres, a los encarcelados y dar una dote a las españolas sin recursos para casarse. Para hacer todo eso, trabajaban diez sacerdotes. Lo de las dotes funcionó hasta los primeros años del siglo XX y después los recursos se convirtieron en becas de investigación que emplean a decenas de curas investigadores al año. De ahí que en la misa del domingo haya una docena de sacerdotes en la eucaristía de una parroquia en una época en la que de un solo sacerdote depende una docena de parroquias. En 1600, la Iglesia Española, que antes era de la Corona de Aragón y que hace dos siglos se fusionó con la de Castilla absorbiéndola en este templo, tuvo momentos gloriosos. Como cuando cerca de 1600 el Rey decidió promover el culto a la Inmaculada y mandó a Bernardo de Toro a pedir al Papa que proclamase el dogma de la Inmaculada y que fuera patrona de España. Hasta corridas de toros se dieron en piazza Navona. Las historias se suceden hasta la anestesia histórica por exceso de importancia, pero de pronto, la audiencia se sobresalta con un dato también muy celebrado: aquí se casó Sara Montiel .
Publicaciones Relacionadas



























































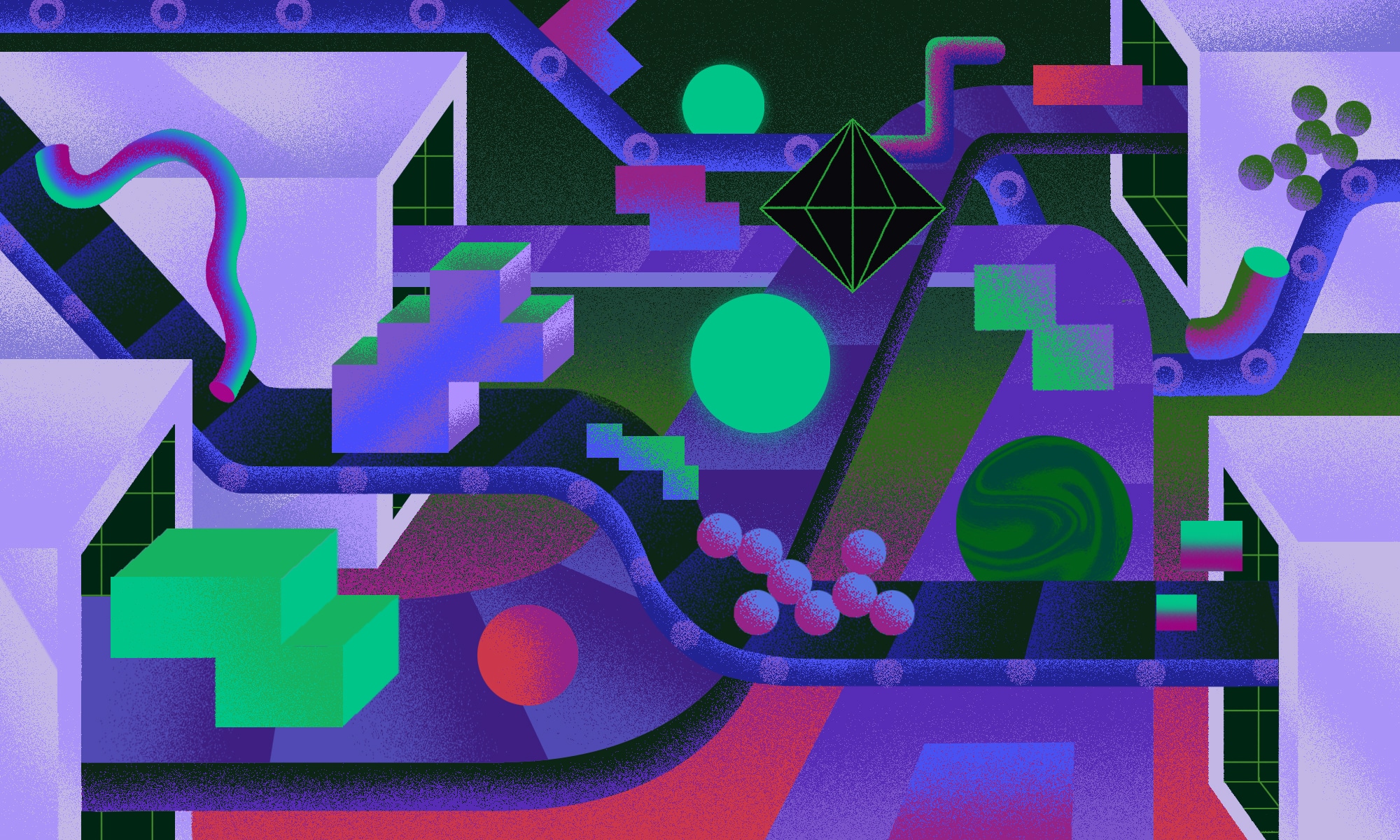
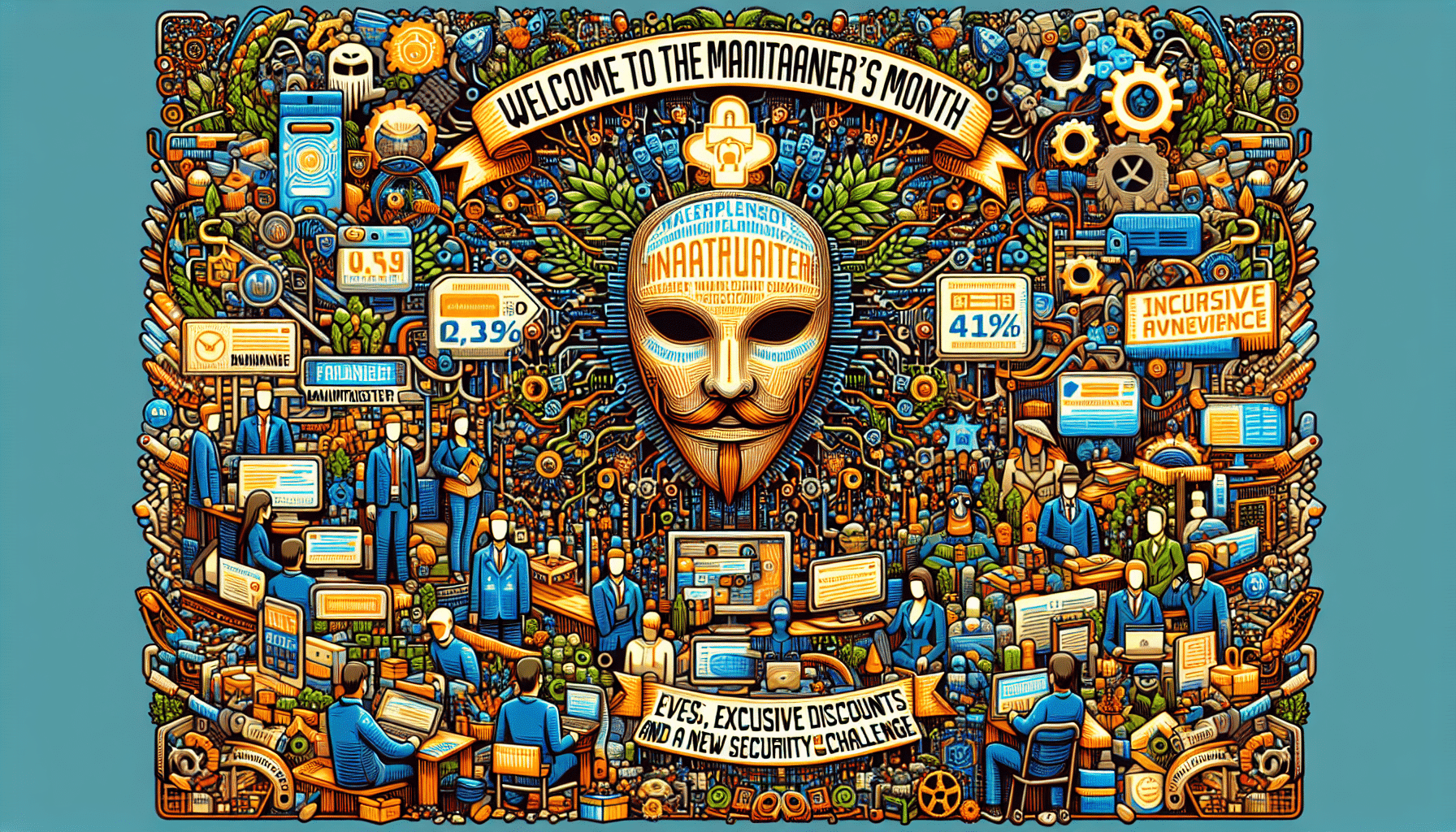















![Uso bombas zip para proteger mi servidor [ENG]](https://cdn.mnmstatic.net/cache/3d/d9/media_thumb-link-4053477.webp?1745944806)