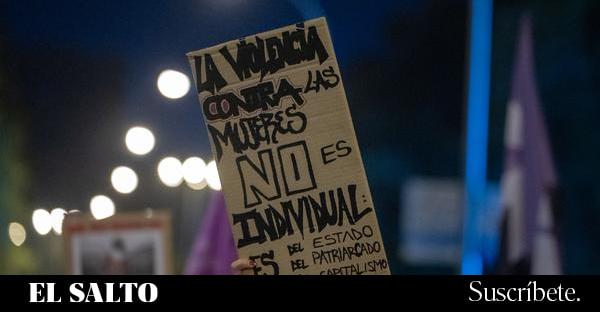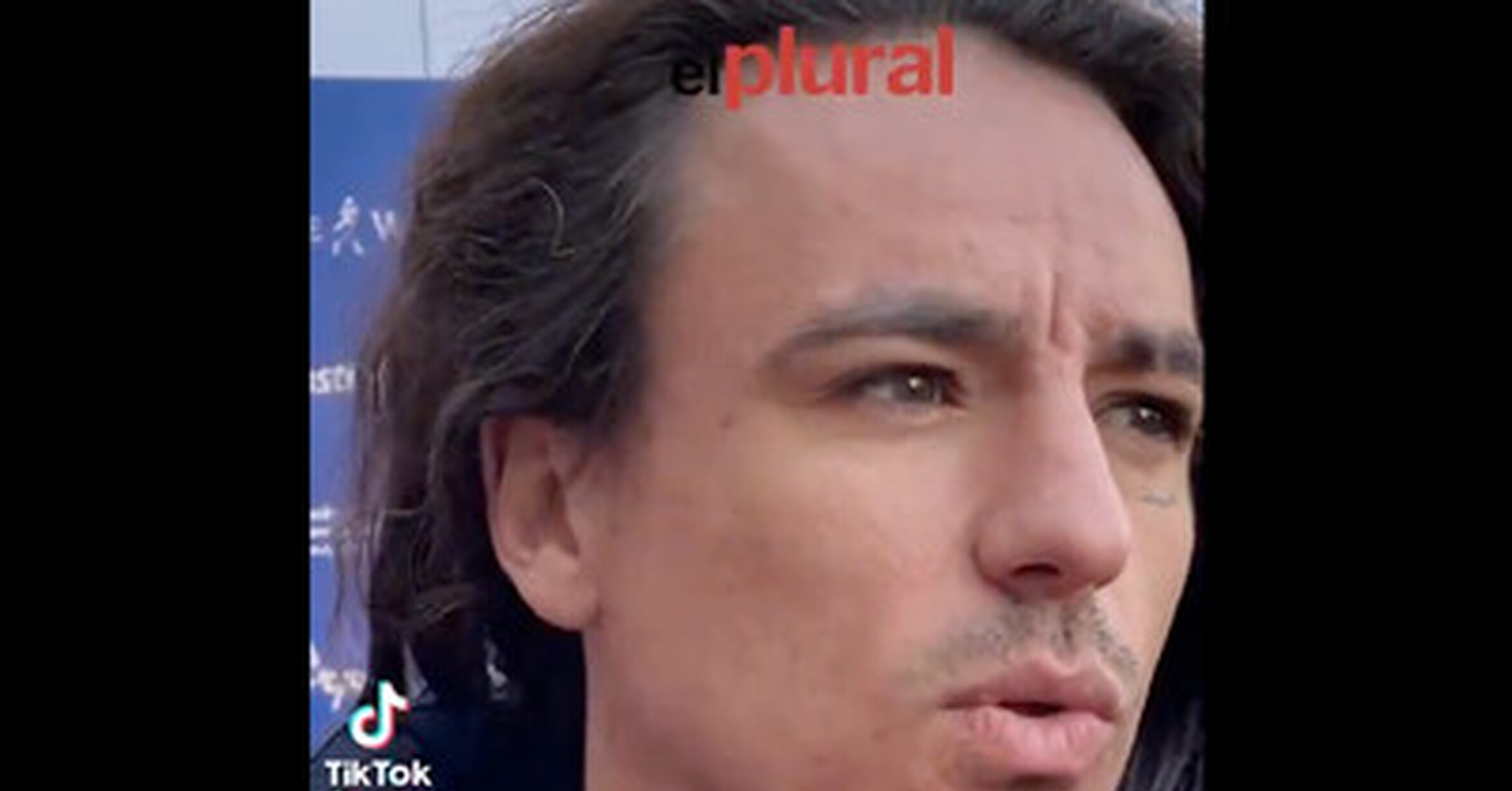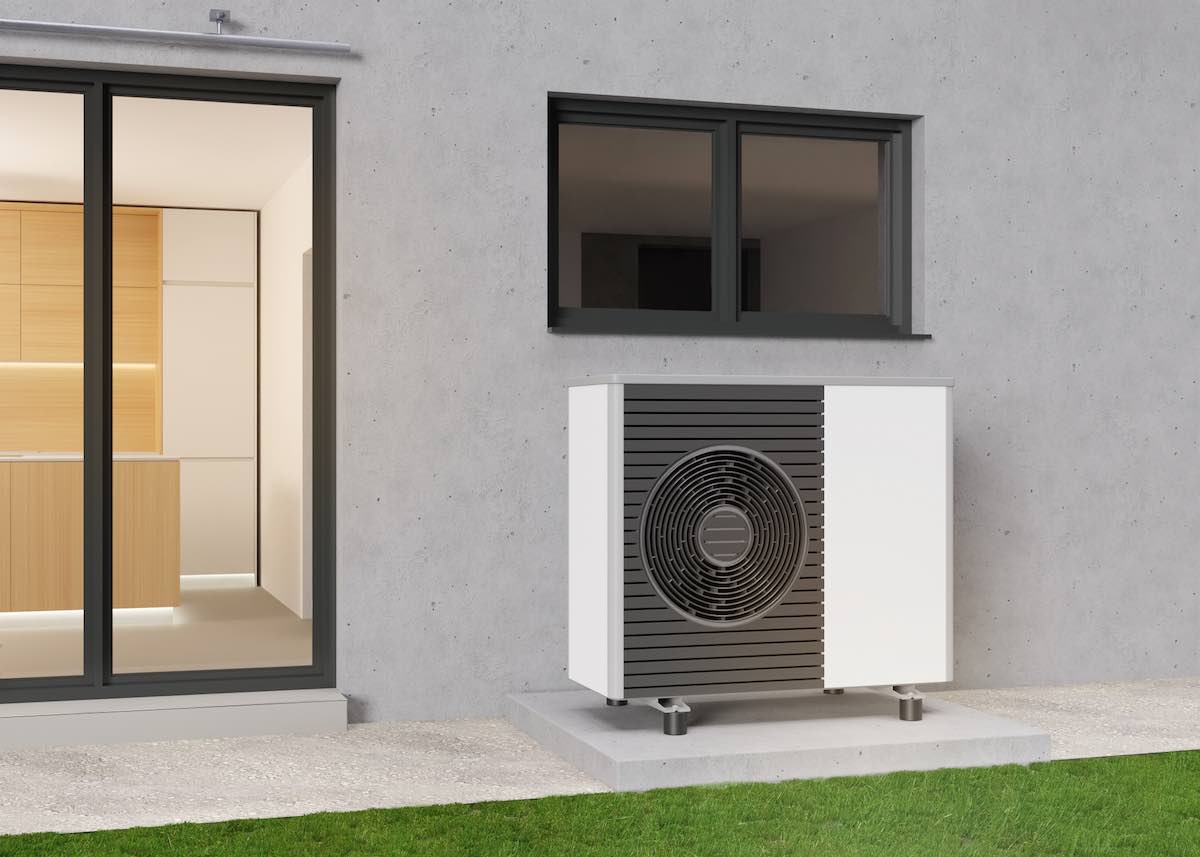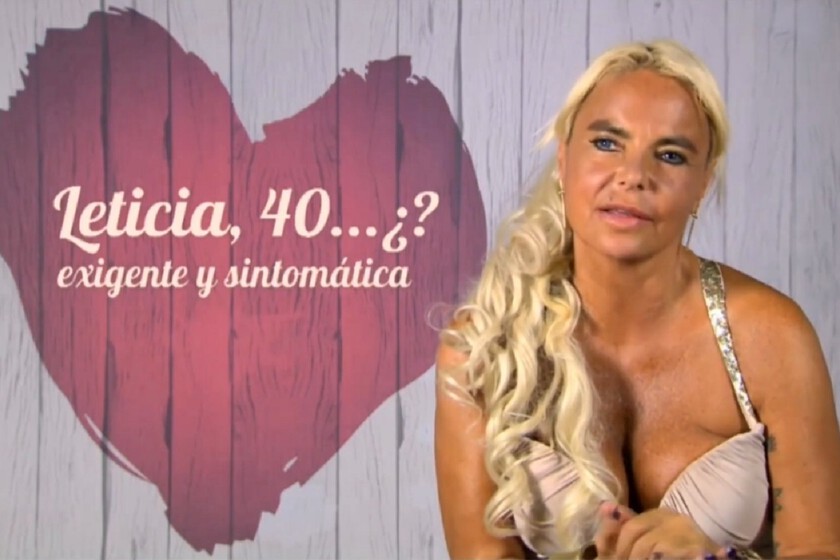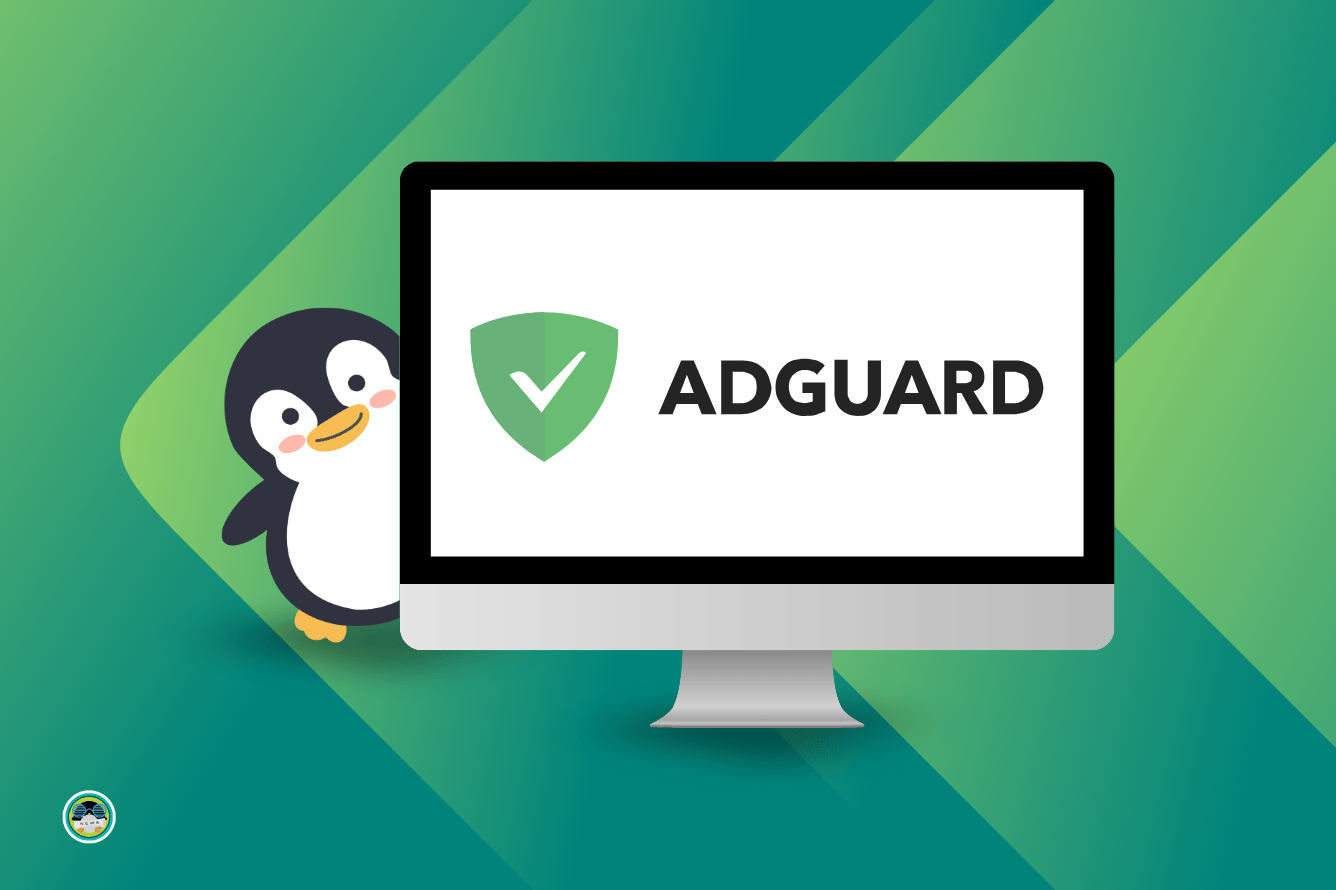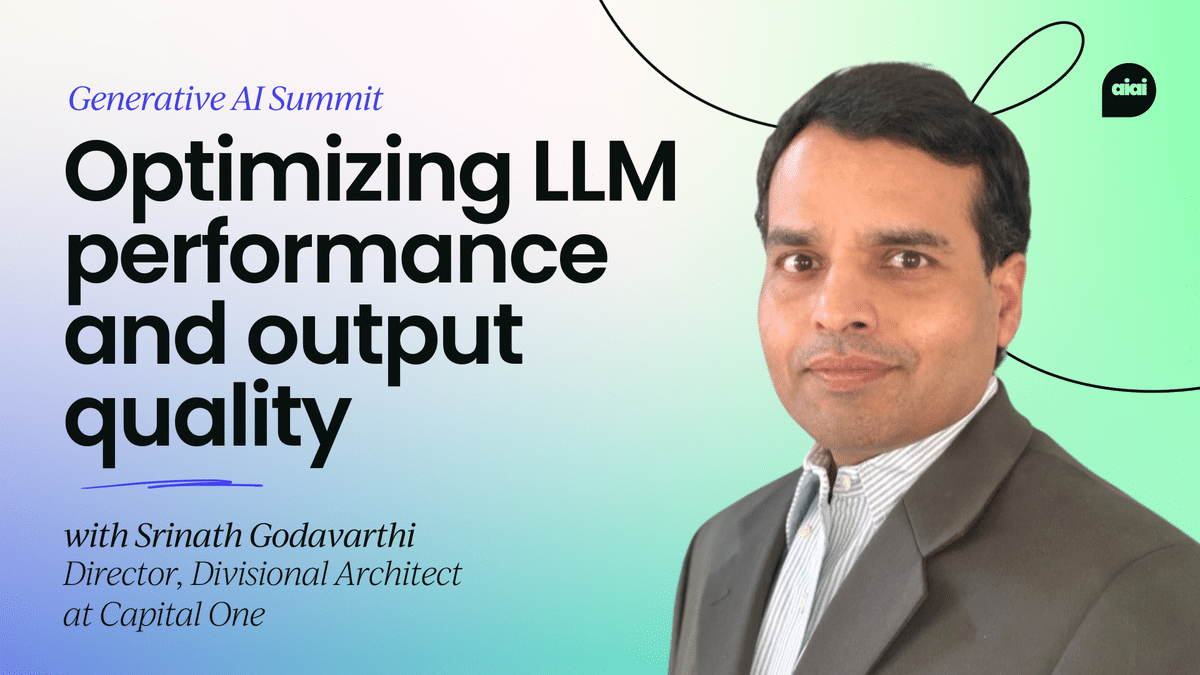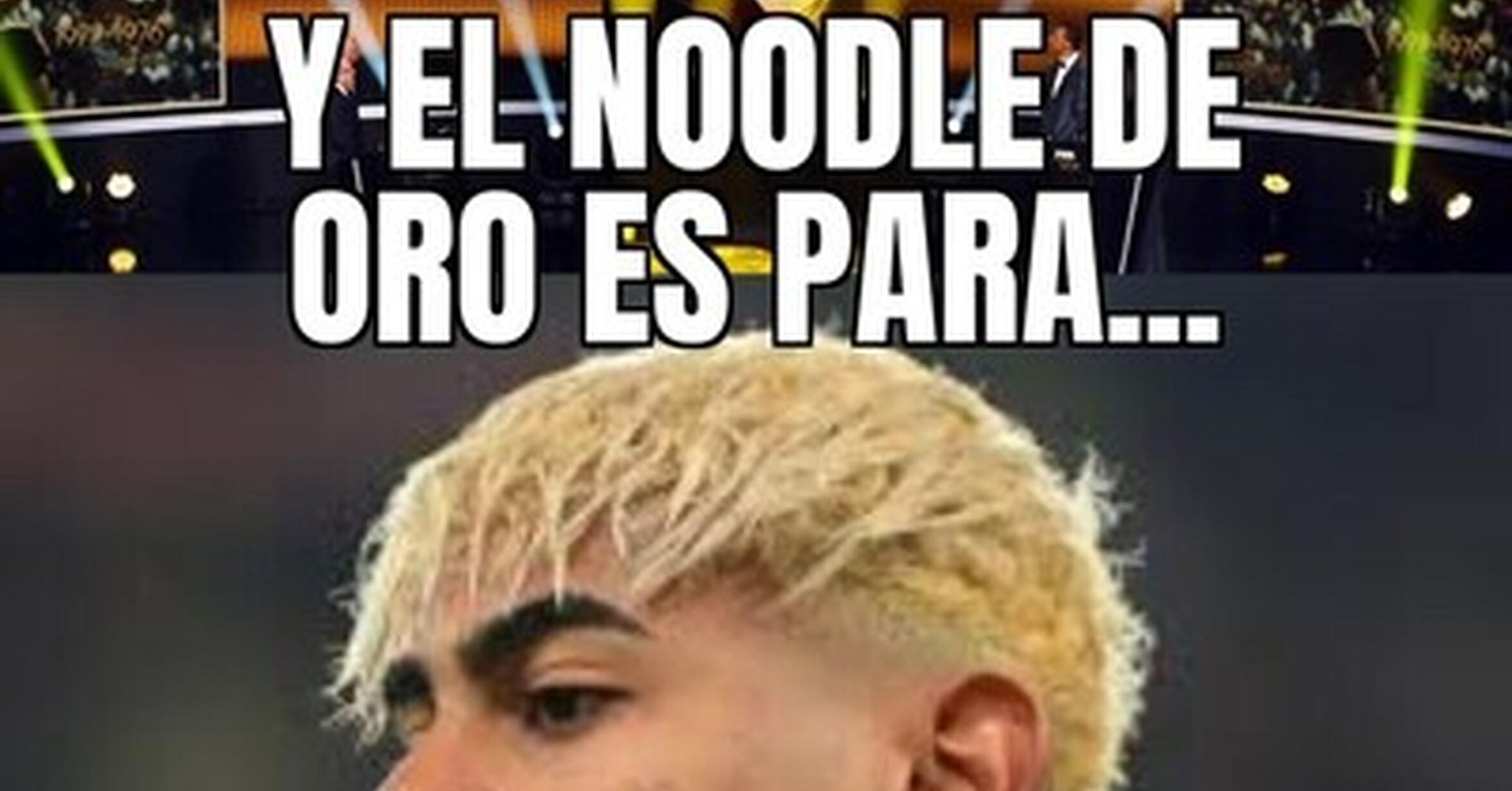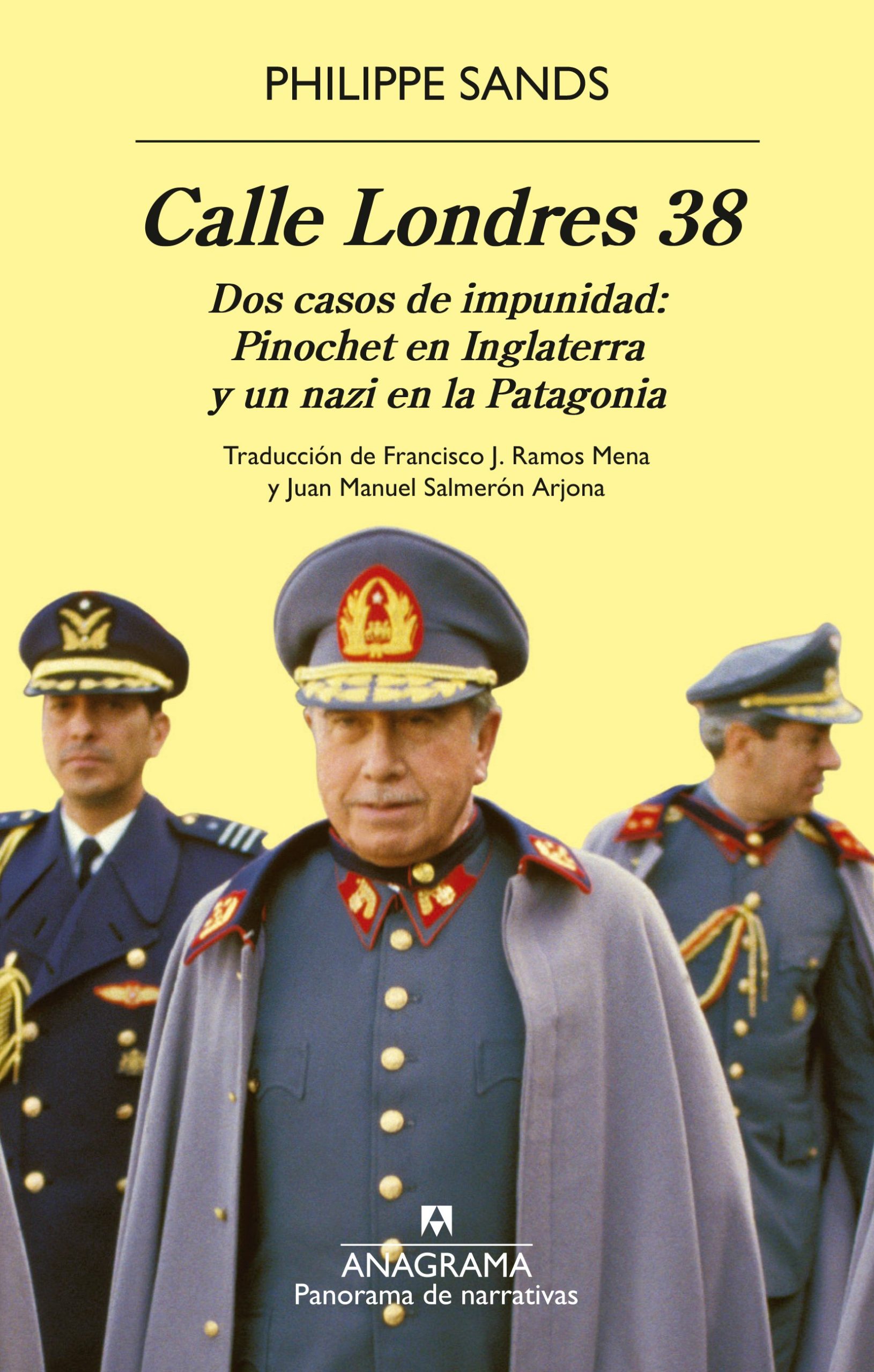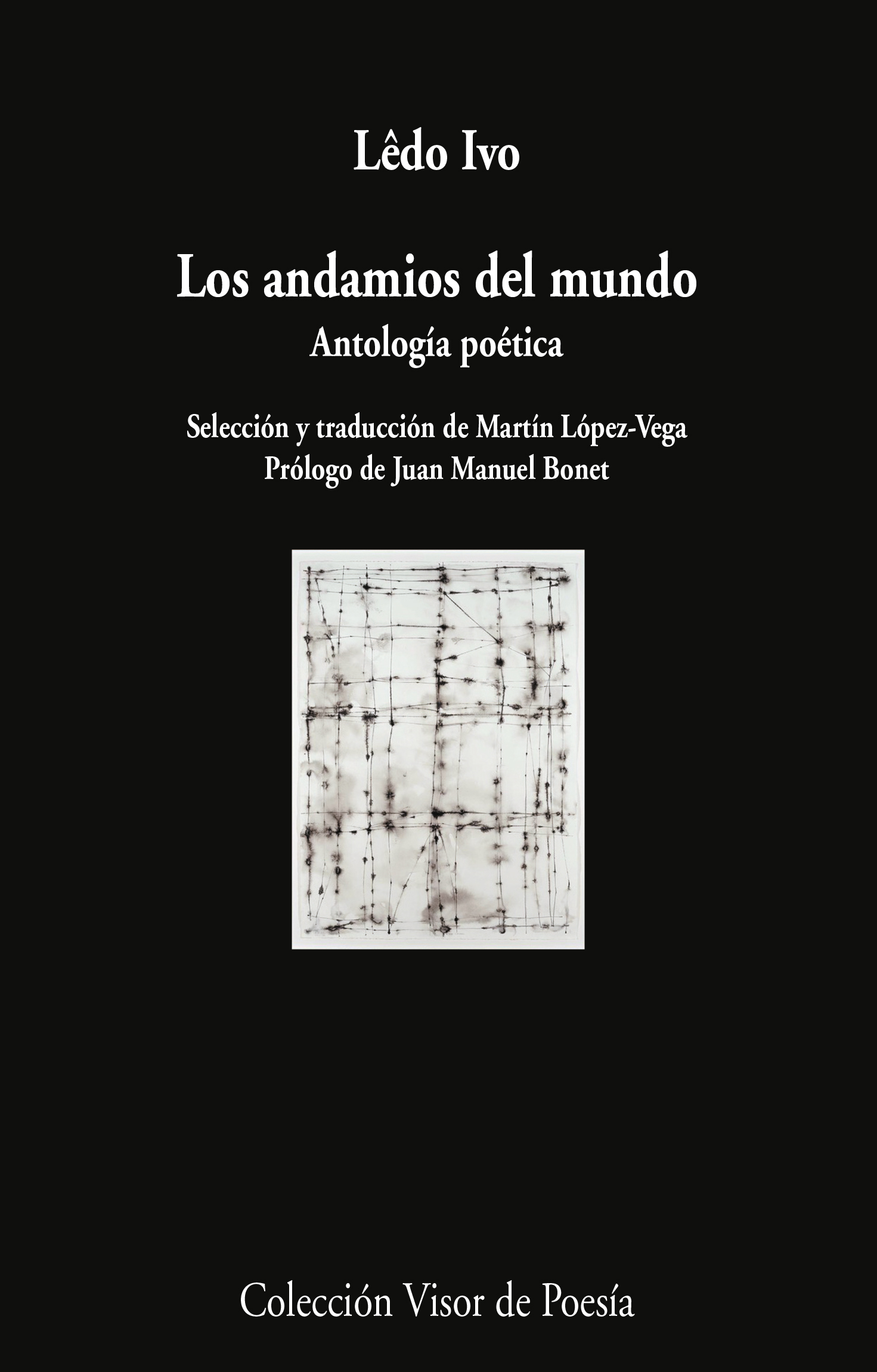Ann Bishop y la guerra de la malaria
Me pides que te cuente claves de mi vida… No creo ser original. Nacida en 1899, fui una niña solitaria, seria y responsable, a la que los libros le dieron alas para viajar por todo el mundo sin salir apenas de Inglaterra; una dama, como nos llamaban en el colegio Girton, donde desarrollé mi vida... Leer más La entrada Ann Bishop y la guerra de la malaria aparece primero en Zenda.

¿Qué es una guerra bacteriológica? ¿Solo el uso bélico de patógenos que causan enfermedad y muerte? No, los antibióticos, los antiparasitarios y los fármacos en general también han sido utilizados como armas. La escasez de quinina debido a la ocupación japonesa de las Indias Occidentales Holandesas, el tratamiento de la malaria en esos momentos, convertirá mis estudios de antimaláricos en un hito importante. Y aún en ese siglo XXI tuyo, mis estudios sobre los parásitos que causan el paludismo pueden ser esenciales en el estudio de esa vacuna antipalúdica que parece no llegar nunca.
La vida me situó en un campo, la parasitología, que todavía en tu tiempo sigue siendo postergado e ignorado.
Si te atreves, ven a pasear conmigo por la región de los grandes lagos ingleses recogiendo especímenes de las lagunas vírgenes y solitarias y conviértete por un momento en la bióloga de bota y bata que fui.
Si esto fuera una biografía al uso supongo que debería mencionarte mis estudios de Zoología, donde destaqué desde el primer momento obteniendo algunos premios. Pero sé que prefieres la crónica de cómo compaginé ser mujer y parasitóloga en los años en que estas dos palabras no solían ir en la misma frase.
Podría decirte con ironía que fui la mejor, porque en algunos momentos fui la única de mi entorno que se dedicó a los protozoos, esos seres formados por una sola célula autosuficiente. Parecía sencillo encontrar un puesto universitario, pero como ya supondrás, mi sexo conllevó que solo obtuviera un empleo no oficial de enseñanza y a tiempo parcial. Era un mundo de varones. Y a mí, por ejemplo, no se me permitía sentarme a la mesa del té con ellos, pero querida, no hay que perder nunca la calma, así que opté por aposentarme sobre el botiquín de primeros auxilios que había en la misma sala. Sin gritos ni interpelaciones molestas. Mi objetivo era conseguir mi graduación e investigar, y un puesto alrededor del té de las cinco no iba a torcer mi decisión.
Y poco tiempo después de que la Universidad de Cambridge concediera al fin títulos universitarios a las mujeres, en 1926, conseguí mi diploma. Y fui nombrada investigadora honoraria, lo que en román paladino quiere decir sin cobrar.
Mi primera oportunidad fue el ofrecimiento del profesor Dobell, del departamento de Zoología, para trabajar con él en el Instituto Nacional de Investigación Médica al terminar mi tesis. En aquel laboratorio apenas había un microscopio, un microtomo, frascos de tinciones, tubos de ensayo y pipetas. Y lo que faltaba como portaobjetos y cubres… lo compré yo: en aquel momento para mí era un sueño hecho realidad.
Disfrutaba trabajando con técnicas nuevas. Los protozoos, menos conocidos que otros microrganismos, eran como los coleguitas atrevidos de nuestras propias células, preparados para ser independientes unos de otros, para sobrevivir en libertad; en tu tecnológica centuria mis estudios han permitido conocer las claves de nuestros orígenes celulares, con sus complejas estructuras y su sofisticado reparto de tareas. Que, en definitiva, es tu historia. Y la mía.
Pero eran las bacterias en aquel tiempo las trending topic de todos los trabajos científicos. Y mientras ellas contaban con el gran predicamento de ser la causa de enfermedades míticas como la peste, el tifus o la romántica tuberculosis, la parasitología era algo desconocido, marginal y con poco glamour; o sea, como en tu siglo; pero yo era capaz de encontrar un festival de estos microrganismos en casi cualquier sitio, una sanguijuela de caballo, por ejemplo. Y los cultivaba y los estudiaba para conocer su vida secreta: cómo eran, qué comían, cómo se reproducían y qué las mataba. Tenía que conocer sus debilidades para comprender qué tratamientos podrían aplicarse frente a ellas. Estaba segura de que era un trabajo excelente, y por ello presenté mi obra sobre flagelados y amebas para obtener mi título de doctora, Cambridge Sc. D. Pero… no pudo ser. Se me otorgó un reconocimiento de consolación, porque ¿adivinas? en ese momento las féminas no podíamos ser miembros de la Universidad. Todos los intentos de que nosotras perteneciéramos al claustro universitario fracasaron hasta 1947. Quizá por eso, muchos años más tarde, organicé la Escuela de Verano para Mujeres Trabajadoras del Girton College, que potenciaba la realización intelectual a muchachas cuya educación había terminado a los 14 años.
Pero mi destino era el Plasmodium, ese protozoo que causa una enfermedad considerada urgencia médica en cualquier laboratorio de Microbiología y que lo peor que puede causarle a un paciente es la muerte en pocas horas.
El paludismo es una enfermedad olvidada hasta que es sufrida por las personas de nuestro confortable y aséptico primer mundo. Pero una guerra significa grandes desplazamientos humanos y exposición a microrganismos que no están en nuestro cómodo sofá. Y el paludismo mataba a nuestros soldados mejor que las armas.
Y ahí comenzará el trabajo por el que te has fijado en mí: el estudio de resistencias a los fármacos antiparasitarios. Que naturalmente se desarrollará con una beca (parecen vinculadas a la condición femenina) en el Instituto Molteno, que era el Instituto de Parasitología de Cambridge.
Ya en la Gran Guerra de 1914 se produjo el primer movimiento de terror ante la escasez de quinina, debido al bloqueo de suministros. Esto hizo que los investigadores comenzaran a estudiar alternativas terapéuticas para esta enfermedad, y a veces un hecho aparentemente inocente te pone en el lugar adecuado en el momento oportuno.
En 1927 el Consejo de Investigación Médica comenzó a buscar nuevos compuestos antimaláricos y, ¡oh casualidad!, solo el Instituto Molteno, que era donde yo trabajaba, disponía en ese momento de la única cepa de Plasmodio útil para pruebas de laboratorio, una especie que parasitaba a los canarios. Con mis investigaciones conseguí financiación para adquirir nuevas cepas y recibí una subvención para trabajar en la quimioterapia de la malaria y responsabilizarme de probar nuevos compuestos.
A estas alturas del relato debo recordarte algo que sabes sobradamente: el paludismo se transmite por la picadura de un mosquito que inyecta en nuestra sangre con su trompa semillas de animalitos, es decir, esporozoitos como los llamamos los parasitólogos, causando una grave patología cuando invaden los glóbulos rojos y los rompen. Otro aspecto interesante es que una mínima parte de estas formas parasitarias desarrollan formas sexuales masculinas y femeninas, y esas permiten, al picar de nuevo el mosquito, que siga la cadena epidemiológica, teniendo en el insecto otros cambios morfológicos profundos.
Mis estudios tuvieron tres líneas de investigación: cómo se alimentaban los mosquitos, cómo se formaban los gametos, esas células que permiten la continuación del ciclo, y por fin qué los hacía resistentes a los fármacos.

Lo primero fue descubrir su comportamiento alimentario. Para ello diseñamos una membrana preparada con una piel de pollo (una investigadora tiene que ser creativa y tener imaginación), a través de la cual comprobábamos los usos y costumbres gastronómicas del mosquito respecto a diferentes componentes de la sangre y distintas temperaturas.
Y enlazando con el estudio anterior era también conveniente saber qué factores desencadenaban el desarrollo de los gametos de la malaria en el ser humano. Y este trabajo tan antiguo se ha convertido en clave para la producción de vacunas, ya que uno de los caminos para erradicar el paludismo es modificar estas células para impedir su desarrollo en el mosquito y bloquear la transmisión de la enfermedad.
Y llegamos a un punto donde mis investigaciones se podrían entroncar con las que tanto os preocupan ahí, en ese siglo XXI tuyo tan tecnológico: la resistencia a los antimicrobianos.
Incluso en aquel momento de euforia por el descubrimiento de los antibióticos ya se había comenzado a intuir que las bacterias podían volverse resistentes a ellos, pero esto no parecía válido para los parásitos. Al fin llevábamos dos siglos utilizando la quinina y seguía siendo muy efectiva, pero era justo lo que escaseaba, como ya te he dicho, debido a la ocupación japonesa de las Indias Occidentales Holandesas, e interesaba comprobar que otros antipalúdicos no se hacían resistentes.
Como siempre, la ciencia es más sorprendente que cualquier historia: uno de los antipalúdicos estudiados, uno de los más eficaces, se hizo resistente en solo cuatro meses. Y cuando contestas a una pregunta surgen cien, y una era crítica: ¿mantiene el protozoo la resistencia al fármaco, en su ciclo por el mosquito? Para contestar a esa crucial pregunta se realizaron pases cíclicos entre pollitos y mosquitos demostrándose que la resistencia se mantenía sin posterior exposición a la droga.
Por desgracia, los primeros informes humanos confirmando mis investigaciones llegaron en 1950 desde Malasia, donde el fármaco había sido usado durante 18 meses. Los pacientes con paludismo terciario maligno no respondieron a las dosis que previamente habían sido efectivas.
A partir de ese momento mi dedicación a la resistencia de los antipalúdicos fue plena, a pesar de que trabajar con estos parásitos exigía una disciplina férrea, especialmente antes de que fuera posible conservar las cepas congelándolas a -70 °C. Un error era un desastre que invalidaba meses o años de trabajo. Pero yo era una científica británica rigurosa y competente. Lo logré.
Y al fin pareció que la ciencia parasitológica comenzaba a ser considerada y fundé un Grupo de Parasitología dentro del Instituto de Biología. El patrocinio no pudo ser mayor: cinco libras y un apoyo administrativo. A estas alturas de mi relato no te sorprenderá que una vez más utilizase mi humor y mi imaginación: como en las viejas iglesias, a la salida de la reunión aparecía con un platillo pidiendo una moneda de plata.
Con el tiempo, médicos y veterinarios se unieron, y se formó una asociación independiente que nos agrupara a todos.
Así, en cinco años pasé de sostener un plato de budín en la puerta pidiendo un óbolo a presidir una cena en la que se brindó por el nacimiento de la nueva sociedad.
Supongo que te preguntarás si mis esfuerzos tuvieron algún reconocimiento. Sí, alguno tuvo: fui elegida miembro de la Royal Society en 1959, y miembro del Comité de Malaria de la Organización Mundial de la Salud.
Lamentablemente, a medida que iba cumpliendo años, la artritis afectó mi movilidad y me consoló disfrutar de mi gran biblioteca, donde podía leer libros de historia de la medicina y volvía a recrear mi infancia volando con mi imaginación y convirtiéndome en una bióloga de sillón y una exploradora de mundos y tiempos pasados desde mi sofá.
Confío en que mi relato, el de una dama inglesa que dedicó su vida a la investigación, te haya interesado. Y si te has propuesto contar mi historia, espero de ti que sea sin estridencias ni estrépitos.
La entrada Ann Bishop y la guerra de la malaria aparece primero en Zenda.