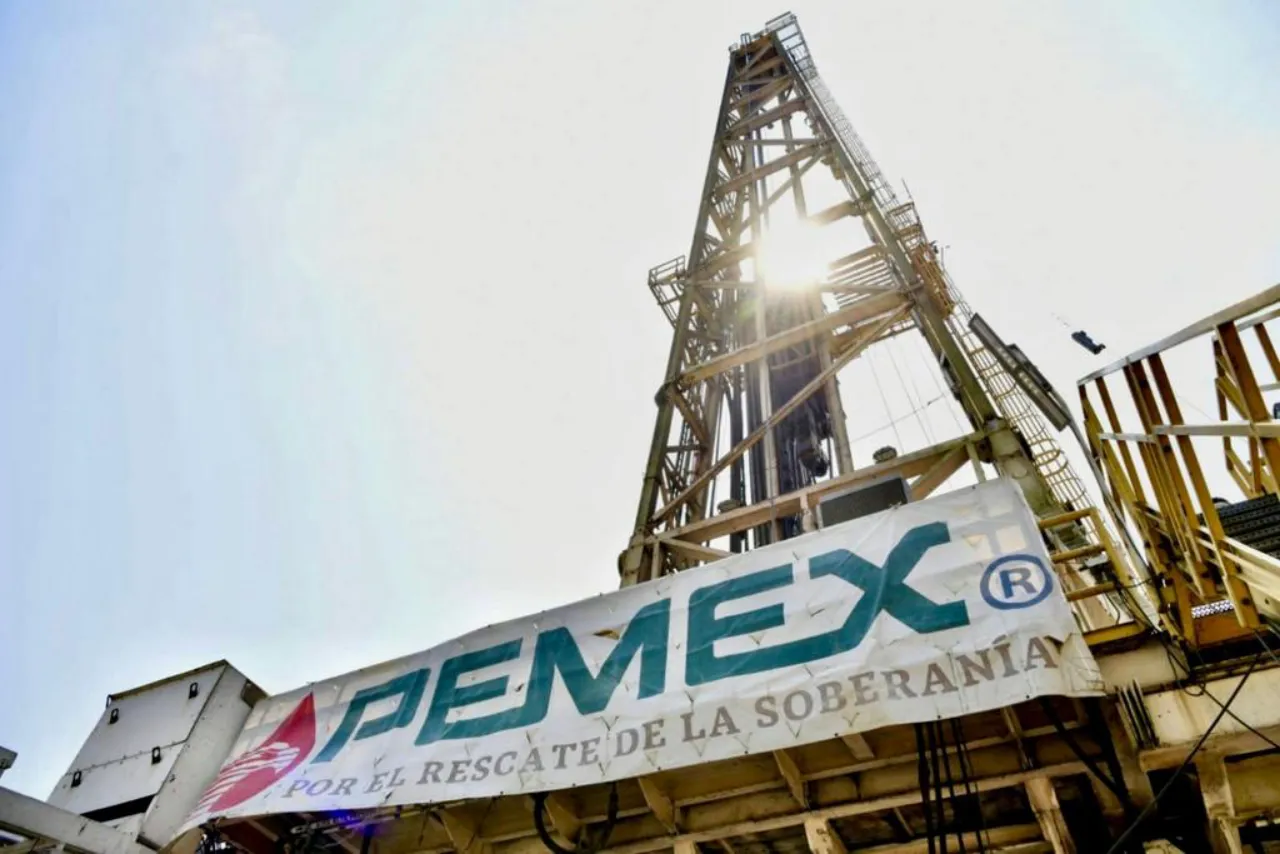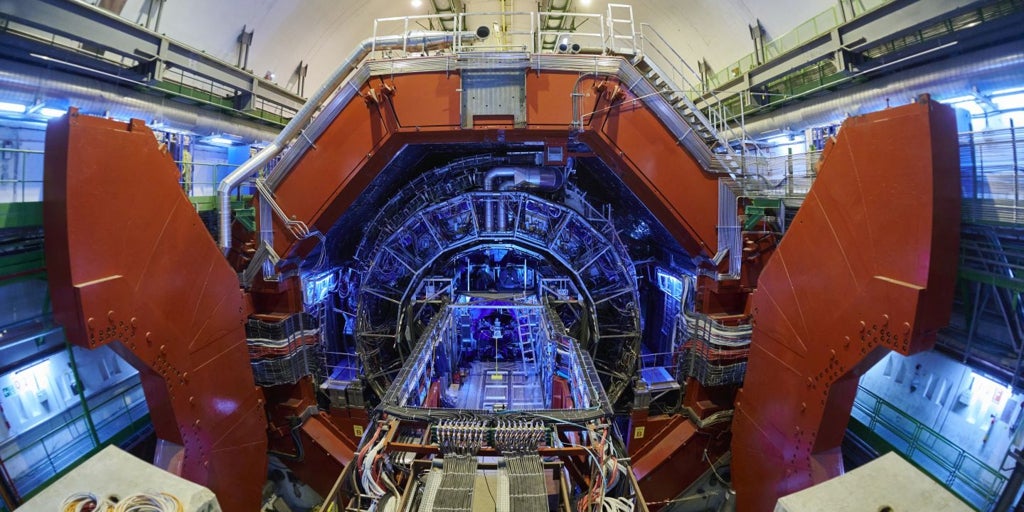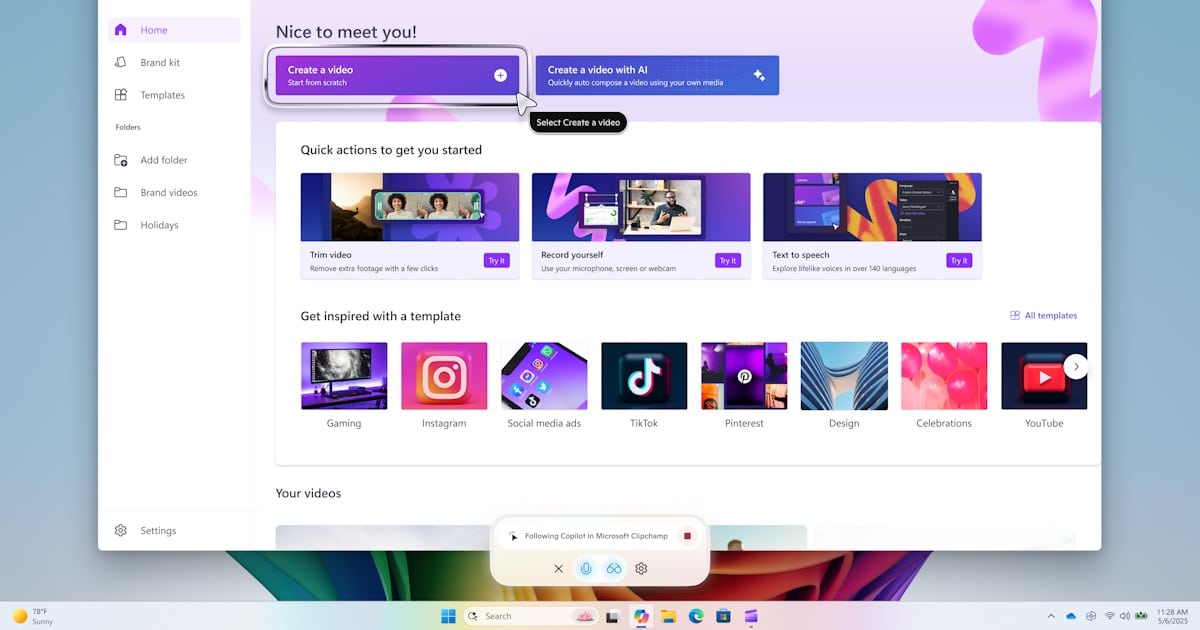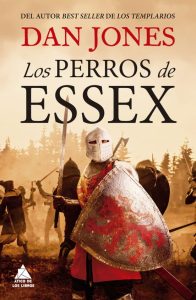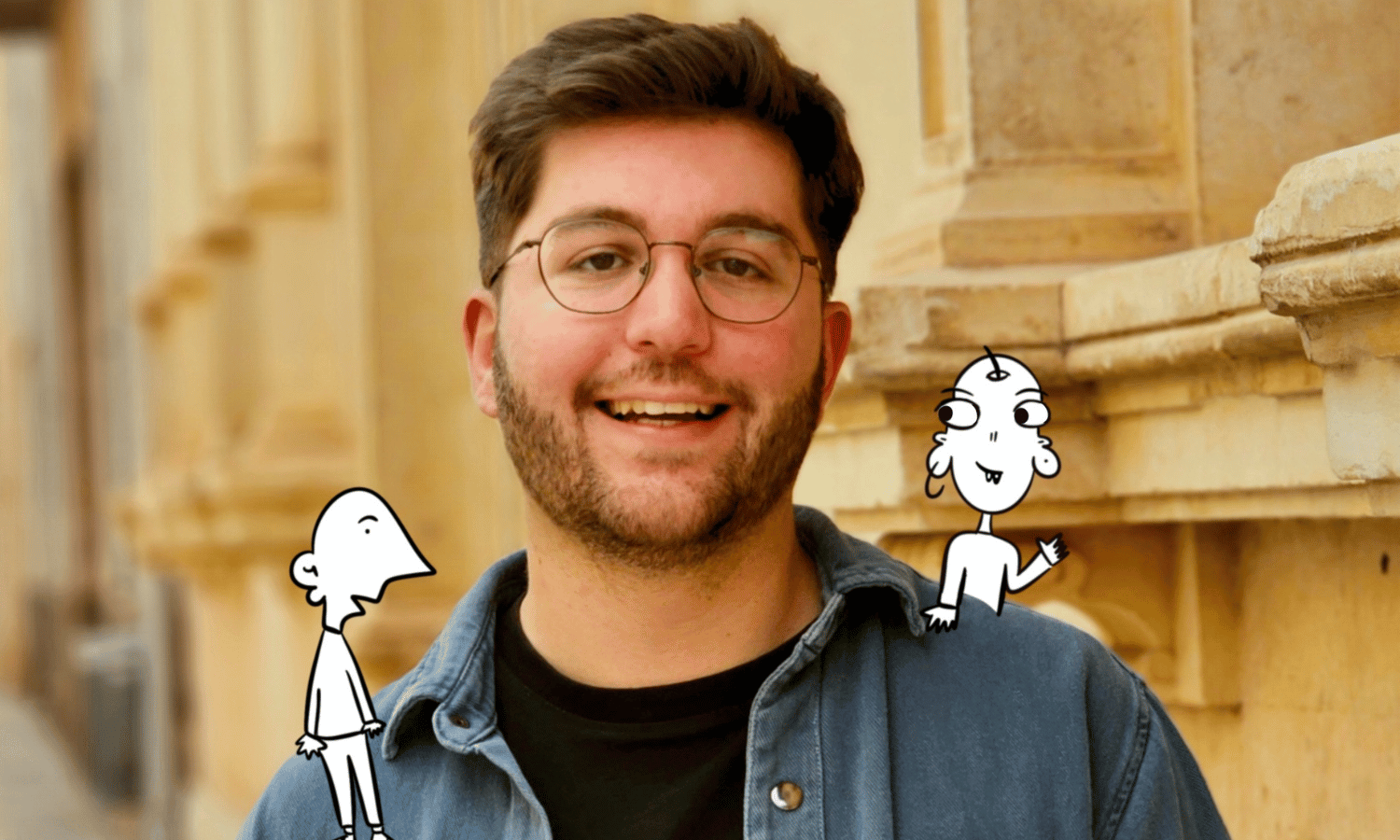Mañana será otra vida
Sacaba pecho el día en los veladores de un bareto de Felipe Segundo en el que un grupo de 'chavalitros' se entretenía tratando de engañar a la aurora. Mañaneo eterno de los que se negaban a volver a casa, poniéndole obstáculos al cansancio. Cervezas en vasos de caña, chaquetas sobre los hombros de las niñas, gorras de marineros, palabritas desinhibidas en los oídos, risas tontorronas. Los abuelos del Porvenir desayunaban al lado, echando la vista por encima del periódico, como visionando un documental de La 2. Algunos se mordían los labios y negaban con la cabeza, otros capturaban con curiosidad y entrañable envidia los gestos de una fulgurante, hermosa e indomable juventud. Como decía la canción: les dieron las diez, también las once… Cuando éstos se fueron a reposar los sueños sobre el sueño, todo volvió a ponerse en marcha. Aún quedaba munición postrera en la pipa de lo distinto, una bala de plata que iba a propulsarse con la fuerza que daba el saber que todo se escurría, que todo podía desmoronarse en cualquier momento, como ese enorme castillo de jarras de rebujito que unos micurrias se inventaron en la noche del viernes y que acabó jaleando medio manicomio de la cordura. Había que rematar a la pena. A quemarropa. Acertarla en la cabeza, asegurarse de que no se movía. Quedaba un culín en el caldero de la alquimia, había que coronar la cima de las nuevas posteridades. Terminar de escalar la cumbre del jolgorio y volver a colocar en ella la bandera de las primaveras completas. «Vivir la Feria los siete días…», canturreaba una flamenca mientras se volvía a arreglar para ir a almorzar. Cruzaban por una calle Asunción semivacía los más valientes con sus respectivas troupes. Hacía un tiempo descafeinado, como si el clima, preparándose para lo que venía, quisiese empezar a ensayar una depresión preventiva. Pero no, los habitantes de la gloria llevaban en el semblante el corrector de bolsas de la luz, que no es otro que el que habita entre sus labios, el que deja ver sus dientes. Se había desmelenado el real, como si hubiese salido de la cama y se hubiera puesto a charlar en sudadera y moño con los que llegaban, como si se hubiera despreocupado porque ya estábamos en confianza. Como todos los años, hacían acto de presencia 'Los últimos de Bienvenida' . Incombustibles, impasibles, como si todo acabase de empezar. «Hombre, a mí me dicen que el lunes sigue esto montado, y aquí estoy a la hora de la comida. Fíjate cómo será la cosa que me gusta como huele hasta la mierda de los caballos». Los más chicos tomaban las aceras, jugaban al pollito inglés. Una niña contaba hasta tres mientras los demás avanzaban. Cuando se daba la vuelta se quedaban inmóviles. Todo eran señales de que iba llegando el fin. Ese juego representaba el otro juego que nos expiraba en la cara. En un abrir y cerrar de ojos, en un pispás tan efímero como intenso. Otros bambinos también tiraban petarditos que sonaban contra el suelo como las últimas pisadas de unos calambres que se autoconsumían. Se bailaban las penúltimas sevillanas con el ímpetu de lo que se esfumaba. Los caseteros y los porteros paladeaban una recta final que les permitía desabrocharse algún botón, las palizas acumuladas se les destensaban en el cuerpo. «Vamos a por la espada, maestro», le espetó un colega a otro desde la acera. «Ya está cuadrado el morlaco, llevo el estoque en la mano», respondió ágil el otro riendo a la vez que le daba una palmada en la espalda. La engañosa calma del principio se reveló en espejismo por la tarde. Comenzaban a aparecer todos los que no se querían perder el último baile, los que querían volver a columpiarse una vez más de la luna gitana. «Esta noche yo acabo en los buñuelos, lo saben los hebreos», juraba un chaval debajo de la portada. Por lo visto quedaban asuntos por resolver, faenas que redondear, vasos que vaciar. Avanzaba todo como si el calendario no se moviese, la gente se negaba pensar en un mañana. Lo amargo se sentía bajito. Será por eso por lo que Sevilla es un secreto a voces afinadas. Un secreto que se custodia a los cuatro vientos. Se vaciaba en las caras el reloj de albero de lo surrealmente hermoso. Los allí presentes se dejaban la piel intentando recolectar los últimos granos de euforia. Pero lo hacían conscientes de que las Ferias no se van, las Ferias se ausentan para que las aprendamos a valorar. Las Ferias no tienen puntos finales. Tienen puntos suspensivos, o más bien puntos suspendidos en los futuros que se cargan de razones para dejarse volver a crecer las uñas que alimentan las ansias de existencias. Todos los caminos llevan al laberinto de la alegría , un lugar en el que perderse significa encontrarse, en el que uno se desorienta para poder ubicarse. Adelante con los fuegos. Volveremos a perseguir a la primavera. Volveremos como se vuelve a los sitios donde se muere la pena. Gracias.
Sacaba pecho el día en los veladores de un bareto de Felipe Segundo en el que un grupo de 'chavalitros' se entretenía tratando de engañar a la aurora. Mañaneo eterno de los que se negaban a volver a casa, poniéndole obstáculos al cansancio. Cervezas en vasos de caña, chaquetas sobre los hombros de las niñas, gorras de marineros, palabritas desinhibidas en los oídos, risas tontorronas. Los abuelos del Porvenir desayunaban al lado, echando la vista por encima del periódico, como visionando un documental de La 2. Algunos se mordían los labios y negaban con la cabeza, otros capturaban con curiosidad y entrañable envidia los gestos de una fulgurante, hermosa e indomable juventud. Como decía la canción: les dieron las diez, también las once… Cuando éstos se fueron a reposar los sueños sobre el sueño, todo volvió a ponerse en marcha. Aún quedaba munición postrera en la pipa de lo distinto, una bala de plata que iba a propulsarse con la fuerza que daba el saber que todo se escurría, que todo podía desmoronarse en cualquier momento, como ese enorme castillo de jarras de rebujito que unos micurrias se inventaron en la noche del viernes y que acabó jaleando medio manicomio de la cordura. Había que rematar a la pena. A quemarropa. Acertarla en la cabeza, asegurarse de que no se movía. Quedaba un culín en el caldero de la alquimia, había que coronar la cima de las nuevas posteridades. Terminar de escalar la cumbre del jolgorio y volver a colocar en ella la bandera de las primaveras completas. «Vivir la Feria los siete días…», canturreaba una flamenca mientras se volvía a arreglar para ir a almorzar. Cruzaban por una calle Asunción semivacía los más valientes con sus respectivas troupes. Hacía un tiempo descafeinado, como si el clima, preparándose para lo que venía, quisiese empezar a ensayar una depresión preventiva. Pero no, los habitantes de la gloria llevaban en el semblante el corrector de bolsas de la luz, que no es otro que el que habita entre sus labios, el que deja ver sus dientes. Se había desmelenado el real, como si hubiese salido de la cama y se hubiera puesto a charlar en sudadera y moño con los que llegaban, como si se hubiera despreocupado porque ya estábamos en confianza. Como todos los años, hacían acto de presencia 'Los últimos de Bienvenida' . Incombustibles, impasibles, como si todo acabase de empezar. «Hombre, a mí me dicen que el lunes sigue esto montado, y aquí estoy a la hora de la comida. Fíjate cómo será la cosa que me gusta como huele hasta la mierda de los caballos». Los más chicos tomaban las aceras, jugaban al pollito inglés. Una niña contaba hasta tres mientras los demás avanzaban. Cuando se daba la vuelta se quedaban inmóviles. Todo eran señales de que iba llegando el fin. Ese juego representaba el otro juego que nos expiraba en la cara. En un abrir y cerrar de ojos, en un pispás tan efímero como intenso. Otros bambinos también tiraban petarditos que sonaban contra el suelo como las últimas pisadas de unos calambres que se autoconsumían. Se bailaban las penúltimas sevillanas con el ímpetu de lo que se esfumaba. Los caseteros y los porteros paladeaban una recta final que les permitía desabrocharse algún botón, las palizas acumuladas se les destensaban en el cuerpo. «Vamos a por la espada, maestro», le espetó un colega a otro desde la acera. «Ya está cuadrado el morlaco, llevo el estoque en la mano», respondió ágil el otro riendo a la vez que le daba una palmada en la espalda. La engañosa calma del principio se reveló en espejismo por la tarde. Comenzaban a aparecer todos los que no se querían perder el último baile, los que querían volver a columpiarse una vez más de la luna gitana. «Esta noche yo acabo en los buñuelos, lo saben los hebreos», juraba un chaval debajo de la portada. Por lo visto quedaban asuntos por resolver, faenas que redondear, vasos que vaciar. Avanzaba todo como si el calendario no se moviese, la gente se negaba pensar en un mañana. Lo amargo se sentía bajito. Será por eso por lo que Sevilla es un secreto a voces afinadas. Un secreto que se custodia a los cuatro vientos. Se vaciaba en las caras el reloj de albero de lo surrealmente hermoso. Los allí presentes se dejaban la piel intentando recolectar los últimos granos de euforia. Pero lo hacían conscientes de que las Ferias no se van, las Ferias se ausentan para que las aprendamos a valorar. Las Ferias no tienen puntos finales. Tienen puntos suspensivos, o más bien puntos suspendidos en los futuros que se cargan de razones para dejarse volver a crecer las uñas que alimentan las ansias de existencias. Todos los caminos llevan al laberinto de la alegría , un lugar en el que perderse significa encontrarse, en el que uno se desorienta para poder ubicarse. Adelante con los fuegos. Volveremos a perseguir a la primavera. Volveremos como se vuelve a los sitios donde se muere la pena. Gracias.
Publicaciones Relacionadas
-U12551770604GaY-1024x512@diario_abc.jpg)