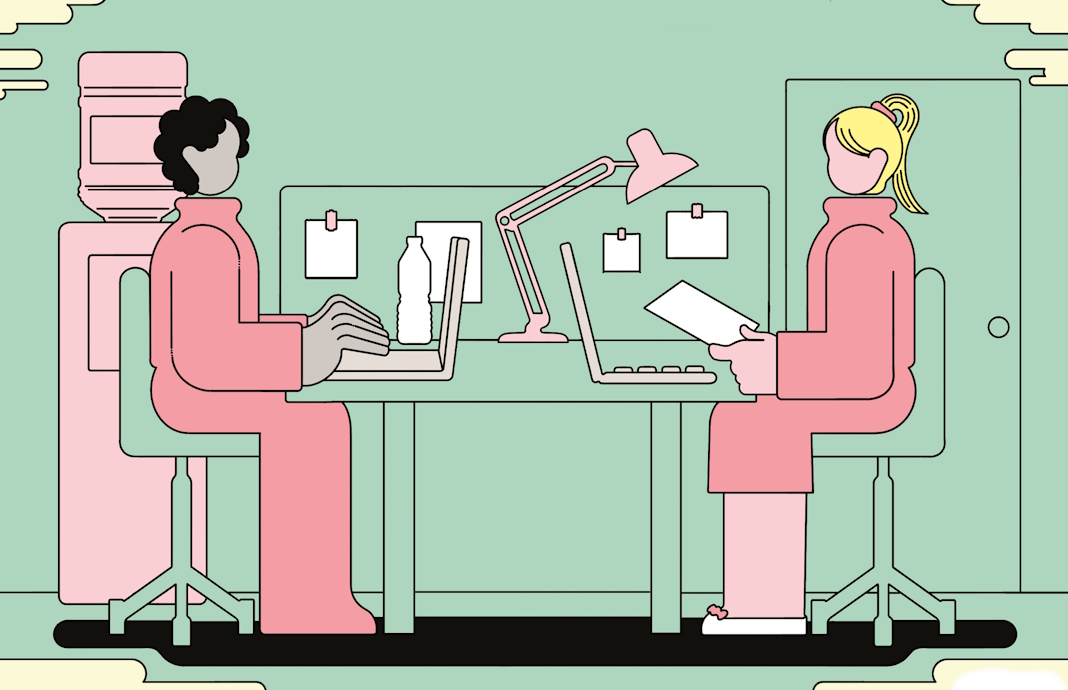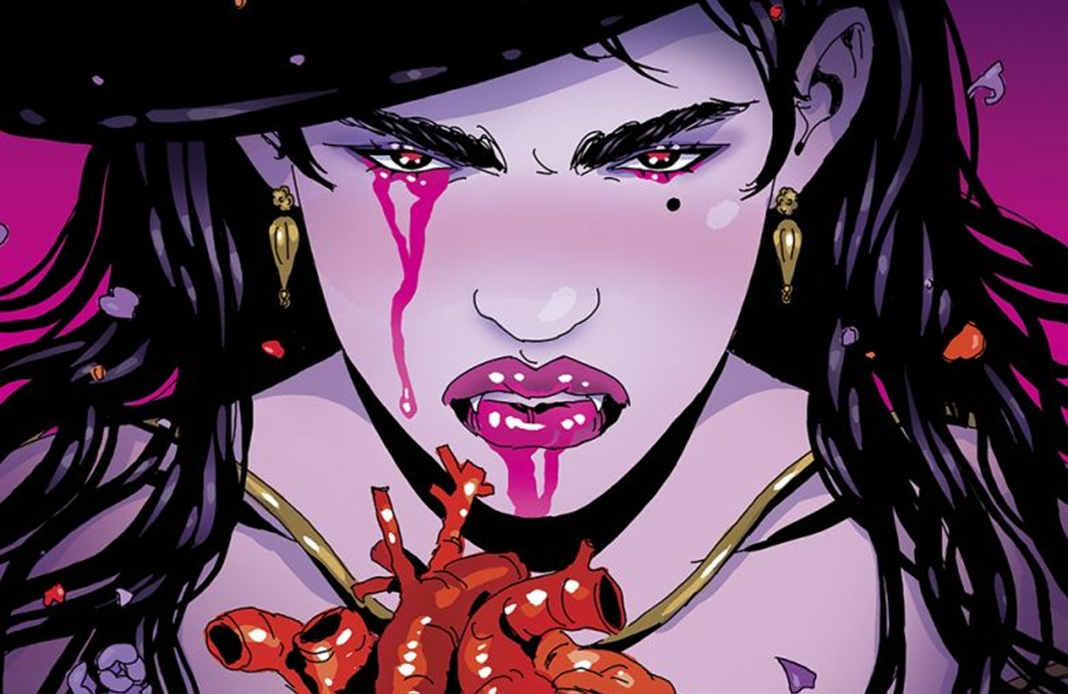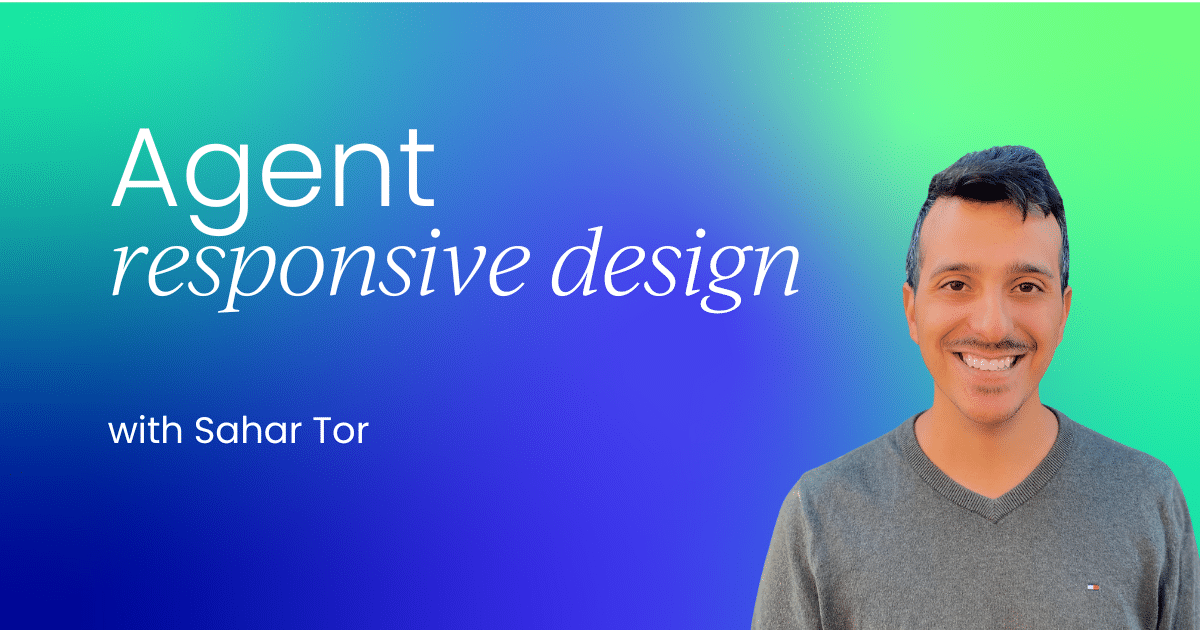Los peligros de un Congreso avasallado
El espectáculo al que asistimos en las últimas semanas habla de una degradación institucional que justifica el debate y la preocupación: ¿naturalizamos un sistema que se erosiona a sí mismo?

Cuesta imaginar una institución más maltratada y asediada que el Congreso Nacional. Mientras unos le arrojan piedras desde la calle, otros lo desprestigian adentro mismo del recinto con un despliegue de vulgaridad y chapucería que provoca estupor y vergüenza ajena. Hasta se ha consentido, sin muchas reacciones, que un hombre fuerte del Gobierno patotee físicamente a un diputado en los pasillos de la Cámara.
Todo tiende a verse como el ruido de fondo de una política circense, como si apenas formara parte del folclore de un gobierno revoltoso y transgresor que no juega con las reglas ni los modos de “la casta” y que se regocija en desafiar lo establecido. Sin embargo, el espectáculo al que asistimos en las últimas semanas habla de una degradación institucional que justifica, al menos, el debate y la preocupación: ¿naturalizamos un sistema que se erosiona a sí mismo?; ¿convalidamos un vapuleo institucional que puede debilitar el propio andamiaje republicano?; ¿vamos a una especie de Congreso maniatado por una mezcla de agresión externa y daños autoinfligidos? Sin ánimo de dramatizar ni de caer en planteos altisonantes, hay preguntas sobre la calidad democrática que adquieren una inquietante vigencia.
Nada de esto, por supuesto, ha nacido de un repollo. Si se miran las últimas décadas, se verá que el deterioro institucional está muy lejos de ser un dato reciente. El Congreso pasó de ser una terminal de Banelco a ser una escribanía. El debate y la deliberación cedieron su lugar a los aplausos ciegos: se ovacionaron el default y las estatizaciones. Al mismo tiempo se resignaron facultades en beneficio de un hegemonismo kirchnerista que gobernó con superpoderes, decretazos y leyes de emergencia. Solo en la 125, y de manera agónica, el Senado le puso un límite a la voracidad impositiva del Ejecutivo.
Estos antecedentes han derivado en una suerte de desprecio cultural por las instituciones en general, y por el Congreso en particular: nadie se siente especialmente convocado a cuidar y respetar a ese poder del Estado. Ante la sociedad, ha caído en una ciénaga de desprestigio. Es una reputación que a veces se nutre de prejuicios y que puede resultar injusta, pero que también ha sabido ganarse a fuerza de ramplonería, escándalos y papelones. Los discursos antipolítica ven al Congreso como un nido de privilegios. El lugar común dice que los legisladores ganan mucho y trabajan poco, aunque esa, como todas las simplificaciones y generalizaciones, se parece más a una burda caricatura que a un diagnóstico riguroso.
La realidad es que las legislaturas provinciales, en especial la de Buenos Aires, son mucho más opacas y menos profesionales que el Congreso Nacional. Se benefician de no tener tantos reflectores apuntándoles, y cuando queda expuesta su obscenidad, como ocurrió con el caso Chocolate, esperan que pase el tiempo para volver a la oscuridad.
En el caso del Congreso, hay que recordar que hasta hace cinco minutos se sentaba en el Senado el inefable Edgardo Kueider, o que las últimas sesiones de Diputados han sido un derroche de guaranguería, audacia e improvisación. Puede ocurrir –es cierto– que las inconductas y la estridencia de unos pocos tiñan de sospechas y descrédito al conjunto. Es justo reconocer que hay muchos legisladores que honran su investidura con un trabajo serio, comprometido y profesional. ¿Son mayoría? Parece claro, por lo pronto, que no alcanzan para marcar el tono y moldear la imagen de un parlamento que cada vez se parece más a una parodia de sí mismo.
No se trata de un fenómeno exclusivamente argentino. En una era en la que la política agita la impaciencia, el resentimiento y el enojo social, “pegarles” a las instituciones, y a todo lo que se identifique con las elites se ha convertido en un deporte tan peligroso como natural. Un párrafo de Cayetana Álvarez de Toledo, que fue congresista en España, puede ayudar a mirar el fenómeno en clave internacional, aunque no sirva de consuelo: “De unos años para acá, los diputados fuimos señalados como miembros de ‘la casta’: una suerte de parásitos, gente mediocre que pasta en el presupuesto, rematadamente vagos, cuando no directamente chorizos. De tanto verse así retratados, en la televisión y en las redes, muchos diputados acabaron por confundir la caricatura con la realidad. Se sentían culpables. Se replegaban. Intentaban hacerse perdonar. Esta actitud defensiva era injustificada y peligrosa. Detrás de la visión despectiva del parlamentario suele ocultarse una agenda denigratoria de la democracia”. El mundo, después de todo, viene de ver la toma del Capitolio (en 2021) y el asalto al Congreso en Brasil (en 2023), por el que ahora irá a juicio el expresidente Bolsonaro.
Se impone, entonces, una pregunta de fondo: ¿no asistimos en la Argentina a una imperceptible, aunque no precisamente silenciosa, erosión democrática?; ¿hay una estrategia deliberada para convertir al Congreso en un circo que alimente su propio desprestigio?
El bloque oficialista parece empeñado en promover el tumulto y desafiar no solo las reglas del procedimiento parlamentario sino las más elementales de la educación. Después de arrojarse vasos de agua de una banca a otra, desenfundar un megáfono y proponer “picos” de reconciliación tras una coreografía de trompadas y empujones, tal vez pueda resultar ingenuo creer que todo es casualidad. Es cierto que parece haber algo de naturaleza propia en ese comportamiento bochornoso y discordante. Por las listas de La Libertad Avanza entró en el recinto lo que un refinado dirigente político define como “el outlet de la casta”; una suerte de armada Brancaleone que, desde la marginalidad, desafía el adjetivo “honorable” que, casi como una ironía, conservan las cámaras legislativas. Pero ¿hay también una intención deliberada de desprestigiar y denigrar más a un Congreso que ya arrastra un historial complicado?; ¿lo que vemos es parte de la estrategia de un oficialismo que apuesta más a la ruptura y al conflicto que a la negociación y al acuerdo?; ¿hay un guion detrás de los escándalos? Algo de eso podría intuirse después de que se filtraran presuntos audios del presidente de la Cámara llamando a enturbiar y “pudrir” el desarrollo de una sesión. Algo parece sintonizar, además, con un oficialismo que, en espejo con el kirchnerismo, se siente más cómodo escuchándose a sí mismo que aceptando la pluralidad de voces. Quedó en evidencia con el video institucional del 24 de marzo: aunque tiene la virtud de proponer una memoria más amplia y confrontar la visión sesgada y sectaria del kirchnerismo, tiene el defecto de la voz única y arrogante. Cae en la tentación del monólogo, siempre reñido con la diversidad y los matices.
Lo que se ve hoy en Diputados es un recinto avasallado, en el que solo se escuchan los gritos de libertarios y kirchneristas, emparentados por su temeridad y su prepotencia. Los actores más mesurados quedan descolocados; los aliados del oficialismo trabajan “a reglamento”, sin estímulo para poner su profesionalismo y su experiencia legislativa al servicio de un estilo desquiciado. En el Senado, mientras tanto, hay una presidenta ignorada y marginada por el vértice del poder. Es cierto que, desde el envío del proyecto de la Ley Bases, en los albores de la gestión mileísta, el Congreso ha sido un actor protagónico del debate público. Pero es inevitable preguntarse por la calidad y la consistencia de ese protagonismo. A más de un año de gobierno, y detrás del espectáculo carnavalesco, el parlamento ha sido eludido en dos de sus funciones esenciales: discutir y sancionar una ley de presupuesto y avalar la designación de jueces de la Corte. ¿Caminamos hacia lo que Luis Alberto Romero define como “una democracia de líder”? ¿Volvemos, como en el kirchnerismo, a un modelo de debilidad institucional para reforzar y expandir los límites de la autoridad presidencial? En sectores moderados del propio Congreso empieza a percibirse una preocupación de fondo. Algunos releen con inquietud un texto de Francis Fukuyama en el que advierte sobre la “vetocracia”, un fenómeno que refleja la fragilidad democrática derivada de los populismos de cualquier signo ideológico.
“Lo que importa es que salgan las leyes; lo demás no le importa a nadie”, dijo, con liviandad, el presidente de la Cámara de Diputados. Es una idea que parece concebir al Congreso como una mera “fábrica de leyes” y que remite, además, al desprecio de las formas, los procedimientos y la transparencia. La frase describe una especie de resultadismo extremo, como si no importara “cómo” se hacen las cosas, sino que se logren los objetivos, aunque sea de cualquier manera y a cualquier precio. Una versión devaluada de “el fin justifica los medios”; una especie de relativismo ético y a la vez jurídico.
En tiempos de crisis económicas y de urgencias materiales, la calidad institucional puede confundirse con “un lujo” que no nos podemos dar. La historia argentina de las últimas décadas nos muestra, sin embargo, que los atajos institucionales siempre trajeron más penurias y más atraso. Boicotear el Congreso, desde afuera y desde adentro, es un camino al fracaso. Las alarmas están sonando. Ojalá sean escuchadas antes de que sea demasiado tarde.