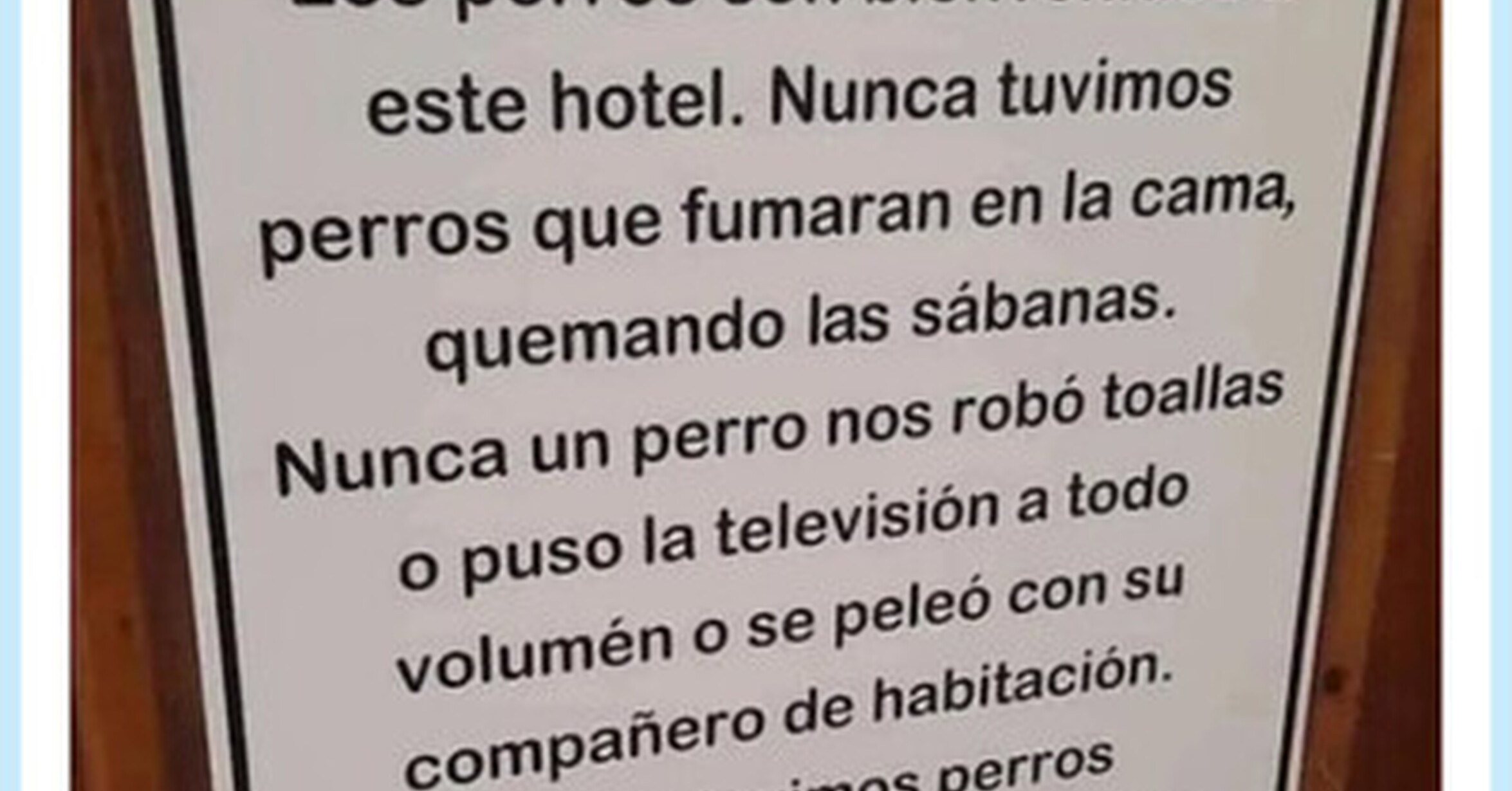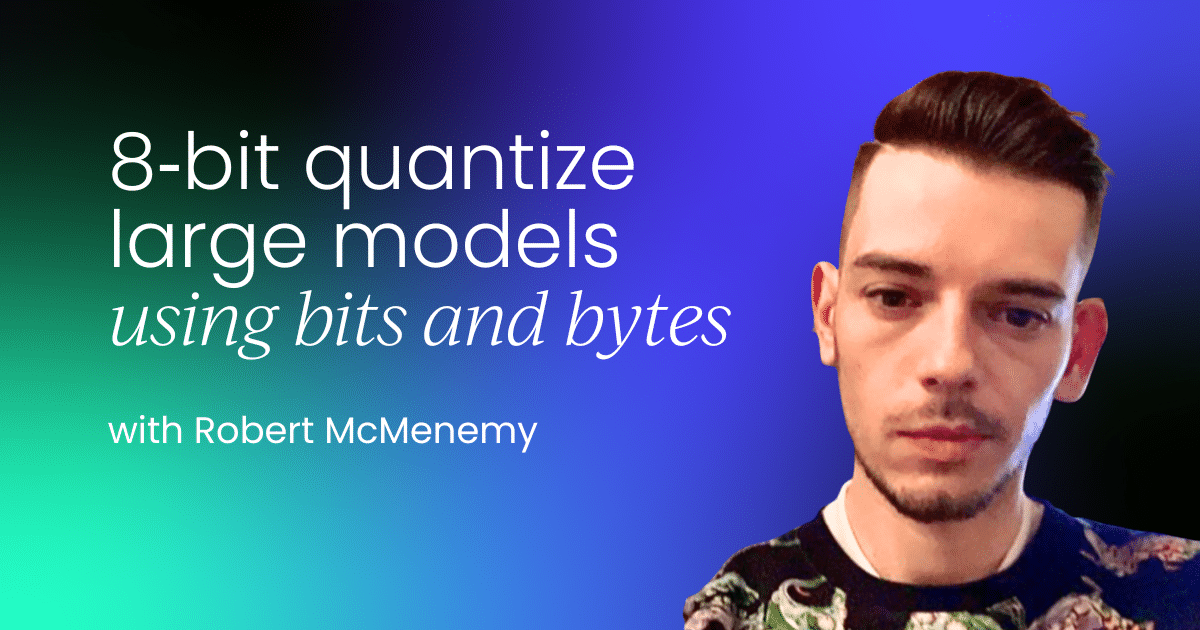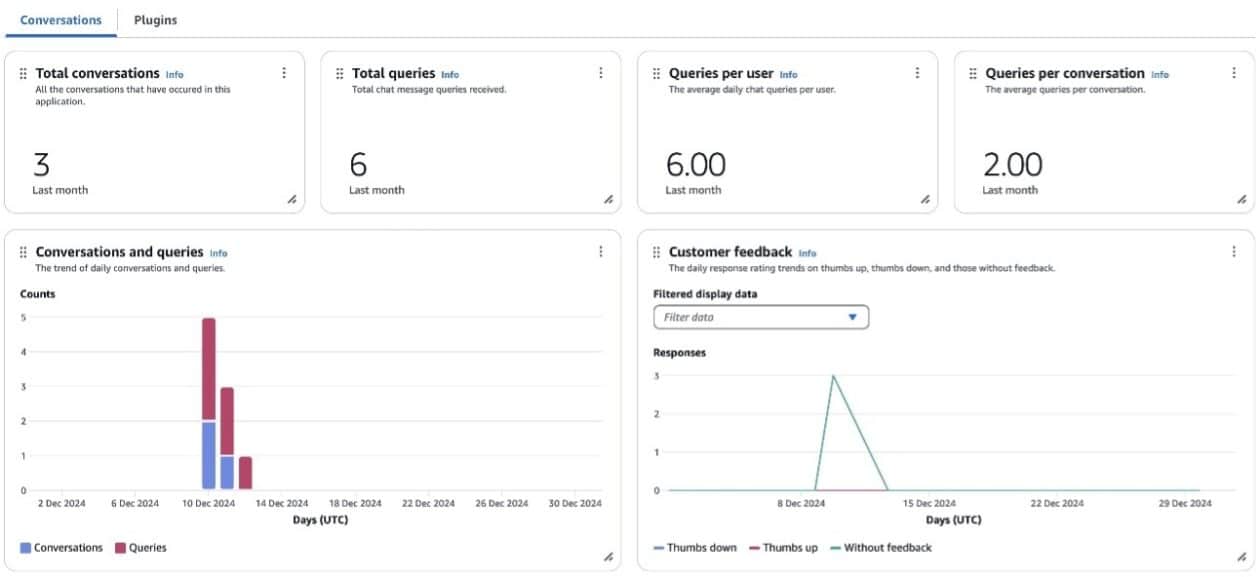Lluvia dorada
La lágrima caliente y silenciosa rodó desde el lagrimal de su ojo derecho, dejando una estela en su rostro, para terminar en la comisura de su labio. Era la última. Ya no le quedaban más. Las había agotado todas cuando se enteró de la decisión que había tomado su padre. En su regazo, el pequeño... Leer más La entrada Lluvia dorada aparece primero en Zenda.

—¡Oh dioses, salvadnos, os lo suplico! ¡Salvadnos!
Cerró los ojos y comenzó su plegaria. Los labios resecos por la falta de agua y alimento se movían al ritmo de las palabras inaudibles.
—¡Oh, dioses, no nos dejéis morir! ¡Oh tú, soberano y padre de dioses y hombres! Por tu afán aquí me veo encerrada, por tus ansias de mí. Permite que tu hijo viva.
El pequeño se había callado y chupaba ahora la aureola de la Dánae, buscando el pezón para succionar lo poco que quedaba en sus pechos antes hinchados y abundantes, ahora secos. El dolor de la succión se dibujó en el rostro de la mujer. Ya quedaba poco; si el mar no la mataba, la mataría el hambre y la sed. Acercó el cuerpecito de su hijo aún más al suyo. Lo sintió frío. Y se acordó de cómo había llegado a este mundo.
El destino de su padre, Acrisio, era como un aliento caliente sobre la nuca de Dánae desde que nació. Él nunca tendría un varón, que era lo que más deseaba, pero sí una hija, ella, que se convertiría en madre de un niño. Un niño que acabaría con la vida de su abuelo. Con aquel vaticinio, la libertad de Dánae se resquebrajó. Fue encerrada en una gran cámara subterránea desde donde podía ver el sol y la luna y el paso de las estaciones. Solo se le permitió relacionarse con mujeres. Siempre mayores que ella. No conoció la niñez, ni la adolescencia, tampoco la amistad entre iguales, el amor, el campo, el río, las murallas ni el bosque que rodeaba la ciudad como un cinturón. Tuvo un gatito de compañía, algo excéntrico, pensaban los que la rodeaban. Los gatos no se domestican, los perros en contadas ocasiones y, sobre todo, como defensa del hogar. Pero no le importó, esa fue su pequeña rebeldía. Nunca sintió tristeza, pena o compasión por sí misma. No conocía otra forma de vida y tampoco creía que hubiese. Era blanca como la luna y tenía un bello cuerpo, aunque algo enfermizo. La humedad y la falta de sol no ayudaban. Pero sus grandes ojos azules y su pelo negro, ondulado y larguísimo le conferían un aspecto muy atractivo. Aspecto que ella misma no sabía que tuviera. Jamás se había visto en un espejo, jamás preguntó a aquellas mujeres cómo era. Tampoco conocía el concepto de belleza; allí dentro nada de eso importaba. La educó su madre, por la que sentía un amor profundo, y unas cuantas nodrizas con las que aprendió música y a tejer. No ansiaba la libertad; la vida era eso: tejer, hablar con mujeres, ejercitarse, salir al pequeño patio interno para recoger agua y unos rayos de sol. Darse baños, comer, tocar la lira, acicalarse. No había más. Ella desconocía que fuera de aquellas murallas subterráneas existía un mundo. Ni siquiera había visto el mar.
Pero lo escrito, escrito está y se debe cumplir. El oráculo se hizo carne mientras dormía. Una lluvia se coló por las grietas de su alcoba; ella soñaba despierta sobre su lecho. La primera le cayó en la frente, abrió los ojos y se la limpió. No le dio importancia, pensó que había sido la humedad, tal vez estuviera lloviendo. La segunda impactó sobre sus labios y entonces sí, se extrañó; estaba caliente y sabía dulce como la miel. Se incorporó y encendió la lámpara de aceite que dejaba todas las noches a los pies de su cama. Entonces lo vio bien. El techo era del mismo color que el oro, brillaba como el sol. El asombro tomó por sorpresa a Dánae cuando ya una lluvia dorada y dulce caía sobre ella. Sintió sopor, un sueño que relajó sus extremidades; no pudo hacer nada, parecía como si alguien se hubiera apoderado de su voluntad. Y fue allí, eso lo sabría tiempo después, que el mismísimo Zeus, convertido en lluvia de oro para esquivar la custodia paterna, la tomó por primera y última vez.
Ella no fue consciente de que aquella noche había yacido con un hombre, con un dios, hasta que su vientre comenzó a abultarse y dejó de aparecer aquella sangre que, como le habían dicho sus nodrizas, la convertía en mujer. La noticia voló como un ave mensajera el día que llegaron los dolores de parto y anidó en oídos de Acrisio. Primero fue la incredulidad, después vino la rabia y, por último, fue la tristeza lo que se asentó en el corazón del rey. Se dirigió como un tornado a punto de devastarlo todo a la cámara donde su hija había permanecido encerrada durante dieciséis años. Al llegar la vio, aún exhausta y sudorosa, casi jadeante con una criatura sobre su regazo.
—¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? —fueron las únicas palabras que salieron de su boca, y tras ellas giró sobre sus talones para dejar una estela de frustración tras de sí.
Dos meses en los que Dánae se enteró de que había algo más allá de las paredes de su mundo. Dos meses en lo que todo era nuevo. Dos meses que salió de su prisión, ya no había nada que hacer, nada que guardar, el oráculo se estaba cumpliendo. No se puede esquivar el destino y menos la muerte. En ese tiempo pudo vivir en Palacio. Y supo que el sol le hacía daño a la vista, conoció el bosque, las mariposas, los animales, el olor a lavanda y espliego que no llegaba a aquella tumba en la que había vivido, y el mar. Durante ese tiempo Acrisio debía tomar su decisión. Y acabó tomándola.
Hacía unos días, Dánae no sabía cuántos, los habían arrojado al mar. Tenían que morir los dos, madre e hijo. Acrisio no se podía arriesgar a que su hija tuviera otro hijo, a que el hijo lo matara. Acabada la vida, acabado el problema. No tenía la suficiente fuerza para verlos morir, así que aquella fue su decisión: se los tragaría aquella vasta laguna de agua salada que bañaba su patria. Ella y su fuerza los arrastrarían a sus propias entrañas. Lo que no sabía Acrisio y se enteraría años más tarde es que su nieto era hijo de un dios y que, a veces, los dioses se apiadan de las injusticias humanas.
La entrada Lluvia dorada aparece primero en Zenda.